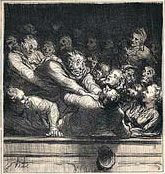
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Selfie II: formas del autorretrato
La guillotina-piano es una máquina compleja que no sabe funcionar sin la lubricación que, de tarde en tarde, le proporciona mi egolatría. Bajo sus aceros aguzados y los macillos que regulan su intensidad y timbre siempre estoy yo. Y a veces me muestro entre sus resortes, como pretendiendo que mi fiesta mental parezca más divertida de lo que fue. Estos son, pues, unos cuantos selfies en toda regla que optan a los premios a los peores de la temporada. No crean que es mala cosa: las listas de los peores son, con mucho, las más visitadas.
Siempre tengo presente tu cita de Stevens en Antes el paisaje, “The imperfect is our paradise”, que en el poema antecede, cosas de las convenciones estilísticas, los versos a los que debería seguir: “Revisa su vida y tras la encuesta / ve que es otro.” Veo que soy otro. Alguien que cotidianamente debe empujar un carrito de supermercado lleno de certezas precarias pero necesarias para la supervivencia de los mios (“Algo tuvo que romperse para que pudiera decir ‘los mios’.”) entre los que te incluyes, como si hiciera falta decirlo. Soy y soy otro al tiempo, uno que ayuda a mantener, como engranaje de un mecanismo, ese presentismo desaforado con el cual los españoles han construido su coartada moral, que les permite sentirse orgullosos de ellos mismos porque han borrado cualquier vestigio, cualquier recuerdo, cualquier ruina. Metieron el Bulldozer sobre sus mentes con la misma pasión, con el mismo deleite que sobre su territorio. Y construyeron de nuevo, y de la nada, y con nada. En cierto modo soy prisionero de ello, lo vivo como una prisión autoimpuesta: contribuyo en la medida en que trabajo, y enseñar implica descreer de la melancolía inherente a la destrucción del mundo a la que asistimos, pues me gano la vida y gano la vida, o parte, de otros, para que vivan como si el mundo no hubiese muerto ya, proporcionándoles los medios, algunos medios, algún medio, para que puedan realizar ese acto de imaginación necesario para contemplar las ruinas pero ver mundo, ver el mundo. Les pido que olviden cuando yo mismo no puedo. Les pido que avancen a ciegas, como si fuese posible llegar a alguna parte. Y en verdad lo deseo tanto como sé que no sucederá.
Debo insistirme a mí mismo, una y otra vez, que la felicidad, como las sociedades perfectas, nacen de la aniquilación de la imperfección y el dolor: nuestras sociedades lo intentaron y el mundo fue destruido. Olvidarlo es volver al infierno, a la realidad de nueva planta del campo de exterminio.
Nueva York existe en mí aunque todavía no haya estado. El adverbio es, más que el deseo del viaje, la resistencia a convertirme en lo que el Macedonio Fernández de Piglia denomina “viejos peligrosos: completamente indiferentes al futuro”. Pero dado que no he estado nunca en Nueva York, mi recuerdo se produce por una memoria extraña a mí que me habita, como Hermann Soergel, o tal vez Borges, es habitado por la memoria de Shakespeare, como tal vez una mujer, o Piglia de nuevo, lo sean por la de Borges. Mis habitantes puede que me sean más cercanos físicamente que los antedichos: una prima hermana de mi madre vive en Berlin, Connecticut, junto a su marido y sus hijos, como tantos otros de su mismo pueblo, Murla, desde principios del siglo XX. Creo que la memoria que me habita pasó por Ellis camino de New Britain, para acabar en Berlin, pues recuerdo que al zagal que me precedía en la cola le puse un periódico bajo el brazo y un lápiz en el bolsillo para que nadie le preguntara si sabía leer y escribir, por lo que debió ser después de 1917. Siempre me he preguntado qué extraña coincidencia hace que mi familia americana, cuyo lugar de origen en Alicante es conocido por sus labores de cestería, viva en una ciudad en cuyo sello se puede ver a un “Yankee peddler” en hábito revolucionario cargado con una mochila a su espalda y una cesta bajo su brazo. Cómo acabaron todos en the geographic center of CT, como reza el lema de la ciudad, es un misterio para mí lo mismo que para la memoria que me habita, en esto bastante desmemoriada, seguramente porque las impresiones perdurables en su psique fueran más emocionales que racionales: tres semanas de hacinamiento y miasmas en el barco, traslado forzoso de Manhattan a Ellis, niños de pecho muriendo antes de salir de allí, la alegría del encuentro en el local de Paco Sendra, La Valenciana, en el Lower East Side, con algunos de los que les habían precedido y que les instruían en las bondades de trabajar en la construcción del ferrocarril del norte por tres dólares el jornal, o se sumaban al bailes de los sábados, como recuerda mi habitante, que llegó a tocar el laúd algún sábado junto al tio Lelo de Murla para más de doscientos asistentes. Y recuerdo que recuerda que el día siguiente, domingo, lo pasó en Coney Island, y que en el tranvía de vuelta todavía le dolían los ojos de tanto fijar la vista en los detalles de la ciudad en miniatura en la que se refugiaban enanos provenientes de las decenas de circos que recorrían el país, y que en algún lugar de la casa de Murla Road, Berlin, alguno de sus descendientes debe conservar la foto coloreada del cuerpo demediado de bomberos de Lilliputia que compró ese día. Y recuerda con cierta culpa cómo algo tan grotesco y antinatural le hizo rememorar su pueblo natal, no por un inexistente parecido, sino por la inexorable labor empequeñecedora de la distancia y el tiempo, y porque la desproporción con el entorno era también su propia desproporción ante una ciudad en uno de cuyos edificios hubiese cabido su pueblo entero. Puede que por eso acabara en Berlin, lejos de la marabunta humana, y rodeado de bosques, ríos y lagos, más cercano al paraíso que prometían los retablos sagrados que la depravada tentación de Coney Island, o el infierno de Manhattan.
Lectura de mujeres anarquistas
De la casa de mi abuela sólo conservo un libro. Millones de cosas me atraían y me amedrentaban, tanto por la prohibición, en ocasiones tácita, en ocasiones explícita, de la curiosidad, como por su propio interés: mi tío, el xic, el único descendiente varón, lo liquidó todo tras su muerte: los aperos de labranza arrumbados muchos años atrás y que yo ya conocí herrumbrosos, las jarras y lebrillos en que mi abuela maceraba las olivas previamente partidas, la bicicleta que mi abuelo utilizaba para trabajar, colgada del techo de la andana doce años atrás, cuando murió, o puede que antes, porque cuando yo nací ya estaba enfermo, y moriría dos años más tarde. Siempre me pareció que la casa se detuvo en ese instante y que tras él sólo el óxido y el polvo y los insectos vivieron. Me recuerdo, y es la primera vez, contemplando el ataúd abierto desde la altura de los hombros de mi padre, mientras los hombres del pueblo desfilaban ante él. Era en la plaza donde despedían a los muertos, la última antes de llegar al cementerio y muy alejada de la iglesia, un último adiós de la comunidad ajeno a las instituciones y una oportunidad más de burlar las prohibiciones de reunión, una ocasión de afirmación comunitarista que desapareció cuando desapareció el enemigo y su coerción, como suele, como debe. Es curioso que se me considerara demasiado pequeño todavía como para dar guerra en la iglesia, pero que mi padre creyera necesario que estuviese con los hombres despidiendo a mi abuelo. O puede que mi madre estuviese demasiado ocupada con la suya y con su propio dolor, y que mi padre se ocupase de mí, y, como la mayoría de los demás, ni siquiera llegara a entrar en esa iglesia que todavía conserva las pintadas de la CNT a la que pertenecía mi abuelo (¿alguna de su mano?) y los rastros del intento de borrar de las cruces grabadas en la piedra del dintel. O puede que fuese porque no hacía tantos años que mi padre y sus amigos habían colgado un gato muerto en la puerta de la casa del cura por haber prohibido el baile. Daba igual, sólo un esfuerzo, consciente o inconsciente de mi padre por integrarme, pero como siempre, a sus hombros yo era más consciente de mí y de la diferencia con los demás: distancia, punto de vista…
José Tomás, los intelectuales y los toros
Mi infancia son recuerdos de una calle con toros y una huerta rojiza donde maduran los tomates. La sal la traíamos de casa, y los lavábamos en la acequia, previo robo, y los toros los traían en cada fiesta (patronales, de barrio, de calle…) sus organizadores, festeros o clavarios (hay que buscar su significado en el Covarrubias: léase clavero, ya ves tú) según la organización fuese civil o religiosa. Al que se corría por la tarde las más de las veces le daba por estarse quieto, para disgusto de la plebe, que procedía con saña creciente a fustigarlo y lacerarlo para provocar su ira y sus carreras, que a su vez conseguían mover en oleadas sucesivas a la masa que se arremolinaba a su alrededor: los del primer miedo solían encontrar sitio en la barrera que los valientes de la segunda ola encontraban ya rebosante: gritos, pisotones, caídas, los heridos y, en ocasiones, los muertos, que masa y toro se solían repartir en igual y amistosa proporción han sido siempre imprescindibles para este espectáculo y tantos otros, son el precio de la emoción, la fuente de la juventud eterna de la que mana la adrenalina hasta anegarlo todo. Al toro embolado, esa pervivencia de los tiempos en que nuestros pueblos no sólo no tenían iluminación nocturna, sino que no la necesitaban pues nada bueno ni decente podía hacerse por la noche, no hacía falta azuzarle: bastaban para que corriera el fuego y el alquitrán chorreando sobre su hocico.
Hace días que leo las memorias de Nabokov, y las demoro y las paladeo tanto como me permite la impaciencia de las cosas que despiertan la gula tras probarlas por primera vez, como aquellos mangos en Mérida, de los que caben dos en un puño, como los tomates que robábamos y comíamos de la mata en mi infancia. Aunque la prosa de Nabokov sea más visual que olfactiva (“I don’t think in any language. I think in images”, o su sinestesia), mi lectura no lo es. El niño de clase baja y clima cálido que soy no puede evitar percibir con mayor intensidad los aromas y los hedores que el color o la forma, e incluso los sonidos y su grafía me traen olores que en realidad son recuerdos de mi mundo prealfabético: el olor del cieno, el del limo, el de esa especie de musgo algático que cubría las aguas estancadas de los ramales abandonados de las acequias, olor a rana, a lagartija, a cal, a perro mojado, a boñiga de burro y a la mezcla de aceite y gasolina que bebían las mulas mecánicas.
Leo a Nabokov y huelo su hielo, sus copos de nieve revoloteando bajo la luz de la farola de una calle en San Petersburgo, el olor del oso disecado, y el rancio olor entreverado de perfume francés de su gorda y francesa institutriz. Ni que decir tiene que mi nariz no los ha olido nunca, pero los huelo. Dudará el lector si no estoy leyendo a Proust con las tapas de Nabokov, y no, y sí. No porque yo mismo he tenido la precaución de comprobarlo, y sí porque lo leo con el mismo intelecto, con la misma memoria (qué hermosa etimología en inglés, recollection: recomprender, repensar), con el mismo sereno poder de evocación que todas las palabras traen a mi mente. “¡Qué pequeño es el mundo (bastaría la bolsa de un canguro para contenerlo), qué baladí y encanijado en comparación con la conciencia humana, con el recuerdo [recollection]de un solo individuo, y su expresión en palabras!”.
No hay nada paradójico, pues, en mi proximidad al niño Nabokov, aunque los asuntos que apartaran a mi padre lo suficiente para que adquiriera la dimensión mitológica necesaria estuvieran más relacionados con la carretera que con la política, que llegaría también, pero después. Aunque mi madre no luciera zafiros en sus dedos ni jugara al póquer en las noches de invierno. Pero leo en Nabokov la devoción de una madre por el amor de su hijo, como siento la de mi madre, como manifiesto la mía por mi hija: un tumulto de confianza, compañía y conversación.
La penúltima vez que les ganamos a los rusos
Presumo que a mi bisabuelo no le hacía mucha gracia la afición de su nieto por el fútbol. Murió cuando yo apenas tenía un año, así que no me es fácil saber algo con seguridad. Pero lo intuyo por la forma en que mi padre habla de él. O más bien por la forma en que no habla de él. De hecho, si lo pienso, aunque sé cosas sobre su vida, sólo conozco dos anécdotas sobre su carácter, y sólo una que mi padre cuente.
La que mi padre no cuenta, narra la historia de un jovenzuelo a quien mi bisabuelo tuvo que meter en vereda, o enseñarle su lugar en el mundo, cuando intentó afiliarse a la Falange para poder entrar a los billares del pueblo. Entiéndase que eran los únicos billares del pueblo. Y que mi padre era huérfano desde los nueve meses de un sargento de comunicaciones fusilado por “auxilio a la rebelión”. Si lo de mi padre, ese jovenzuelo delgaducho al que he visto en más de una foto luciendo unas Ray-Ban, o su imitación made in spain fue inconsciencia o algún tipo de resistencia a la autoridad familiar, que, como queda demostrado por el incidente, ostentaba mi bisabuelo, nunca lo sabré, porque no pienso atormentarle ahora con sus faltas pasadas, que, por otro lado, redimió afiliándose al PCE en cuanto fue legalizado. Que mi madre me contó la anécdota como una forma de resistencia pasiva a la autoridad de mi padre me parece, ahora, una evidencia. La habilidad de mi madre para sembrar minas al paso de los demás es proverbial, y lo digo como elogio: siempre ha sabido poner inteligentemente de relieve el flanco más débil de quien presume de no tener ninguno.
Las formas cotidianas de resistencia a la autoridad social o política abarrotan la historia del siglo XX, y por lo que parece la de mi familia. Probablemente expliquen que mi bisabuelo y mi bisabuela, jornaleros del campo, se afiliaran al partido comunista ya a finales de los años veinte, si la tradición familiar es cierta. Resistencia, por tanto, no sólo frente al propietario, sino frente a las corrientes mayoritarias del movimiento obrero en aquellos años, de filiación anarquista. Que su hijo eligiera por compañera a una joven de beata familia, a quien su padre dejara muy temprano sin fortuna y a cargo de una madre ciega y enferma, puede que fuese una forma de resistencia a la autoridad familiar. Y que el joven comunista enseñase a leer y escribir a la joven católica, su redención familiar y su rebelión cívica. Como para mi padre dejar el PCE al cabo de tres meses, para recalar en el PSOE como concejal.
La anécdota sobre el carácter de mi bisabuelo que sí cuenta mi padre es una anécdota sobre fútbol, y sobre la Eurocopa del 64, durante la final España-URSS, aquella que medio país vivió como un nuevo triunfo sobre el comunismo mientras se conmemoraban los infames XXV años de Paz. Y que más de media soportó a base de distraerse con el fútbol. Mi bisabuelo era viejo para tanta distracción, y algún peligro debía ver en aquel divertimento para ociosos que malgastaban su energía persiguiendo una pelota (labrador que juega no labra), o bien había vivido demasiadas cosas para no ver en aquel juego y en su recién estrenada forma de difundirlo, la televisión, el potencial de dominación que ahora nos parece tan evidente. Pero aquel día, durante aquel partido, pareció que la modernidad también traía una forma de venganza.
Según cuenta mi padre, en un momento dado su abuelo se levantó de la silla ante el primitivo televisor, y acercó su cara a la pantalla como para querer distinguir algún detalle borroso de los monigotes que corrían de un lado a otro. Mi padre, intrigado, le preguntó por la razón de su interés. “Pues que no veo los cuernos y el rabo de los rusos”.
Alguna vez he oído alguna anécdota parecida. No recuerdo si referida al mismo hecho, la Eurocopa del 64. Una búsqueda somera en la red no me ha proporcionado resultados relevantes para mi propósito, aunque puede que esa leve forma de resistencia de mi bisabuelo respondiese a un estado de ánimo más general entre quienes formaban la España que había perdido la guerra y que había perdido la paz. Permítanme, pues, que su biznieto, además de sonreír en cuanto vio aparecer a los rusos vestiditos de rojo, se limitase a disfrutar del partido sin participar de las algaradas nacionalistas, y que me abstuviera de pronunciar el nombre de España en vano.
“Llueve sobre un pueblo que no es el mío, sobre tierras que nunca fueron mías y que ya no podrán serlo, sobre gentes que no me reconocen, sobre padres, hermanos, tíos, primos que siempre recuerdo reunidos, que nunca serán más que lo que ya fueron para mí, aunque nunca fuimos más que reflejos de un mismo dolor, no, de la memoria de un mismo dolor que unos escondieron, otros exhibieron, otros amaron u odiaron con suma intensidad siempre, como un pesado deber de vida, como si la memoria del dolor y la memoria de la muerte nos impidiesen ser merecedores de paz y reposo, como si fuésemos justamente castigados por haber sido injustamente castigados, como si nos alcanzase el infierno sin siquiera haber pecado. Porque así fue.”
Los residuos materiales de cualquier actividad o materia humana, en la medida en que como restos han perdido todo significado (más allá de la constatación de la finitud de la existencia, de cualquier existencia, sea natural o creada), se han convertido en garantes de una verdad primaria, real, sin contaminar por el significado que añadimos los humanos, como la cocción añadida a un alimento crudo: se han convertido en una especia de ortorexia mental que nos consuela tanto de la pérdida como del combate. Comemos una pasta integral aliñada con una salsa de tomates ecológicos porque nos parece más primigenio, más verdad, y por tanto justifica más nuestra existencia, como recuperar los huesos de nuestros muertos, sus restos, nos consuela no de su pérdida sino del significado de su pérdida, y nos redime tangiblemente del agravio recibido no en una vieja guerra, o no en un viejo crimen, sino de la pérdida que el tiempo origina en la magnitud o, incluso, en la mera existencia de la herida. Si los restos de nuestros muertos son la cruda verdad, lo real más allá de todo significado, ¿por qué lo que más me impresionó del día en que desenterramos a mi abuelo no fue su tibia o su calavera, sino su nombre escrito en una tira de papel, guardado dentro de una ampollita de cristal en uno de sus bolsillos? Recuerdo que me pareció absolutamente extraordinario que no se hubiese roto, esa pequeña ampolla de náufrago. Aquel gesto de resistencia al anonimato, al olvido, por parte de mi abuelo y de buena parte de los fusilados con él, aquella forma de contacto con sus hijos tras la muerte, me viene a la memoria siempre que pienso en él, en su candidez por creer que tras la derrota estaba la paz, por rechazar el exilio. La imagen que la familia ha transmitido de mi abuelo adquiere así rasgos clásicos, como si tras la stasis fuese posible que aquella España decretase el olvido, como si hubiese sido posible que tras la guerra todo español hubiese jurado “no recordaré las desgracias”. Pero no fue así, como dice el solo nombre de mi abuelo en una tira de papel dentro de una ampolla de cristal. Puede que la razón principal fuese que, cuando sucedió en Atenas, fueron los demócratas quienes vencieron a la oligarquía, y un demócrata, Cleócrito, quien clamaba a los vencidos: “¿por qué nos rechazáis? ¿Por qué queréis matarnos?”. Una suerte de incomprensión extrañamente cercana a la ingenuidad con que mi abuelo exclamaba: “Si la guerra ya ha acabado, y han ganado ¿por qué van a querer matarnos?”
El juramento, “no recordaré las desgracias”, llegó con la democracia, como en Atenas, pero allí como aquí cercenó cualquier posibilidad de que la memoria de esas desgracias se incorporase como duelo a la misma sociedad. La tragedia, setenta años después, es que todavía no hemos hecho el duelo porque lo olvidado por decreto permanece en el inconsciente, ese lugar que, como decía Lacan, es la memoria del que olvida.
Podría decirse que el título que les propongo es una metáfora sobre la influencia que la diversificación de los soportes escritos ha ejercido sobre mi forma de leer, y sobre las habilidades asociadas. Reconozco que en buena medida es una deformación profesional adquirida durante mis años de academia: siempre a la busca de la cita precisa, de la nota a pie de página esclarecedora, del pasaje que pudiera relacionar con aquello que yo quería decir a mi vez, el resultado fue que me convertí en una liebre de biblioteca: no rata, las ratas roen de a poco; las liebres saltan, a grandes saltos de libro en libro, de este índice de nombres a aquel poema, a aquella nota y más allá a aquel capítulo. Tras una infancia y primera juventud devorando libros de la primera a la última página, dediqué la segunda, y una parte de mi madurez, al funambulismo librario: armado de una larga pértiga mental, recorría los libros por su filo, pasando de una balda a la otra de la biblioteca del Warburg Institute en menos de lo que tardaba Houdini en salir de la pecera en que había sido encerrado en camisa de fuerza, o obligando a los bibliotecarios de la Biblioteca de Catalunya a traerme diez libros a la vez (obviamente, diez era el máximo permitido). Sólo las estrictas normas de las salas de reserva o de los archivos me impedían hacer lo mismo con los manuscritos: allí, los malabares intelectuales debían limitarse a un solo bolo, aunque más bien era como hacer girar un solo plato chino.
Sin solución de continuidad, llegó internet. Creo que he escrito alguna vez que para quienes hemos sido pobres, y para quienes hemos sufrido la miseria intelectual y de infraestructuras educativas y culturales de este país, internet era, y sigue siendo, el paraíso. Muchos de los periódicos y revistas que hoy leo a diario eran para mí poca cosa más que una ensoñación: “sabré que soy rico el día que pueda suscribirme al periódico o revista que me apetezca, y recibirlos en mi casa cada mañana”, me repetía antes de dormir. Era la única razón por la que ser rico tenía algún atractivo para mí (bueno, y viajar). En cualquier caso, mi inercia librariamente funambulesca no disminuyó, más bien al contrario: se multiplicó en proporción directa al número de lenguas que era capaz de leer y al número de pantallas, hoy en día pestañas, que era capaz de visitar en un período determinado de tiempo. La llegada de Amazon empeoró las cosas, pues la facilidad para adquirir libros que realmente me interesaran y no tener que conformarme con el aparador de novedades de mis librerías habituales, por muy bien surtidas que estuvieran, se incardinó en ese habitus ya completamente interiorizado de recorrer los libros, los textos, “com gat qui passàs tost per brases”, como gato que pasara rápido por encima de las brasas, que decía Ramon Llull.
C’est ce que le philosophe Antisthenes disoit plaisamment: que l’homme se devoit pourveoir de munitions qui flottassent sur l’eau et peussent à nage eschapper avec luy du naufrage. Certes l’homme d’entendement n’a rien perdu, s’il a soy mesme. (Montaigne, Essais, (Villey-Saulnier), I, 39, de la solitude)
No sé nadar. Unas fiebres reumáticas me mantuvieron alejado de cualquier ejercicio físico de los siete a los trece años, y del tiempo en que los niños de mi edad aprendían a hacerlo, yo sólo recuerdo el dolor en las articulaciones, el cansancio y la falta de aliento que me provocaba caminar tan sólo hasta la esquina; el oscuro portal de un viejo caserón modernista en la calle de la Paz, en donde un prestigioso cardiólogo de precio proporcional a su reputación y a la antigüedad del edificio tenía su consulta; el anuncio de que mi flojo y desentrenado cuerpo ofrecía múltiples escondites a una infección que parecía querer vivir más que yo; la penicilina que anegó mis venas durante años, y los pasteles con que mi abuela paterna endulzaba las visitas semanales a la consulta del practicante, y el dolor en la pierna que duraba tres días, y la obsesión porque el polvo de la penicilina se deshiciera bien antes de que me la inyectaran, y que así el dolor no fuese insoportable; y los días en casa con la sola compañía de mi madre, siguiendo el curso a través de los deberes que desde la escuela me enviaban con mi amigo Antonio, mientras el resto de la gente, incluidos mis hermanos, poseían un mundo que yo sólo adivinaba a través de lo que veía desde la ventana y lo que entendía de las conversaciones de los demás, y que aún hoy me es tan ajeno como el mundo que leía en los pocos libros que me acompañan en ese piso de tres habitaciones donde los padres y la abuela ya ocupan dos, y sólo quedaba la pequeña para nosotros cuatro. Quizás esto explica que hoy en día pase con extrema facilidad de la claustrofobia a la agorafobia, que encontrarme inmerso en la multitud me desoriente y me desasosiegue hasta el punto de disociar mi cuerpo y mi mente para salir de mí mismo y contemplarla, y contemplarme, a un tiempo integrado y ajeno. Entonces recupero el dominio de mí mismo y, ilusoriamente, el control de la masa: ya me es reconocible como un cuerpo externo a mí que se mueve, piensa y siente como un solo hombre, de quien puedo prever los deseos y los miedos. Es como si la viera, de pequeño, desde mi casa, desde aquella ventana de un tercer, imposibilitado de unirme a ella pero observando con curiosidad como va y como viene, como toma una forma liqüidiforme y cómo fluye, se desmiembra o reabsorbe las partes como el mercurio de un termómetro roto. Quizá por eso no me hacía muy feliz que mi padre se me llevara a ver los partidos de fútbol. Ni los del equipo local, del que él era el presidente, porque sólo el hecho de que él fuese tan conocido me obligaba a un trato social que me aterraba. Ni mucho menos los del equipo de la capital, donde ese cuerpo místico de aficionados alineados en el estadio en horizontal y vertical, reaccionando al unísono con los estímulos que le llegaban del campo de juego, con la alegría, con el aburrimiento, con la tensión, el insulto, la ofensa, la agresión, o incluso la vergüenza y el deshonor por los actos de otros, porque cuando se desbordaba toda aquella energía sobre uno o sobre once, sobre los demás o sobre nosotros mismos, toda mi realidad de niño diferente rompía contra el oleaje humano como una pavorosa evidencia . La última vez tenía diez años, y en un partido de rivalidad regional perdimos por tres a cero y la masa entera contenida a duras penas en el estadio celebraba los goles del contrario y se burlaba, tan ruidosamente como lo pueden hacer cincuenta mil espectadores, de su mismo equipo, como las burlas de mis compañeros cuando, al volver la escuela después del reposo obligado por la enfermedad, decidieron, y decidí, jugar un partido y me pusieron de delantero y no me moví del lado del portero del equipo contrario mientras en nuestra área mis compañeros intentaban evitar los goles casi a garrotazos: no toqué balón, y no jugué nunca más. Todo aquel descomunal empuje descargando perfectamente sincronizado sobre los jugadores su rabia y el odio y el desprecio, toda aquella furia envolviéndome, ahogándome en la histeria como las pesadillas recurrentes desde que era enfermo me ahogaban en la arena mientras yo permanecía encerrado en un cubo perfecto abierto sólo por arriba, que parecía flotar en un espacio negro. Toda la angustia que aún me transmite aquella pesadilla se vuelve cariño cuando recuerdo mi otra pesadilla infantil que la que tengo memoria: una fotografía en color del demonio, bien rojo y brillante, con cuernos, en plano americano, con la punta de la cola en forma de flecha asomándose, y una sonrisa malicioso en el rostro. La foto tenía los bordes blancos y recortes ondulados como de sello, pero convexos, y más que un ser real parecía su retrato en acrílico. Quizás fuese la consecuencia de un miedo impostado, catecúmeno, lo que situaría la pesadilla más bien hacia los siete años, la edad a la que tomábamos la primera comunión entonces. No creo que influyese la anécdota de mi bisabuelo que años después repetiría mi padre: contemplando en la televisión el primer partido internacional entre la selección española y la de la URSS desde la guerra civil, a principios de los sesenta, mi bisabuelo se pasó el partido acercándose al televisor una y otra vez hasta que mi padre le preguntó: “abuelo, ¿qué miras, que te acerca tanto?”. “Que no les veo la cola por ninguna parte. Mi memoria aún mantiene el sueño y el relato de la anécdota como distintos, pero cuando recuerdo uno recuerdo el otro automáticamente, quizás en mi deseo de reencontrar antecedentes familiares con conciencia sobre la única dimensión realmente trascendente del fútbol, la social, o quizá sea simplemente un mecanismo mnemotécnico que, lejos de causas y consecuencias, encadena las imágenes y las palabras, en una sinestesia permanente, por el color, por la forma o por gusto, como la fotografía familiar a raíz del nacimiento de mi hermano el tercero, hecha en la terraza del edificio donde vivíamos, con las mismas orillas blancas y recortes ondulados. Recuerdo que era pascua, una de las dos veces al año en que se tenía que estrenar ropa, y que mi hermana y yo íbamos mudados con un conjunto de pantalón corto de tergal marrón, de ligera reminiscencia vaquera y camiseta a juego, pero mi madre estaba con su bata de boatiné azul claro y blanca, recién parida, y que la foto fue hecha con la cámara de una vecina amiga de mi abuela. Pero el recuerdo es en realidad la representación del recuerdo fijada en el papel fotográfico más que el hecho, del cual sólo he retenido la luz del sol que me cegaba, y más que eso las facciones fruncidas de la cara intentando mantener los ojos abiertos al tiempo que intentaba evitar que penetrara la luz en ellos. Me recuerdo así en todas las fotos de mi infancia, y más adelante: la fotofobia heredada de mi padre me empujaba a buscar con las facciones de la cara un equilibrio imposible entre el deslumbramiento y la ceguera en todas las fotografías de exterior, obligado por la sobreiluminación necesaria para que aquellas cámaras rudimentarias y la poca sensibilidad de la película consiguieran captar algo de lo que pasaba a su alrededor, aunque no conseguían sino un resultado parcial y deformado, como mi rostro: un instante absurdo, infiel, siempre una mentira.
No lo cogí de entre las estanterías de libros sin leer (o sin releer, como es el caso) con intención. Simplemente era breve, y su tamaño amigable como lectura de metro. Y no tenía demasiado tiempo ni mi cerebro estaba suficientemente desocupado como para meditar una elección. Incluso si hubiese tenido la paciencia necesaria para tomar una decisión, una auténtica decisión y no esa especie de lotería del tamaño y la extensión, puede que no lo hubiese cogido. Seguro que no. Si no hubiese sido de improviso, como fue, dudo que pudiese haber planificado la lectura de un libro sobre las torturadas reflexiones de quien prevé el escaso tiempo que le resta y lo mucho y lo muy importante que le queda todavía por hacer, un memento mori al que el autor se resiste porque todavía le queda mucho trabajo hasta alcanzar la gloria. Debí pensar que Petrarca conseguiría tocarme la fibra sensible. Y leer el Secretum mientras voy y vuelvo de visitar a mi padre enfermo, muy enfermo, durante el mismo otoño en que ha muerto Alan Deyermond, ha sido una experiencia un tanto salvaje. Tan salvaje como necesidad de ser a un tiempo fuerte y consciente de tu debilidad, a un tiempo ambicioso y generoso, al tiempo feroz y caritativo, a la vez consolador y desconsolado.
“Tu pues, librito, evita la compañía de los hombres y conténtate con permanecer a mi lado, acordándote de tu nombre. Eres mi secreto, y así te llamarás; y cuando yo esté ocupado en cosas más altas, así como ocultamente has registrado cada palabra, ocultamente me las recordarás.”
En el Secretum Petrarca desgaja su pensamiento en dos mitades y las enfrenta, con el fin de que, quede lo que quede al final, sea más suyo aunque sea más impuro, y, sobre todo, que viva independiente de su cuerpo mortal, y de su psique, aún más mortal si cabe. Petrarca asume el reto encarnando una parte de su yo en san Agustín. No es, pues, un diálogo de amiguetes, sino un auténtico reto intelectual que fuerza la altura de sus reflexiones. Convierte el clásico diálogo de tradición filosófica, que busca la verdad, en un campo de batalla de sí mismo contra sí mismo, con la verdad como testigo mudo y, por tanto, inútil, pues todo cuanto se dice es verdad: todo es Petrarca. Y aún en este tiempo nuestro en que parece que se haya querido revivir el género (libros de entrevistas a filósofos, diálogos entre filósofos, debates entre filósofos…) tan sólo son apariencias, pues el auténtico diálogo filosófico es aquel en el que el amante del saber se ocupa del conocimiento más arcano, que no es sino uno mismo en el punto en que ya no puede contarse más mentiras, porque ya no hay tiempo, y en el que, siendo mortal, debe ocuparse ya sin coartadas de las cosas mortales, aceptando la limitación de sus ambiciones para poder perseguirlas con más ahínco. Al final, el deseo más secreto de Petrarca es tener tiempo para acabar su obra, aunque le cueste la salvación. En ese libelle, en ese librito que le acompañará secretamente el resto de su vida está inscrita no su obra, sino la volundad de obrarla. Y la aceptación final de que antes se abandonaría a si mismo que a sus libros.
En otoños como este pienso en mi propio secretum, que de momento arrastra una existencia parcial, demediada, entre mis cuadernos, mi ordenador y el precioso álbum que Carolina Podestá hizo para mí. Empieza a ser urgente que encuentre a mi Agustín, porque lo es que mi libelle permanezca constantemente a mi lado recordándome cada una de las palabras que registra.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal