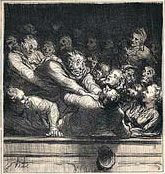
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
El Jardín del Turia como fracaso
El relato progresista de la historia del urbanismo de la ciudad de Valencia remite constantemente, como hito y mito de las condiciones de posibilidad de una Valencia diferente, al “triunfo” que supuso el acondicionamiento como jardín del antiguo lecho del río Túria. Una victoria de mierda, en mi opinión.
Les voy a contar una historia. Érase una vez una ciudad. Como todas las ciudades, era un proyecto de futuro: la gente se trasladaba del campo a la ciudad para escapar de las ancestrales constricciones de la naturaleza y construir y construirse un nuevo futuro que pudiesen modelar y controlar ellos mismos. El mismo concepto de ciudad implica una dimensión utópica (fuera del espacio) por el mero hecho de situarse fuera del orden natural, una separación que las murallas de la ciudad reforzaban y delimitaban. La ciudad de la que les hablo contó desde su principio con una delimitación natural: era una isla en medio de un río. Parecía, pues, que la misma naturaleza la hubiese aislado del territorio que la rodeaba con el fin de seguir su propia vía hacia el futuro a través, inicialmente, de su propio puerto fluvial que la comunicava con el puerto marítimo.
Pero la lucha con la naturaleza no termina en los muros de la ciudad, especialmente en una ciudad cuyos muros son redundantes porque ya es una isla, una ciudad que debe su carácter utópico a la propia naturaleza, que es al tiempo su mayor enemiga. El orden natural trata de igualar los espacios, y sucesivas riadas, inundaciones y sequías, así como su estratégica situación como lugar de paso y vadeo del río comportan una lucha por el mantenimiento de su espacio separado, su “fuera de lugar”, que se deteriora progresivamente: desaparición del puerto fluvial y el progresivo aterramiento de un brazo del río, y ataques e invasiones sucesivas convierten progresivamente la delimitación artificial del espacio utópico, la muralla, en un elemento esencial para la vida en la ciudad, para su disociación del espacio natural común y su proyección en el tiempo, hacia el futuro. En realidad, este proceso es intrínseco al propio carácter utópico de toda ciudad: el viejo lugar necesita ser demolido parcial o totalmente para que una ciudad nueva, racional, y perfeccionada pueda ser erigida en el espacio que la destrucción deja vacante. Perseguir la utopía comporta un proceso continuo de destrucción para el autoperfeccionamiento. La primera ciudad romana es destruida y sobre ella se construye la segunda, con la que se edifica la ciudad visigoda, que es destruida y reedificada como ciudad árabe, que es transformada y reconstruida como ciudad cristiana, en donde la aspiración utópica es sublimada y literaturizada como debate cortesano entre qué Valencia es mejor, si Valencia la vieja (la antigua ciudad romana) o Valencia la nueva (la ciudad cristiana).
La tensión utópica es una de las razones por las que las ciudades han sido el lugar natural de revoluciones, revueltas, modas pasajeras y estilos de vida en cambio constante, pero también la razón por la que las ciudades viven su presente como una mezcla de utopía y distopía: decadencia urbana, inseguridad e inquietud por un futuro que es obstaculizado y diferido porque los restos de la ciudad previa a la destrucción renovadora no pueden ser nunca plenamente eliminados, postponiendo así, a perpetuidad, la posibilidad de una estabilización definitiva de la utopía.
Esta búsqueda de la ciudad ideal es, contra lo que pudiera parecer, muy ancien régime, y a lo largo del siglo XIX se debilita progresivamente gracias al romanticismo y a uno de sus hijos más queridos, el turismo. Lo cual no quita para que ese impulso utópico transforme el urbanismo parisino con Haussmann, e influya significativamente en otras ciudades europeas hasta culminar en el proyecto de la Welthauptstadt Germania de Hitler y Speer. En realidad lo que sucede a partir de la irrupción del turismo romántico en nuestra concepción de la ciudad es una lucha a veces soterrada y a veces abierta entre ambas concepciones. El turista romántico no busca modelos utópicos universales, sino diferencias culturales e identidades locales. El turista romántico es conservador por definición, y su mirada sobre los países y las ciudades que visita se convierte en una máquina de transformar lo temporal en permanente, lo fugaz en eterno y lo efímero en monumental. Para el turista romántico la ciudad no tiene historia, y él mismo es incapaz de percibir el impulso utópico hacia el futuro en ella porque la mirada del turista monumentaliza y eterniza cuanto ve, porque es incapaz, en el breve lapso de su visita, de percibir la fluidez, el cambio constante que caracteriza la vida urbana. Para el turista, la ciudad que contempla ya es una utopía cumplida: la meta de su viaje. Como resultado de la extensión de la ideología turística durante el siglo XX, las ciudades han perdido progresivamente su querencia por la búsqueda de la ciudad ideal, suplantada por la fascinación del turismo. En lugar de intentar cambiar la ciudad, simplemente cambiamos de ciudad, temporalmente mediante el turismo, o permanentemente mediante la migración, buscando lo que echamos en falta en la nuestra. Ya no soñamos con una ciudad mejor, y actuamos para conseguirla, política o socialmente: simplemente la abandonamos a los turistas y a los constructores de ciudades para los turistas, mientras nos autoexpulsamos hacia otras que, aunque sea temporalmente, llenan nuestro vacío utópico al tiempo que nuestra mirada de turista o migrante sobre la ciudad diferente la condena a seguir la misma suerte que nos hizo huir de nuestra propia ciudad.
Valencia vive todavía esta contradicción que, para ser sincero, no es una frontera política que separe derecha e izquierda, sino un problema de clase y de estructuración territorial. La haussmannización de Valencia comenzó en el siglo XIX con el derribo de la muralla que constreñía su crecimiento, y continuó a lo largo del XX auspiciada por una burguesía que creía necesario construir nuevas murallas, ahora ya simplemente urbanas y legales, a costa del territorio circundante, y renovar completamente la vieja, insana e insegura ciudad. Pero había un obstáculo: el río. Lo que antaño fue un elemento de distinción y separación y un signo de identidad, era ahora un estorbo. Los proyectos para soslayarlo se sucedieron desde finales del siglo XIX, pero hubo que esperar a que un desastre natural, la riada de 1957, construyese el consenso social y político necesario para llevarlo a cabo. El resultado fue que su cauce fue desviado hacia el sur, destruyendo con ello la huerta existente entre la ciudad y la Albufera, y convirtiéndose en la nueva muralla ampliada que delimitaba la ciudad. El río, claro, murió. Si decimos hoy que Valencia es la ciudad del Túria es por pura nostalgia, porque el río ha pasado de ser un elemento natural necesario para la supervivencia y la identidad de la ciudad a ser un monumento turístico tanto para el visitante como para el residente. Ya no es un río. Y aún hemos logrado una pequeña victoria: que en lugar de convertirse en una autopista, o en un corredor ferroviario, se haya convertido en un jardín.
Una victoria pírrica, en cualquier caso, y como tal, debería ser más un recordatorio constante del fracaso urbanístico de Valencia que un motivo de orgullo: cambiamos, o nos cambiaron, un río por un jardín. Cabe recordar aquí, sobre este cambiazo, que el origen de la fortuna de la familia Cotino y su influencia política desde el franquismo tienen como origen la construcción del nuevo cauce del río Túria.
Puestos a monumentalizar Valencia, conservar el río y gentrificar la huerta hubiese sido una apuesta con mucho más futuro. Y lo que me molesta no es que las miles de Ritas Barberás, Pacos Camps y Juanes Cotinos de Valencia todavía se estén riendo en nuestra cara por ello, sino que quienes queremos otra cosa para nuestra ciudad continuemos celebrando, ay, otra vez, una pérdida como si de una victoria se tratase. Un jardín siempre se agradece, pero un río era mejor, y su pérdida, lejos de proporcionarnos una dudosa seguridad, nos convirtió en una ciudad desalmada.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2013-09-28 19:09
Me has dejado helado porque tienes razón, a pesar de (o precisamente por) lo enamorado que estoy de este jardín.