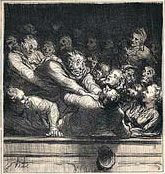
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Banksy y la iconoclastia
Tengo la sensación de que vuelvo al origen. Es lo que tiene haberles acompañado desde abril de 2007: la inevitabilidad de una cierta sensación de dejà écrit ante los acontecimientos y su crítica. Me sucedió esta semana con Banksy y la performance que organizó en Nueva York con la venta en un tenderete callejero de algunas de sus obras, convenientemente trasladadas al lienzo. Recordé, inmediatamente, el primer artículo que les escribí en aquel lejano año (una adjetivación afectiva, como toda medida humana del tiempo). Un periodista del Washington Post y el violinista Joshua Bell se concertaron para experimentar con Bach y un Stradivarius en una estación de metro y valorar la reacción de los transeúntes, con resultados previsibles.
Si acaso, me pareció más tramposo el experimento bachiano que el banksiano. El primero, al fin y al cabo, no era más que un juego de contextos de apreciación: que no te pares ante lo sublime mientras vas camino de tus ocupaciones cotidianas y orgasmes de placer estético cuando lo escuchas en una sala de conciertos es un mero mecanismo psicológico ante el que se rinde incluso una esmerada educación musical. El de Banksy, al menos, subvertía la vetusta ecuación entre los sublime y lo cotidiano burlándose de que su obra, en la calle, tuviese el valor (la sublimidad) que ha alcanzado en algunas subastas de arte, sometiéndolo a las mismas reglas de la baratura, el regateo y la oferta (me encantó el dos por uno) que rigen el trueque (que no el mercado).
No digo con ello que Banksy me parezca genial. Digo que me divierte. Salvaje fue Duchamp y listo Warhol cuando, cada uno a su modo, rompieron con el romanticismo dominante en el mundillo artístico: con lo sublime, con el genio, con la inspiración, y con la divinización artística y estética. Un urinario y una caja de detergente Brillo, trasladados de contexto o artistizados, respectivamente, denunciaban el platonismo inherente a nuestra concepción del arte, y abogaban por su carácter de constructo social. Que la denuncia fuese posteriormente fagocitada por el mercado del arte, especialmente en el caso de Warhol (aunque, ¿cuánto llegaría a pagarse hoy en día por el original de Duchamp, si existiese?) no es una ironía de la historia, sino la confirmación de la tesis.
Tengo para mí que Banksy actúa en la misma línea que sus antecesores, con las nuevas premisas del mundo artístico en el que incluso la salvajada duchampiana está sometida a la financiarización del mercado artístico. Sustituido el idealismo estético por el valor de mercado, igualados pues el artista-artesano y el artista conceptual por el precio de la subasta, creo que Banksy en cierto modo denuncia el riesgo de todo arte, de todo aquello susceptible por una razón humana u otra de ser considerado arte, de sucumbir a la tentación de “tener valor”. En mi modestísima opinión en este campo, el arte debe tener, como mucho, significado.
Banksy no es el primero, no es el mejor, no será el último, sin duda. Pero la deliciosa tarde que dedique, con mi mujer y mi hija, a seguir sus huellas paseando por el Regent’s Canal en Londres valió tanto como una tarde en la Tate Modern. Al menos, el rastro de la escritura, la reescritura y el borrado de su obra entre él y sus detractores (mayormente por su “falta de autenticidad” grafitera), tenía más de lección práctica sobre la iconoclastia que la cobarde exposición de la Tate sobre el mismo tema.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal