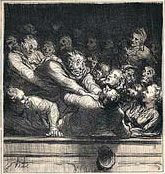
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Goya en tiempos de guerrilla artística
En Madrid, en el Museo del Prado, se ha clausurado recientemente (13 de julio) la exposición Goya en tiempos de guerra. 438.000 visitantes sido una buena excusa para la alharaca laudatoria sobre el pintor, y sobre el sistema de exposiciones temporales que impera en el mundo del arte o, mejor, en el mundo sin más. Sin duda tanto la exposición de Goya en el Prado como la de las Visiones de España de Sorolla, —que en su periplo por este país (ahora mismo anda por Málaga, creo) amenaza con no merecer el título de “museo efímero” que Francis Haskell dio al vigente sistema expositivo de masas—, tienen la virtud de incitar a la reflexión sobre un pintor, una obra, una época artística, aunque en la mayoría de ocasiones sólo se aprovechen para narrar una historia de superhéroes con happy end. Ya se sabe, la taquilla manda.
Pero antes de nada debo agradecer a la Fundación Arauco y a su vicepresidente, Guillermo Muñoz Vera, su amable invitación a participar en estas tertulias de los cursos de verano. Más aún cuando, por circunstancias diversas ni siquiera hemos llegado a conocernos personalmente antes del día de hoy. Y ya se sabe que en este país no hay nada que funcione sin contacto personal físico. En este país no hay compromisos ni acuerdos sin besos y abrazos. Así pues, como le decía un aspirante a presidente del gobierno a un ex presidente de su mismo partido, ante la presencia de las cámaras, vamos a saludarnos efusivamente. Aunque finalmente no hubo efusión. Pudo haber sido un sencillo acto de reconciliación, uno de esos encuentros que ampulosamente llamamos “históricos” (por lo menos en la historia del Partido Popular), y que posteriormente los comentaristas de la actualidad nos esforzamos en hacer ver que han sido “propagandísticos”. Pero el “talante” de Rajoy, o hablando más propiamente, su bonhomía, destripó completamente la imagen que se pretendía transmitir, cosa que no dejó de ser aprovechada como alimento a la propaganda de signo contrario.
Precisamente de eso, de la imagen, de la historia y de la propaganda es de lo que quería hablarles esta noche, y del papel del artista como su mediador. Cierto que en la anécdota que acabo de contar no había ningún artista por el medio, pero tampoco lo había en el Abrazo de Vergara, entre los generales Maroto y Espartero, que puso fin a la Primera Guerra Carlista, y sin embargo su imagen, recreada posteriormente, acabó inundando nuestros libros de texto durante el tardofranquismo, como símbolo histórico de la supuesta reconciliación nacional. Recuerdo ahora tres grabados diferentes sobre el asunto, dos de ellos (que pueden ver aquí y aquí muestran a los generales a caballo abrazándose mientras les contemplan sus oficiales, a caballo también, y sus tropas, más o menos formadas y a pié. Aunque los grabados no tienen fecha conocida, deducimos que los artistas no estaban presentes porque, aunque en los detalles, sus obras difieren de la escena tal y como la describió el mismo general Maroto. Cuenta Maroto que:
... pusieron luego sus armas en pabellones, se mezclaron libre y alegremente las tropas y quedó sellada la paz con el mayor contento y armonía… ¡Soldados nunca humillados ni vencidos, depusieron sus temibles armas ante las aras de la patria; cual tributo de paz olvidaron sus rencores y el abrazo de fraternidad sublimó tan heroica acción… tan español proceder!
Los grabados mencionados no reflejan la algarabía que parece deducirse de las palabras de Maroto: todo el mundo parece conservar sus armas, e incluso en uno las exhiben, y, a mí, siempre me resultó muy extraña la imagen de dos generales abrazándose desde la altura de sus caballos. Mi intensa y extensa cultura visual en películas sobre el oeste americano me decía que un abrazo entre dos personas que van a caballo debía ser una postura muy acrobática y, ciertamente, poco fotogénica. De las palabras de Maroto parece deducirse que el abrazo se produjo sobre tierra firme. Puede que mi misma extrañeza por la escena del abrazo a caballo fuese sentida también por el grabador Servat, que en 1854 realizó un grabado sobre el mismo acontecimiento, situando a los protagonistas ¡en un balcón! Del caballo en medio de un descampado con las tropas en revista, a un balcón. En la escena grabada por Servat aparece un grupo de burgueses jaleándoles desde otro balcón, contiguo, y el populacho haciendo lo propio desde la calle. ¿Desconocimiento histórico? ¿O Servat integró estos hechos relevantes de la historia de España en un paisaje más acorde con el imaginario burgués que progresivamente despegaba en la España de Isabel II? Es decir, en lugar de militares jaleados por militares, militares al servicio de la sociedad civil.
El grabador Servat es recordado por sus ilustraciones a la Enciclopedia de tipos vulgares y costumbres de Barcelona (1844) de José M. de Freixas, en la estela del costumbrismo de Mesonero Romanos. No es baladí recordar que el costumbrismo como ideología y como estética se alimenta de la aparición y el auge de la burguesía ciudadana en la España del XIX; El costumbrismo tanto literario como pictórico triunfó entre la burguesía porque marca la distancia de la nueva clase social emergente con su pasado (rural, pueblerino si quieren: es un “nosotros ya no somos esos”), y también con su presente, con su realidad más inmediata: la representación de los tipos pobres de las ciudades y oficios “penosos” desde un punto de vista físico, marcaba claramente las diferencias de clase, y las exponía públicamente al convertirlas en un motivo estético.
En realidad, la distancia es el concepto clave en este relato, como lo ha sido a lo largo de la historia del arte y de la literatura. La distancia está en el fondo de la estetización del pasado y de lo diferente, y es un elemento esencial en la capacidad de los seres humanos para hacer que nada cambie para que todo cambie. La cultura no es más que la adaptación a otros usos de los artefactos intelectuales que creamos para sobrevivir a una situación dada en un momento dado. Cuando queremos poner el acento sobre su permanencia, lo llamamos tradición, y cuando nos interesa destacar su potencial de adaptación y cambio, lo llamamos interpretación o, incluso, modernidad.
Pero Servat era un modesto grabador a quien más de uno puede regatearle su condición de Artista. No es de extrañar, pues, que su obra refleje las inquietudes de su sociedad más que las suyas propias que, de todos modos, no sabemos cuáles fueron. O será que, como no sabemos cuáles fueron, las atribuimos a quienes le encargan el trabajo o a quienes le pagan. Sea por lo que fuere, el artista a través de su obra, en este caso Servat a través de su grabado sobre el Abrazo de Vergara, realiza una operación de propaganda.
Pero dejemos las formas menores del arte, y vayamos a un artista de verdad, un artista mayor, indiscutido y indiscutible. Vayamos a Goya. En concreto a dos de sus cuadros, el Tres de mayo de 1808, más conocido como Los fusilamiento de la montaña de príncipe Pío y La familia de Carlos IV.
Por aquellos mismos años en que Servat estaba en activo, en la década de los 40, 50 y los 60 del ochocientos, empieza la recuperación del pintor aragonés tras un largo período de desatención, aunque todavía tardará en llegar su encumbramiento como uno de los grandes de la pintura española. Al parecer, la primera mención del Tres de mayo de 1808 en el museo del prado es de 1845, donde lo vio Théophile Gautier. El artículo que le dedicó Gautier en 1842, en el Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire hizo que su figura fuese mucho más, y mejor apreciada en Francia que en España, y está en el origen del alto aprecio que tuvo Baudelaire por Goya, como veremos. Recordemos, como contraste a esta temprana recepción en Francia, que sus grabados sobre los desastres de la guerra no se publicaron hasta 1863.
Sobre la escasa fortuna crítica de Goya en la España del siglo XIX, habla claramente el hecho de que en las dos ediciones que el fotógrafo Juan Laurent hizo de de su Catálogo de los principales cuadros de los museos de España, una de 1863, y otra, ampliada y en francés, de 1867, no hay ni un solo cuadro de Goya. Uno está tentado de pensar que a un francés, aunque estuviese afincado en Madrid, debían hacerle poca gracia las obras de Goya sobre la Guerra de Independencia. Pero bien que podía haber incluido cualquier otra que no tuviera por tema la guerra contra el francés.
La cuestión nacional no parece una explicación válida para la nula atención de Laurent, porque en 1875 Ceferino Araujo Sánchez, pintor, restaurador y crítico, publica Los museos de España, en donde dice que a las obras de Goya no se les debe conceder una sala separada en el Museo del Prado porque su arte carece de la sobresaliente calidad y belleza de los grandes maestros españoles (Velázquez, Ribera, Murillo, citando a los artistas que el crítico más estima), y afirma específicamente que Tres de mayo de 1808 y La familia de Carlos IV no son, precisamente, las obras maestras de Goya. ¿Era Ceferino Araujo un monárquico irredento que veía con malos ojos la burguesa plasmación de la majestad monárquica de La familia de Carlos IV, o la exaltación del populacho en el Tres de mayo de 1808?
La edición en francés del Catálogo de Juan Laurent, obviamente para un público francés, sugiere que el arte de Goya, a pesar del entusiasmo de conoisseurs como Gautier y Baudelaire no era muy apreciado por el turista extranjero medio. Dos libros franceses escritos para turistas de posición acomodada, pero no particularmente instruidos, tratan el retrato de la familia real como una obra fallida. En el primero, de 1869, la Condesa de Gasparin (un título y un personaje mucho más proustiano de lo que ustedes puedan llegar a imaginar), dice de su libro À Travers les Espagnes que no es una obra erudita, y que ella misma es una simple turista que visita España por primera vez. Describe el retrato del grupo real como una revelación horrorosa de la fealdad y la locura:
Carlos IV nos muestra su portentosa nariz, una especie de higo o berenjena, una enorme protuberancia, carnosa, amoratada, incrustada en medio de una fisonomía estúpida, colgando bestialmente de su frente sobre sus labios estupefactos. Su mujer, de una repugnante fealdad que revela los vicios de su alma, también está retratada… aquí de cuerpo entero… siempre con un aspecto de furia, violenta y coqueta… una especie de monstruo obligatorio para los templos idólatras de las islas Fiji… Asumimos que está loca y no diremos nada más sobre ella.
Sin embargo, lo más curioso es que las cualidades que la Condesa de Gasparin aprecia en el arte español parecen cuadrar a la perfección con Goya: “Una invasión de verdad, una liberación inconsciente… el genio moviéndose libremente, el desdén por la tradición, el decoro y por todo el bagaje clásico.” Sin embargo, no parece preparada para aceptar el retrato de Goya como Gran Arte a causa de la fealdad y enfermedad que vio retratadas en él.
Antes de volver sobre la Condesa de Gasparin, y para que vean que no se trata de una apreciación individual de la condesa, en 1877 otra guía francesa, la de Fernand Petit, reprocha al Dos de mayo de 1808 y al Tres de mayo de 1808 que sean “esbozos grandes”, y, de modo similar, critica a La familia de Carlos IV, por parecer “desaliñado” y “hecho demasiado deprisa”.
Estos autores populares no pueden perdonar a Goya por lo que ellos perciben como su falta de habilidad y destreza, y su incapacidad para elegir temas más atractivos, reproches que a nuestros ojos aparecen como dos de los grandes tópicos de la crítica popular al arte (¿quién no ha oído algo parecido de sus vecinos en la cola de entrada a una exposición, o ante uno de los cuadros de ella?). Pero puede que haya algo más, sobre todo en el caso de la Comtesse de Gasparin.
Para ello, comparemos las apreciaciones de la de Gasparin con las palabras de Baudelaire sobre Goya, publicadas diez años antes: “Goya es siempre un gran artista, a menudo aterrador. Une a la alegría, a la jovialidad, a la sátira española de los buenos tiempos de Cervantes, un espíritu mucho más moderno, o por lo menos que ha sido mucho más buscado en los tiempos modernos, el amor por lo inaprensible, el sentimiento de contrastes violentos, de los horrores de la naturaleza y de las fisonomías humanas extrañamente animalizadas por las circunstancias…”
Madame de Gasparin da la impresión de reaccionar, en su visión de La familia de Carlos IV, más a los elogios de Baudelaire a la obra de Goya, que a la obra de Goya en sí misma: fisionomías humanas extrañamente vegetalizadas, en lugar de animalizadas, y esa furia contra los supuestos vicios de la reina, tratada por la de Gasparin como si fuese una más de las rameras protagonistas de algún poema de Las flores del mal, por los que Baudelaire fue condenado en 1857 por “ofensas a la moral pública y las buenas costumbres”, una suerte de horror burgués de profunda raíz calvinista, en su caso, por la fealdad, la enfermedad y el vicio inunda el juicio de la aristócrata de orígenes patricios ginebrinos, de rígida moral protestante, que fundó un hospital para enfermos mentales (Borrachos, sifilíticos… como Baudelaire) en Lausana.
Del mismo modo, es difícil no ver, en las siguientes palabras de Baudelaire, pronunciadas a raíz de su procesamiento, el tipo de dama que representa Madame de Gasparin:
Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías me recuerdan a Louise Villedieu, una puta de a cinco francos, que una vez me acompañó al Louvre donde ella nunca había estado y empezó a sonrojarse y a taparse la cara. Tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias.
A Baudelaire y a la Condesa de Gasparin no les separan las palabras, ni siquiera los conceptos (animalización, horror, contrastes violentos…), como hemos visto, sino los valores que subyacen a ellas. Lo que para Baudelaire es un espíritu moderno, y para los críticos vanguardistas belgas y franceses, como veremos ahora mismo, para Madame la Comtesse es una horrible revelación que repugna sus principios cristianos y sus valores familiares (no en vano fue la autora de un Le Mariage d’un point de vue chrétien, obra premiada por l’Académie française en 1844).
Pero puede que lo más revelador de todo esto sea que el cambio en la interpretación del arte de Goya, a finales del XIX, se produce en la crítica de arte belga y francesa que ensalza la rebelión contra las convenciones y la decadencia, y la técnica altamente individualizada que creen que Goya comparte con la producción artística de vanguardia. Cualidades que la Condesa de Gasparin atribuía en 1869 al conjunto de la pintura española, pero no en Goya. Recordemos: “Una invasión de verdad, una liberación inconsciente… el genio moviéndose libremente, el desdén por la tradición, el decoro y por todo el bagaje clásico”. Otra vez, se dice lo mismo, pero los valores que subyacen no son los mismos.
La conclusión es que en el mundo cultural francés del XIX, y, por lo menos en parte, a través de Goya, se dirime una batalla en torno al arte, su percepción, su sentido y su trascendencia, es decir, su valor, en el Paris que es la capital del siglo XIX, en palabras de Walter Benjamin. Su capital intelectual y artística. Espiritual, si quieren. Yo diría, imagino que para escándalo de muchos, que Goya es grande, o en todo caso mucho más grande por eso que por la materialidad de su pintura, sin que por ello pretenda desmerecerla en nada: simplemente la cultura es así, tiene estas cosas.
Puede que quede todavía más claro con otra cita de Baudelaire, que explicita la substancia del asunto, que no es más que una discusión sobre la esencia del arte. Dice Baudelaire: “Yo imagino delante de los Caprichos a un hombre, un curioso, un amateur, que no tiene ninguna noción de los hechos históricos a los que muchas de sus planchas hacen alusión, un espíritu de simple artista que no sepa qué es esto, ni Godoy, ni el rey Carlos, ni la reina; sentirá sin embargo en el fondo de su cerebro una conmoción viva, a causa de la forma original, de la plenitud y la certeza de medios del artista, y también de esta atmosfera fantástica que baña todos los temas.”
Hemos llegado, pues, a lo que probablemente sea la anécdota que provoca las diferencias de valoración entre Baudelaire y Madame de Gasparin: Godoy, el rey y la reina. La leyenda negra del reinado de Carlos IV impregna la interpretación de la obra, sea La familia o sean los Caprichos. Curioso, si tenemos en cuenta que esa leyenda negra tiene su origen en la propaganda francesa bonapartista, que manipuló y tergiversó la realidad para poner el pueblo en contra de Godoy y los Reyes, y de la propaganda absolutista española patrocinada por Fernando VII en contra de su padre, Carlos IV, y en beneficio de su propia causa. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de cama. Baudelaire insiste en separarse de ella, y en separar a su lector de ella, para que pueda apreciarse al Artista, con mayúsculas. Madame de Gasparin proyecta esa leyenda negra sobre su interpretación, y traslada su odio por el vicio a la obra.
Y esa misma historia sórdida de tríos y amantes, de bajas pasiones y altas aspiraciones, están en la base de la interpretación de mucha de la crítica nacional y extranjera ha hecho de La familia como un cuadro intencionadamente caricaturesco, (unido a una percepción mucho más cierta, de la imagen como el reflejo de “cualquier buena familia de tenderos que se habría hecho retratar en sus buenos tiempos de fortuna, ceremoniosa y envarada, y con sus mejores vestidos de los domingos”, que creo mucho más acorde con la intención de los reyes y probablemente de Goya de “figurar”, de presentar una imagen mucho más próxima, más aceptable por su pueblo –por sus burgueses—tras los años convulsos de la Revolución Francesa y sus repercusiones sobre los países y las monarquías aledaños).
Aún hoy, en un manual al que podríamos aplicar los mismos adjetivos que aplicamos a la obra de Mme de Gasparin, es decir un manual escrito para turistas (en este caso turistas de la cultura) de posición acomodada, no particularmente instruidos, La cultura, todo lo que hay que saber, de Dietrich Schwanitz, en su recorrido por un museo imaginario, el guía dice de Goya: “Otro pintor de temas políticos es el español Francisco de Goya… En la época de la Revolución francesa Goya es pintor de cámara en la corte española, pero retrata a la familia real como si fuera una reunión de idiotas.” Y la voz del supuesto visitante contrapuntea “Me hubiera gustado preguntar cómo pudo hacer algo semejante, pero preferí dejarlo estar. Seguramente se trataba de un enigma para la propia investigación histórica.” Curiosa la figura de ese visitante museístico que, pudiendo hacer una pregunta interesante y muy pertinente, o simplemente reflexionar sobre ella, prefiere no hacerlo, como el Bartleby de Hermann Melville.
Puede que la carencia de curiosidad sea una característica esencial del consumidor cultural masivo contemporáneo, pero como no creo que sea el caso de ninguno de los presentes, y a estas alturas de la jugada ya se habrán percatado de que, de lo que hablamos, es de las capas de barniz ideológico que cubren la obra de Goya, a pesar de su reciente restauración. Estamos hablando, por tanto, de la propaganda en torno a la obra del pintor. Si bien es legítimo eliminar las capas físicas para contemplar la obra en su esplendor primigenio, por lo que respecta al barniz interpretativo y a la propaganda asociada yo sería más conservador, y lo intento aquí: identificar e interpretar cada una de las capas, sin eliminar ninguna. Esa es la tarea de un historiador de la cultura en los tiempos presentes, probablemente: interpretar la propaganda, más que interpretar la historia.
Continuemos en el presente y veamos si alguno de nuestros más celebrados divulgadores históricos puede aportar alguna luz sobre el tema. Y miren ustedes por dónde el historiador Fernando García de Cortázar publicó a finales del año pasado un libro titulado Historia de España desde el Arte. Acudo a una noticia y a una entrevista con el autor que publica un periódico cualquiera, un periódico, digamos, medio.
El autor nos indica que ha escrito un libro para perezosos y para niños de doce años. Interpreto que los que no son ni una cosa ni, evidentemente, la otra, como yo, también podrán leerlo. ¿O verlo?, porque el autor nos indica que “quiere contar la historia a través de la imagen Bella”. ¿Qué entenderá un lector perezoso de doce años por “imagen bella”? ¿Bonita? ¿Creen ustedes que un niño de doce años considerará el Tres de mayo de 1808, bonito? Es evidente que el autor no se plantea ni por un segundo entrar en dos siglos y pico de discusiones sobre el sentido del término Belleza en el mundo del arte. O bien que lo liquida con el paralogismo “todo lo español es bello, todo lo bello es español”. Llego a esa conclusión antes de terminar la línea anterior, cuando descubro que el autor escribe “una historia de España que va desde la prehistoria hasta el 2007”. Hombre, yo a los bisontes de Altamira los veo rojos, pero no encuentro el gualda por ninguna parte.
Pero, aparte de los exabruptos, vayamos a lo que dice un historiador popular sobre Goya. Porque, como no, habla de Goya. Y no en el libro, cosa que ya pensaba yo que no podía faltar, sino en la entrevista. Y lo utiliza para lanzar una serie de ideas y de interpretaciones sobre el arte español, no para hablarnos de la historia de España. Curioso, por el título del libro parecía que la intención era justo la contraria.
García de Cortázar dice de Goya que “inicia la gran pintura histórica española, fue el gran fotógrafo-cronista moderno”. Si lo que quiere decir es que Goya es el primero que hace pintura de género histórico, se equivoca. Si quiere decir que su influencia es decisiva en la pintura académica historicista que inundará la España del XIX, se equivoca (de hecho, su sucesor como pintor de corte Vicente López fue mucho más influyente en ese aspecto). Los temas de la pintura de Goya sólo pueden ser interpretados como “históricos” desde la distancia, para él son estrictamente coetáneos. Y la segunda afirmación, Goya como fotógrafo-cronista, sólo puede explicarse si queremos creer que lo que pintó Goya fue lo que pasó en realidad, y no la reinterpretación que hizo Goya de esos acontecimientos, seis o siete años después.
Al final, pues, el tema es qué hay en la imagen y qué vemos en la imagen. Lo que hay es la historia, lo que vemos es la propaganda. ¿Qué hay en la imagen del tres de mayo de Goya? Hombres que matan y hombres que mueren. ¿Qué ve García de Cortázar en esa imagen? “Realmente la pintura también se usa como propaganda,—dice—en el caso de Goya, de afirmación de la gran nación española: es el “viva la nación” que podría estar gritando el hombre de la camisa blanca de ‘los fusilamientos de la Moncloa’”. “Qué español proceder! Hubiese gritado marcialmente el general carlista Maroto. Desde luego, en este caso, García de Cortázar utiliza la pintura exclusivamente como propaganda, y proyecta su interpretación histórica de los hechos acaecidos en Madrid en mayor de 1808 sobre las intenciones del pintor. Atribuirle esa intención a Goya a mí me parece, aparte de poco profesional, deshonesto.
Pero donde queda claro ya que García de Cortázar no es que sea miope, como yo, sino que está completamente ciego es en el cierre de su panfleto: “Los grandes pintores españoles son como grandes historiadores ya que tienen un verismo justiciero. Cualquier obra de arte de un pintor español transmite el pulso de un personaje, de una época, de un siglo, mucho más que otros pintores que se han dedicado a ensalzar a sus monarcas sin ese verismo, como es el caso de ingleses o franceses.” Ha dicho. Y si lo hubiese dicho frente a la barra de un bar (¿mejor una taberna, más propio, más rancio, más “español”? a las tres de la mañana y tras el decimoquinto Whisky, podríamos hacerle el enorme, el infinito favor de olvidarlo, de darlo por no dicho, de correr sobre sus palabras una espesa capa de silencio. Pero no. Dejando de lado mi natural repugnancia, creo que las palabras merecen comentario.
Y el primero es que el verismo en el arte español es un tópico que arrastra desde hace siglos, y que ya recoge, como hemos dicho anteriormente, la Comtesse de Gasparin: “Una invasión de verdad, una liberación inconsciente… el genio moviéndose libremente, el desdén por la tradición, el decoro y por todo el bagaje clásico.” Solo que a Madame le podemos perdonar que no leyese un libro de Ernst Gombrich que tardaría casi cien años en ser escrito, Arte e ilusión. Pero a García de Cortázar no. Y sobre la superioridad del arte o de cualquier otra manifestación del espíritu, español sobre el francés o el inglés, sólo hay un contexto posible en que una manifestación de ese tipo no deba ser tomada como una demostración fehaciente de papanatismo o debilidad mental: el fútbol, en donde la descarga verbal de las más bajas pasiones está tolerada.
Pero por encima de todo fíjense ustedes que las opiniones de García de Cortázar, lejos de fomentar el libre juego intelectual a partir de la contemplación de la obra, establecen una dirección única de interpretación y valoración no ya para la obra de Goya, sino para todo el arte español, y el francés y el inglés. Lo peor no es que sus interpretaciones sean babosas, sino que impiden cualquier otra, que se proponen como únicas y verdaderas. García de Cortázar no es un historiador, ni un crítico de arte, según sus palabras: es un propagandista.
¿Y cuál es el papel del artista en todo este juego? Hablo del artista vivo, evidentemente, del artista contemporáneo, al cual deben servir estas reflexiones que he esbozado hasta ahora. Dicho de otro modo: ¿hay alguna moraleja de toda esta historia? Creo que eso debe quedar al albur de los oyentes, y no impondré la mía sobre lo narrado. Aunque creo que sí puede haber una conclusión indeseable, que de hecho destruiría la esencia misma del arte, y es la de querer cerrar el sentido de la obra. Pretender que sólo haya una interpretación posible.
Me dirán ustedes que no puede haber ningún artista que pretenda eso. No, claro que no. Bueno, directa y explícitamente no, desde luego. Nadie entrega un cuadro con un volumen de quinientas páginas como manual de interpretación, a modo de manual de uso. Pero si ustedes se fijan en la parábola que he narrado sobre García de Cortázar, a poco que rasquemos descubriremos que bajo la capa externa de barniz que es esa voluntad de interpretación única y unívoca, hay una especie de pensamiento desiderativo según el cual aspirar a la pureza y ser puro es lo mismo. ¿Podemos convenir en que lo único que tiene una interpretación única es aquello que es puro? Es una idea que está en la base de la filosofía platónica de los universales, y como tal ha sido enormemente fructífera en la cultura occidental, siempre y cuando no se olvide que la pureza, los universales, sólo existen en la mente de Dios y, para quienes no creemos en él, ni siquiera ahí. La pulsión nacional por la pureza (racial, religiosa, ideológica, política, artística…) ha caracterizado históricamente a este país, y en el caso de García de Cortázar, como antes en muchos otros casos que deberían haberle servido de aviso, se ha acabado transformando en pulsión por la pureza nacional.
Pero volviendo al terreno artístico, tomemos el ejemplo del arte abstracto. Un fuerte componente en el ascenso del arte abstracto fue el deseo de captar la quintaesencia específicamente artística, una especie de universal artístico, el deseo de un arte que no fuera más que arte. Como decía Ad Reinhardt, “el único objetivo de cincuenta años de arte abstracto es presentar el arte como arte y nada más… hacerlo más puro y más vacío, más absoluto y exclusivo.”
Pero ahora que el impulso pretendidamente hegemónico del arte abstracto prácticamente ha desaparecido, descubrimos que la pureza sólo existe en la mente de Dios. Como dice Barry Schwabsky, “quizá la lección inesperada de la abstracción sea el descubrimiento de que este arte puro y sin adulteraciones no puede destilarse, que el arte sólo aparece siempre como una mezcla: con la pedagogía, o la emoción personal, o la propaganda política, o lo que sea.”
Y no me resisto a acabar sin contarles una última anécdota, que tomo también de Barry Schwabsky, y que resume todo esto. La fecha es 1970; el lugar, la Marlborough Gallery de Nueva York. El pintor expresionista abstracto Philip Guston regresa, tras varios años de examen de conciencia, con un nuevo grupo de pinturas en las que la figuración de repente había vuelto a surgir, pero de una forma netamente grotesca y desencantada, como un cruce entre el último Goya y los dibujos de Robert Crumb. La respuesta de sus viejos amigos, los artistas de su generación, expresionistas abstractos, por supuesto, fue el silencio absoluto, un completo rechazo. Con una excepción. De Kooning lanzó sus brazos alrededor de Guston, diciendo que él entendía de qué iba todo aquello: todo aquello iba sobre la libertad. Es de lo que va todo esto, de la libertad, creativa e interpretativa.
Es como si Aznar, en lugar de exhibir su cara de caniche enfurruñado ante la presencia de Rajoy tras la desaznarización del partido, se hubiera lanzado emocionado a sus brazos y le hubiese dicho: “yo sí que entiendo de qué va todo esto: de la libertad”. Yo no hubiera esperado otra cosa de alguien que se autoproclama liberal.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal