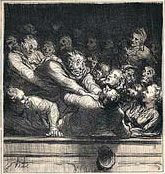
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Escrituras en verano IV
Tierra de promisión
¿Otro café? Por supuesto que me das envidia, pero prefiero la envidia al café con pajita, menos humillante, al menos, que el vino con pajita. En cualquier caso están sobrevalorados, ya te lo digo yo: el café, el vino, la comida, la gente, el sexo… Parece como si una de las principales características de los humanos, consecuencia directa de su capacidad simbólica, fuese su capacidad para sobrevalorarlo todo. O visto de otro modo, la sobrevaloración es inherente al símbolo. Algo, un sonido, un elemento de la naturaleza, un trazo grabado o pintarrajeado, al que aplicamos un significado arbitrario, es un ejercicio de sobrevaloración. Mi gato no sobrevalora nada: asigna a cada necesidad el grado de satisfacción justo, ni más ni menos. El que necesita para saciarla. No hay exceso, no hay ebriedad metafísica, no hay melancolía, no hay promesa, no hay esperanza, todas esas cosas que los humanos bebimos con la leche de nuestras madres, y que nos condenan, como especie, a la extravagancia: a vagar siempre fuera de nuestra animalidad, tan fácilmente saciable. Que establezcamos metas a ese vagabundeo es una especie de prevención de la quietud, de la estupefacción, una excusa para la errancia que, en realidad, no necesita ninguna. O dicho de otro modo, la sobrevaloración comporta la infravaloración del presente, de lo que se es. La ficción judeo-mesopotámica del pecado original ha sido tan poderosa porque dibuja míticamente esa distancia siempre creciente, ese descrédito de la realidad que nos atrapa a cada paso: la insatisfacción es siempre presente. El pasado es el jardín del Edén, y el futuro es un mundo perfecto. La recurrente imagen de Valencia como tierra de promisión tiene más que ver con la historia de su poblamiento que con la feracidad o la fertilidad de su naturaleza. Israel no es la tierra prometida por sus riquezas naturales, ni quedamos el año que viene en Jerusalén porque corran por ella ríos de leche y miel. Lo que importa es la promesa, es decir, el hecho de que no sea el paraíso, de que no lo sea todavía. Carròs viene a la Corona de Aragón por la promesa de la legitimidad. Sus colonos, por la promesa de una buena vida. Sus sarracenos sobreviven con la esperanza de que sus avariciosos amos serán algún día derrotados. Valencia, en el siglo XIII, es la tierra prometida de cualquier cristiano dispuesto a perseguir su sueño, una tierra sobrevalorada. Los derrotados son vendidos, los fracasados emigran si todavía creen en la redención, en una vida buena, en el paraíso. Blasco Ibáñez dedica su juventud y primera madurez a convertir Valencia en una antesala del Edén en la que, como mínimo, las hordas de jornaleros pueda ganarse el pan con el sudor de su frente, y él quede legitimado. Tras su fracaso, busca y encuentra un condado para él (dirá a Sorolla), y una Nueva Valencia para los valencianos, que superará en abundancia a la vieja, corroída por el mesinfotisme de quienes no han conocido sino la opresión y ya han aprendido que las alegrías por una nueva señoría duran menos que un orgasmo. Su deseo cambia de escenario, y dobla la apuesta. Si hasta entonces se imaginaba como el Pericles de una nueva Atenas, en Argentina será el mesías que conducirá a un pueblo valenciano selecto hasta el nuevo jardín del Edén, o la Nueva Valencia: «pronto descubrió en América vastos y venturosos horizontes, en donde nuestras energías nacionales, malogradas en la estéril lucha y la corrupción, falta de apoyo y sobra de explotación de nuestra desdichada organización política y social, encuentren ancho campo que les otorgue compensación justa y fecunda.» En el paraíso argentino los árboles frutales dan manzanas y peras de 800 gramos y hasta de kilo; la alfalfa se reproduce de tal modo que a veces hasta es una calamidad, la albufera de Corrientes es tan grande como media España, y cultivándola al estilo de Valencia, daría dos cosechas por año; naranjos de 15 metros de altura que dan 6000 y 8000 naranjas por año sin cuidado, formando bosques y no recibiendo otra agua que la de la lluvia, y cuyo fruto es de una dulzura empalagosa… En fin, para qué seguir. ¿Recuerdas el escándalo de los tesoreros del Partido Popular? ¿Recuerdas que el último, Bárcenas, justificaba parte de su fortuna en las inversiones en el latifundio argentino de Ángel Sanchis, valenciano, y uno de sus predecesores? Propietario de una finca de 300 kilómetros cuadrados en Salta, proveedor de zumo de limón para la Coca-cola, proveedor de maderas nobles para IKEA, fabricante de biocombustible para dar salida a sus excedentes de maíz, Ángel Sanchis es la prueba de que Marx se equivocaba: la farsa no siempre sigue a la tragedia. En esta ocasión la precedió. ¿Que qué tiene de trágico el éxito empresarial de Ángel Sanchis? Digamos que es la constatación de que Valencia es un desierto que hay que atravesar para llegar a alguna parte, una tierra baldía que espera su Eliot para perdurar tras la muerte.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal