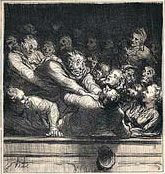
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Escrituras en verano III
Justicia
Mi padre fue suficientemente fuerte para coger lo que quería, y suficientemente listo para hacer ver que lo cogía para otros. Demasiado viril para ser humilde, y demasiado alegre para ser reservado. Demasiado galante para rechazar un halago y tan tonto como para creérselo. Valiente como un aragonés, y generoso, cantó de él Peire Vidal. Mi padre hizo que la cancioncilla resonara una y otra vez en nuestra casa de Siracusa, y con ella oí hablar por primera vez de los aragoneses. Con la cancioncilla conquistó a mi madre, supongo, como le vi hacer con otras mujeres, aunque sus marineros cantaban una letra no tan condescendiente. Un necio, ese era mi padre: el príncipe de los piratas, convertido «por la gracia de Dios, del rey y del Común de Génova, en Conde de Siracusa, y familiar del rey». Tan necio que se creyó tan listo como el pequeño pirata apresado por Alejandro Magno, al que reprochó que la única diferencia entre ellos era el tamaño de su flota y la cuantía de sus posesiones. Pobre padre. Federico le desposeyó en cuanto le interesó más una alianza con Marsella que un señorío regido por un corsario. Y Génova fue tan cruel con él como conmigo, porque yo bien puedo decir que tuve dos madrastras, y supe ver, por las injusticias recibidas por una y otra, que si quitamos la justicia, los reinos y sus príncipes no son sino pandas de ladrones, y las pandas de ladrones reinos en miniatura: un grupo de hombres que se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, y reparten el botín según sus propios pactos. Si a esa cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos, se autodenominará condado abiertamente, título que a todas luces le confiere no la eliminación de la codicia, sino la añadidura de la impunidad.
Pero encontré justicia, y reparación. Y todo se lo debo a mi buen rey Jaume. Porque lo que el ingrato mar da, es nada. Que se lo pregunten a mi padre, al que pocas cosas le debo: alguna de provecho, ninguna agradable. Si alguna vez siquiera me dio un nombre cristiano, a él mismo se le olvidó, y a mí nadie me lo recordó: siempre fui Caroccino, el niño que se crió en la Caroccia, su galera capitana, su verdadera amante, con la que había reconquistado el respeto de sus conciudadanos genoveses tras ser expulsado de la ciudad con el resto de seguidores de los del Castello. Mi padre citaba a los letrados boloñeses, no sin antes maldecirlos: «el mar es de uso común, pero no es propiedad de nadie: como el aire» y lo que no es de nadie es mío, añadía desafiante. Mi buen señor, años más tarde, cuando quiso nombrarme «señor del mar», almirante, y yo contesté con cierta arrogancia disfrazada de humildad, que haber sido armado caballero por su mano en aquel glorioso día de Navidad en vísperas de la batalla de Mallorca era pago suficiente, y que no eran necesarios títulos para capturar un botín en la mar, y le cité las palabras de mi padre, él las repitió en latín y añadió lo que mi padre interesadamente omitía: «Sed jurisdictio est Caesaris». Pero el derecho es del rey.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal