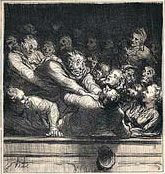
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Escrituras en verano I
En años impares viajo a Buenos Aires pero este verano no va a poder ser. No hará falta que entre en detalles enojosos sobre quitas de sueldo, despidos y demás zarandajas sobre las que cada uno de ustedes seguro que puede poner un ejemplo propio. El caso es que me duele especialmente porque, en primer lugar, hay gente a la que pronto hará dos años que no veo y sin cuyo trato, tan íntimo como sea posible, no quiero vivir. En segundo, porque en mi madurez he encontrado un modo de vida metódico y sereno que avanza en ocasiones de manera errática pero que mantiene, cada cierto tiempo, acontecimientos miliares, como los viajes a mis ciudades, que la hacen más segura, menos inquietante. En tercer lugar, aunque compite con el primero, o más bien forma parte, de alguna forma, del primero, los viajes me permiten establecer conversaciones con personas y lugares, sin las cuales me siento más vacío de lo que en mí es habitual.
Así que, para alejar la acedía pasaré el verano en labores de escritura que intentarán recrear no ya las conversaciones concretas que he mantenido con amigos y lugares en el pasado, sino las posibles que se podrían haber dado si este no fuese un estío intravagante y extraordinario. Parte de esas labores de escritura les serán presentadas durante las próximas ocho semanas, sin orden ni concierto, al albur de quien esto escribe. Todas tienen una intención común: que los lugares mueren como los hombres, aunque parezcan subsistir. En cualquier caso, si les ayuda, recuerden que cualquier tiempo futuro fue mejor. Les dejo en esta primera entrega, un inicio incierto.
Les lieux meurent comme les hommes
¿Ya está en marcha? Ah, vale. No quiero que esto sea un principio, el principio, quería decir. No. Hagámoslo más natural, sigamos alguna de nuestras conversaciones anteriores como si este acto, iterado pero necesariamente finito, hasta que las fuerzas me alcancen, no tuviera trascendencia. Al fin y al cabo, ¿un café? Le diré a G. que lo traiga, al fin y al cabo, decía, esto solo es trascendente para mí, y lo será por poco tiempo. Y nada de mohínes de disgusto cada vez que lo nombro. Estás aquí para que conversemos, no para que me compadezcas. Mi hija puede poner en marcha la grabadora, no te necesito para eso, ya lo sabes. Y sí, era más fácil cuando paseábamos. ¿Puedes creer que no recuerdo nada de aquellos paseos? Sí, bueno, recuerdo las rutas, las calles concretas, podría reandar, ya con la memoria, los pasos que dimos, las calles, los comercios, los edificios, los parques, los solares, los descampados, incluso detenerme en los mismos lugares, pero no recuerdo nuestras palabras, ni los incidentes o las visiones que nos obligaban a cambiar de tema: éramos niños que pierden la concentración a cada nuevo estímulo. Bueno, no, en realidad no perdíamos nada, simplemente encontrábamos algo nuevo; en cierta medida los paseos eran circulares, como una especie de eterno retorno en el que la novedad siempre era una cifra secreta para insistir en la conversación. La conversación era lo único importante y andar era el dispositivo necesario para que los lugares, ralos o exuberantes, pudiesen actuar como su deus ex machina. ¿Lo habías pensado? ¿Se te había pasado por la cabeza que aquella pintada en una persiana metálica preguntando por un Ulises perdido cerca de Constitución no fuese un llamado familiar por la fuga de un adolescente, o una denuncia por la brutalidad policial o la injusticia institucional, sino un recordatorio taumatúrgico de que la errancia permite los encuentros inesperados, los hallazgos, como restos de los múltiples naufragios con los que desde aquel hombre astuto, los dioses nos han agasajado para que pudiésemos iniciar la conversación a través de su estímulo y su escrutinio? Ahora, cuando lo recuerdo, también creo leer en su eco una premonición de la enfermedad, como si en aquel momento ya hubiese llegado a Ítaca y no me estuviese dando cuenta, y todo lo que vendría después ya no fuese sino el premio que recibe el que persigue la virtud y el conocimiento, el que de los remos hace alas para el loco vuelo que, como el Ícaro de Brueguel, se precipita al mar ante la indiferencia del mundo.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal