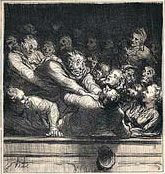
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Objet trouvé
Por mi ordenador pululan textos que jamás sabré si me pertenecen. En un mundo en que el individualismo triunfa, mi yo se rarifica y mi voz no parece mi voz, y muchas veces ni siquiera es mía. Es desde esa utopía disfónica, como un amado maestro que soñaba con escribir un libro solo de citas, desde la que sueño escribir algun día. Hoy, me limito a servirles un texto que puede que escribiese yo, que puede que escribiese a medias con Roger Colom, que puede que escribiese solo él, o puede que ninguno de los dos. Y también puede, contra Aristóteles y los demás, que todas las anteriores sean ciertas.
Art belongs to the masses
Qué duda cabe de que vivimos tiempos interesantes. Malditos, y por ello interesantes. Y lo son porque lo sé, ahora lo sé, no como durante mi juventud: lo eran, pero no lo sabía. Si hubo un tiempo en que todo fue dulce y apacible se lo debemos a la ignorancia y la lasitud. Hubo un tiempo en que combatir la dulzura del idiota y la paz del resignado me convirtieron en un héroe a mis ojos: un paria entre los míos. Puede que no sea poco, vencer sobre uno mismo, pero leo a mi gente, interpreto en sus vidas, hoy más ricas y coloridas, más satisfechas aunque no menos deseosas, y veo, hoy como ayer, vidas dulces y apacibles en la santidad del hogar, en la costumbre del trabajo y el bullicio de la fiesta, animadas por pequeñas compras o pequeñas victorias deportivas, alteradas por pequeños disgustos con un jefe o con un padre, con un amigo, con una esposa, con un hijo. Y les veo tan pequeños, tan distantes, tan ajenos a lo que sé, a lo que ahora sé, a lo que en ocasiones no quisiera saber. Pocas. Veo entre mis llaves, cuando las dejo encima de la mesa o en el recibidor, la que abre ese mundo, una llave vieja aunque jamás usada, con ese tono y esas pecas que adquiere el metal cromado cuando envejece sin uso, sin desgaste. A su lado en la anilla hay otra que sí he usado, unas cuantas veces hace tiempo, una que abre la puerta de la calle a deshora. Esa sé que abre. La guardo porque sin ella no tiene mérito no usarla. Pero no sé por qué guardo la otra: ya no abre nada, su vagina dentada perdió mordiente cuando la introduje, por única vez, para salir. Sé que no abre y la conservo. Cual judío errante que conserva, en Estambul o Salónica, la llave de su casa familiar en Toledo o Sagunto: puede que no se trate del deseo de retorno, sino de un modo de recordar que tras la expulsión del paraíso, ni siquiera detenerse es una opción.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal