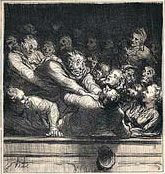
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Garzón y el Estatut, o la lucha por la hegemonía
No creo que a ustedes les falten opiniones, ni propias ni ajenas, sobre esta especie de sobrecalentamiento político en el que vivimos inmersos. Ni creo tampoco que a ustedes, si no es la primera vez que me leen, les quepa duda sobre la mía. Aún así, creo que sí faltan interpretaciones globales del fenómeno, es decir, no ya qué pasa, sino por qué pasa. Así que vamos a hablar claro por una vez, aunque sea. Quiero decir que la batalla no es para ocultar el pasado, sino para definir el futuro. La verdadera batalla es por el poder y por la hegemonía en su sentido gramsciano. La derecha española, favorecida por una interpretación restrictiva de la constitución, busca y encuentra nichos de poder que le permitan, si no dirigir el proceso, al menos boicotearlo si no avanza en la dirección que desea.
Todo parece que gire últimamente en torno a la interpretación de la transición española y la legitimidad que se instituyó con ella: borrón y cuenta nueva, Constitución, equilibrio de poderes y equilibrio territorial. Ese statu quo parece que sea el statu quo vigente, treinta y cinco años después de que se iniciara el proceso. En realidad no es así, en primer lugar porque los ciclos de estabilidad institucional en las democracias occidentales desde principios del siglo XX no duran tanto. De hecho, incluso podríamos decir que ni el mismo siglo XX duró un siglo, sino más bien tres cuartos. Todo corre deprisa en la modernidad, y la postmodernidad probablemente consista en añadirle un turbo, o un cohete. Quiero decir con esto que asistimos a una crisis del modelo político y social que establecimos durante la transición, pero que esa crisis no ha empezado ahora. Mas bien estamos in media res.
Si aceptamos que los ciclos psico-político-sociales tras la segunda guerra mundial duran entre veinte y veinticinco años (a nivel global, veinticinco desde el final de la guerra hasta 1970, aunque en crisis desde 1965; unos veinte desde 1970 a 1989, aunque en crisis desde unos años antes, y todo esto, naturalmente, con particularidades locales), y poniendo como punto de partida la consolidación de la democracia española con la proclamación de la Constitución, habría que ir a buscar el origen de esta crisis a… ¿la segunda victoria electoral del PP, esta vez por mayoría absoluta?
Los signos de interrogación son puramente retóricos, claro: aunque hubo avisos previos, esa segunda legislatura de Aznar se caracterizó por la imposición unilateral de una interpretación restrictiva de la Constitución para ponerla al servicio de intereses de partido. Lo que hasta ese momento había sido una garantía del equilibrio de poderes, se transformó en martillo de herejes sustentado por un férreo control de los medios públicos de comunicación (¿recuerdan a Urdaci y la huelga general de 2002?), una política de seguridad interior que con la excusa de acabar con ETA convirtió prácticamente en delincuente político a cualquiera que no comulgara con la unidad de la patria y que hizo equivalentes terrorismo y disidencia (entre ellos, partidos políticos legítimos, gobiernos autónomos legítimos, colectivos sociales legítimos, estrategia que en la Comunidad Valenciana se sigue empleando no ya para deslegitimar al enemigo político, sino para deshumanizarlo y aniquilarlo en la mejor tradición schmittiana: Rita Barberá acusando a las asociaciones de defensa del Cabanyal de terroristas) y que desembocó en la instalación del sistema SITEL de escuchas policiales (sí, ése del que se quejan ahora…), y la ruptura de las líneas directrices de la política exterior española (con disparates como la reconquista de Peregil, la intervención española en Irak, o el golpe de estado contra Chávez). En lo económico favoreció una política de cohecho entre las administraciones públicas y los empresarios de la construcción que se convirtió en sistemática y condenó a la economía española en el mismo instante en que vinieron mal dadas. Cierto que durante un tiempo palió uno de los problemas endémicos de la democracia española, que era la financiación de las haciendas locales, que pudieron sobrevivir pero a cambio de vender su alma al diablo, y de garantizarse el hambre para mañana, esto es, hoy. Desde el punto de vista comunicativo e ideológico la segunda legislatura de Aznar alentó, por acción y por omisión, el negacionismo en torno a las responsabilidades del bando victorioso en la Guerra Civil sobre la ruptura de la legalidad republicana y la ilegitimidad del régimen resultante, y, con ello, de toda su actividad legislativa, ejecutiva y judicial. El aire español se volvió tan enrarecido que el 11 de marzo de 2004 dejamos de respirar, porque nuestra capacidad para inhalar las toxinas que emanaban de las palabras y los actos del gobierno de Aznar había llegado a su límite. No sólo hubo 192 muertos y centenares de víctimas: el mismo gobierno utilizó la Constitución como arma arrojadiza y como autojustificación de su interpretación de tan trágicos hechos. Ahora es evidente que con ello murió un consenso constitucional que desde entonces mantenemos unido con imperdibles, más que nada porque no tenemos una muda que ponernos.
No nos equivoquemos, por tanto: si el Tribunal Constitucional lleva cuatro años discutiendo si el Estatut de Catalunya es o no constitucional, no es porque lo sea o lo deje de ser, sino porque la Constitución está obsoleta y no responde a nuestra nueva realidad. Por decirlo de otro modo, no es que el Estatut sea inconstitucional, sino que la Constitución es antiestatutaria. En estos momentos, el reciente consenso social en torno al Estatut tiene más valor político que el inexistente y viejo consenso en torno a la Constitución. No en vano las reformas de los estatutos subsiguientes se hicieron a su imagen y semejanza o incluyeron, como el valenciano, la llamada “cláusula Camps”, según la cual se podía reclamar a posteriori cualquier nueva competencia que se aceptase en cualquier otro estatuto. Y a pesar de que he criticado esa cláusula por desganada y cobarde, puede que en ella resida el modelo de un nuevo consenso constitucional a partir de los estatutos de autonomía.
Y si el Tribunal Supremo procesa a Garzón por ampararse en la jurisdicción universal de los crímenes de lesa humanidad para saltarse la ley de amnistía de 1977, es porque ese principio, a través de las actuaciones de Garzón o de cualquier otro juez, pueden hacer añicos no ya sólo la amnistía o la Constitución, sino el mismo poder judicial fundamentado en ella, del mismo modo que el proceso contra Pinochet puso en evidencia al poder judicial chileno.
Y si creen que ando muy desencaminado, o que me he puesto estupendo o extremista, échenle un ojo al estupendo blog de José María Izquierdo: más que nada porque nos evita tener que rebuscar personalmente en la mierda al tiempo que nos recuerda que existen, porque olvidarlo puede ser letal.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal