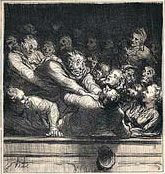
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Pederastia y culpa en la Iglesia Católica
Atizar a la Iglesia Católica en sus partes pudendas parece el deporte de moda entre los articulistas últimamente, y confesaba hace unos días a mi amigo Roger Colom que, en buena medida, esa atención dispensada me inhibía de sumarme al coro. Un coro nada angélico, por otro lado. También sucede que uno siempre espera que alguien diga lo que espera oír, y que lo diga bien, para que le ahorre el trabajo. Pero, como intuyen ustedes por el hecho de que me haya puesto a la faena, eso no ha sucedido.
No creo que a ningún lector se le escapen los hechos (aquí un ejemplo de las notícias en medios transatlánticos, así que iré directamente a sus comentarios. Tres líneas de interpretación han predominado entre quienes se han ocupado del tema, a saber: una, que la culpa es del celibato dos, que la culpa es de la imperfección de los hombres que componen la institución eclesial romana y, tertium datur, que la culpa debe atribuirse a la desnortada intención de la Iglesia de abrirse al espíritu de los tiempos, durante los años sesenta y setenta del siglo recien fenecido. La primera predomina entre los creyentes “progresistas” dentro de la misma Iglesia. La segunda entre los burócratas eclesiales bienintencionados (sacerdotes, obispos, curia romana) y algún que otro experto vaticanólogo. La tercera, entre los creyentes conservadores. Dejemos una cuarta opinión, la teoría del complot, para los directamente implicados en el affaire, as usual, y cuya actitud deja pocas esperanzas a la supervivencia de la institución eclesial.
El celibato obligatorio entre los sacerdotes católicos no es la causa de los abusos a menores, aunque lo diga Hans Küng. En todo caso es la causa de que determinados pederastas encontraran refugio en la institución eclesial, que favorecía una coartada social y moral para individuos cuyo modo de vida divergía claramente de aquello que solemos asociar con la normalidad, y que les permitía un contacto continuado con víctimas potenciales. Eliminen ustedes el tono de reproche moral de las palabras anteriores y entenderán que es exactamente la misma razón por la que numerosos gays y lesbianas abrazaron la vida religiosa. Eliminar el celibato obligatorio no impedirá que ciertos individuos continúen encontrando refugio en la Iglesia, porque es la institución misma quien lo hace posible, no sólo sus individuos.
La segunda causa, la condición humana, sólo pretende preservar la institución eclesial como obra divina, y atribuir cualquier defecto a sus siempre falibles subcontratas humanas, pero puede que sea el más falaz de todos los argumentos, porque puede que no haya habido ninguna institución en la historia de la humanidad con mayor conciencia de que el ser humano no es un cordero para los demás, sino más bien un feroz depredador. Que la Iglesia no alejase de su seno a quienes ofendían a los inocentes, es un acto de lesa majestad divina: ¿es que no había suficientes fundamentos en los evangelios para hacerlo, o es que decidió que el logos divino debía tomarse cum grano salis ? La Iglesia ha preferido estar del lado de los suyos antes que del lado de los inocentes. Del lado de los poderosos antes que del lado de sus víctimas. Ha utilizado toda la capacidad legal, institucional, social y moral no para evitar el pecado, sino para evitar que se supiera el pecado, violando así los fundamentos mismos de su fe.
La tercera causa es un refinamiento de la segunda: una institución divina gobernada por imperfectos humanos cometió la torpeza de dejarse llevar por los cantos de sirena del siglo y sucumbió al ambiente de relativización social y moral de los “años felices” antes de que Reagan y el SIDA pusieran las cosas en su sitio. “Dels pecats del piu nostre senyor se’n riu” (dicho finamente, de los pecados del pene se ríe Nuestro Señor), era una máxima que circulaba todavía, entre jocosa, maliciosa y crítica entre los círculos católicos de principios de los años ochenta. No se entiende muy bien esta atribución de culpa a no ser que uno crea sinceramente que la pederastia u otros crimenes contra la libertad sexual de los individuos, y contra su integridad física y mental, sólo se produjeron durante esos años. La historia eclesiástica lo desmiente sin paliativos, y la literatura libertina de la edad moderna, sin necesidad de ir más lejos, llena de curas y monjas salaces, e incluso de obispos y papas , lejos de ser una malintencionada ficción sicalíptica, es un reflejo de aquello que la misma estructura de la institución eclesial, así como unas normas morales y sociales que dependían más de las relaciones de poder que del evangelio, provocaba.
En qué medida la Iglesia proporcionaba el poder necesario para ejercer la violencia sexual no es un debate baladí. Si cualquier estudio psiquiátrico e incluso antropológico o sociológico sobre el tema destaca siempre que la violencia sexual es más una cuestión de poder que una cuestión de sexo, ¿qué nos extraña que los que ejercen dicha violencia busquen el amparo de una institución que les otorga un poder en esencia supranatural? Sólo una estricta y eficiente gestión del derecho canónico que permitiese arrojar de su seno a quienes abusan de sus prerrogativas hubiese podido limitar los daños, pero a pesar de contar con los instrumentos necesarios, tanto legales como éticos, para llevarlo a cabo, la iglesia prefirió ocultar a los criminales mediante la aplicación de una estricta omertà que, a la luz de la connivencia entre mafia e Iglesia en Italia en el pasado siglo, parece en ella misma una acusación manifiesta de que el problema no era de los individuos que cometían crímenes, sino de la institución que les protegía.
Y ahí está la clave que permite unir el resto de las piezas. El poder, que siempre lleva en si el germen de la corrupción, y en la Iglesia Católica Romana el pecado de orgullo es casi, casi, un pecado original. Lo es si, en lugar de fijarnos en la creación espiritual de una sociedad de creyentes, que cabría atribuir a San Pablo, nos fijamos en el momento en que esa sociedad de creyentes toma el poder con el emperador Constantino en el siglo IV. La interpretación de la institucionalización eclesial con Constantino como Donación del poder temporal es el pecado original de la Iglesia, pero, como vemos, también su pecado terminal. La historia de la Iglesia durante el siglo XX es un cúmulo de signos que advierten del apocalipsis al que ahora asistimos: un esfuerzo desesperado por asociarse con el poder, llámese este Mussolini, Salazar, Franco, la mafia y la Democracia Cristiana, Berlusconi y las “velinas” o “velinos” ofrecidos en catálogo por “Gentilhombres de Su Santidad”, Presidentes de la Generalitat estrechamente vinculados a instituciones ahora totalmente desacreditadas por los crímenes pederastas de su fundador, organizando visitas papales ad maiorem gloriam del bolsillo de los corruptos de turno, y un largo, larguísimo etcétera.
Es revelador que los conservadores estigmaticen las tímidas muestras de apertura de la institución eclesial durante los sesenta y los setenta como las responsables de la actual situación: más bien el Concilio Vaticano II fue el intento de adaptarse a la pérdida de poder que desde tiempo atrás, prácticamente desde el siglo XVIII, estava llevando a la Iglesia Católica Romana a la irrelevancia. El Vaticano II vino a decir: renunciemos a un poco de poder para recuperar un poco de influencia. Ahora muchos piensan ya que se quedaron muy cortos, y que la única salida es renunciar a todo el poder para intentar al menos reconstruir algo de la supuesta obra de Dios.
Aunque como muestra de relativismo moral, las palabras pronunciadas hoy mismo por el predicador de la Casa Pontificia durante el oficio de Viernes Santo en presencia del Papa: Jesucristo no dijo aquello de que quien estuviera libre de culpa que lanzara la primera piedra a la adúltera porque todos fuésemos pecadores y todos mereciésemos el perdón divino, sino porque no se castigaba también al adúltero, esto es, que si se los hubiese lapidado a los dos Jesucristo no hubiese dicho ni mú. Ah, y que quienes creemos que la Iglesia es responsable de lo ocurrido, somos como los antisemitas, porque atribuímos las culpas individuales al colectivo del que dependen los criminales. Decididamente la Curia Católica Romana hace esfuerzos ímprobos por dejar meridianamente claro que, si su Dios, el del Evangelio al menos, no ha muerto, no será porque no le pongan ganas.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2010-04-04 22:40
Estoy de acuerdo con la última parte de su artículo, pero creo que peca de algo de ingenuidad y que hay que ver qué hay de propio y particular en este modo de corrupción concreto.
Porque lo que dice se podría aplicar igualmente a cuaquier otra forma de ella: a los casos que hay de construir saltándose las normas urbanísticas, o de conseguirse un testamentito a favor de un pecador moribundo sin hijos. O cualquier otra.
Y no me parece que sea así del todo.
El derecho canónico tiene particular manga ancha para todos los pecados sexuales de sus clerigos, con la excepción de los que signifiquen formar una familia. Parece una paradoja, pero no lo es.
La Iglesia católica exige terminantemente a sus clerigos celibato, no castidad. Es decir, exige que no formen una familia, que no se responsabilicen de hijos y parejas, pero no exige con la misma decisión que mantengan abstinencia sexual.
Hay un antiquísima convenio sobreentendido (en mi opinión) que dice, más o menos: tú no tienes una familia y yo a cambio cierro los ojos con tus desahogos sexuales, protejo tu reputación y la mía ocultando lo que haya que ocultar y te exijo que hagas lo mismo no teniendo amantes públicamente.
De este modo todo cuadra: la Iglesia ha hecho siempre respecto a esto lo mismo que en los demás casos de sexo clandestino de los curas.
El problema, el rechazo y la infamia de su comportamiento viene de que para la Iglesia no hay diferencia entre pecado y delito, entre sexo consentido y abuso no consentido, entre sexo con menores y sexo con adultos: para ella es un pecado contra el sexto mandamiento, y nada más que eso.
Por eso ni se plantea que su obligación, como la de los demás ciudadanos, sea denunciar el delito grave e impedir su continuación. La autoridad civil, a este respecto, no existe para ella (o se considera por encima de ella), porque tampoco existen propiamente las victimas: las considera pecadoras al mismo título, o simplemente no existen en su visión.
Por lo tanto, sí creo que el celibato tiene que ver, aunque indirectamente, porque condiciona la forma tradicional en que la Iglesia ha tratado el sexo ilícito de sus clérigos. Claro que eso por sí mismo no sería suficiente, si no fuera acompañado de la arrogante pretensión de que los curas no deben cumplir la ley penal, y de la infamia de no tener en cuenta a las víctimas de abuso en ningún sentido ni en lo más mínimo.
2010-04-30 23:43
La “mala fe” de la Iglesia Católica , Apr. 27 , 2010 , Chile.
A pesar de su orientación religiosa, espiritual y social, la Iglesia Católica es, ante todo, una organización política que entiende los códigos del poder y las comunicaciones como instrumentos para mantenerse en pie. De lo contrario, no habría podido continuar incólume durante 2 mil años luego de los sucesivos errores y abusos que ha cometido en todo este tiempo.
Su reacción frente a las múltiples denuncias sobre actos de pederastia protagonizados por sacerdotes católicos y que se han venido conociendo en los últimos lustros en distintos países, es una muestra de las dos herramientas que utiliza esta institución para escapar del escrutinio público y mantener cautivo a sus fieles: el silencio y la impunidad.
Confundir actos delictivos con simples faltas o pecados no es una maniobra deliberada de omisión
al menos no para esta institución, sino que una flagrante burla a la justicia civil, al anteponer sus normas canónicas por sobre las que nos rigen al resto de los mortales.El llamado realizado por las máximas autoridades de la Iglesia Católica local , Chile , a efectuar este tipo de denuncias ante la entidad eclesiástica y no ante los tribunales ordinarios, es una actitud temeraria que demuestra una carencia de voluntad para esclarecer hechos de esta naturaleza en sus propias filas.
Está demostrado fehacientemente que las acusaciones que se canalizan a través de la propia iglesia terminan en archivadores sin ningún resultado concreto, lo que es previsible cuando a quien se inculpa es juez y parte en la causa; pretender lo contrario es pecar de inocente.
El caso de Marcial Maciel es una clase magistral de cómo actúa la Iglesia Católica ante situaciones como éstas y su incapacidad para tomar medidas a tiempo, bajo la lógica de minimizar el daño a la imagen corporativa de la organización, pero colocando en riesgo a otras potenciales víctimas de abusadores que se esconden tras una sotana para cometer aberraciones.
Los casos que han salido a la luz pública se deben exclusivamente a la valentía de algunas víctimas para denunciar y al trabajo de investigación desarrollado por los medios de comunicación, y no a la iniciativa propia de la Iglesia Católica para depurar a su estructura de estos malos elementos.
Los cuestionamientos a la entidad eclesiástica no se refieren a los eventuales casos de pedofilia, ya que muchos de ellos no se han confirmado, sino que a la conducta previa de la organización, de minimizar las denuncias y no colocar a disposición de la justicia regular los antecedentes de las acusaciones que reciben. El juicio es hacia la “mala fe” de la iglesia por su actitud de desprecio sobre la “fe pública” que depositan en ella gran parte del mundo católico.
A estas alturas, pedir perdón es el piso mínimo de contrición que se le puede exigir a una institución que dice ser la portadora de la verdad universal y de la condición humana, cuando el daño que se ha causado no sólo atenta contra las víctimas de los abusos, sino contra los propios dogmas de la entidad religiosa.
De ahí que centrar el debate en torno a la necesidad de mantener o eliminar el celibato no tiene relevancia alguna respecto a lo medular del proceso que está en juego: hacer de la Iglesia Católica una institución transparente, alejada del sectarismo y el secretismo medieval con que se desenvuelve en pleno siglo XXI.