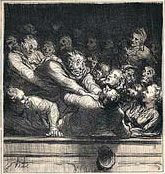
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Tauromaquia social
No hay nada como mentar mitos y símbolos para que casi todo el mundo se alebreste, y más de uno pierda las vergüenzas, y la vergüenza, en un debate baldío y corsario. La comisión creada en el Parlament para debatir la posible prohibición de las corridas de toros en Catalunya es, en los tiempos embarrados que corren, una bendición. Esperanza Aguirre, a quien hay que reconocerle un buen puñado de cualidades innatas para el populismo, no ha tardado nada en intuir la oportunidad y en echar su tercio a espadas declarando la patrioteramente llamada “fiesta nacional” bien de interés cultural, seguida inmediatamente por un par de aprendices de brujo, los presidentes de Murcia y Valencia. Dejando de lado que este tipo de proclamaciones son un reconocimiento tácito de que una manifestación cultural está a punto de desaparecer (y en este caso, y según los mismos taurófilos, no precisamente porque alguien la quiera prohibir), el pertinaz empeño de Aguirre por contraprogramar cualquier iniciativa de las autonomías históricas huele a provocación guerracivilista gratuita más que un marrano a mierda.
Pero, incluso antes de que el PP saliese al ruedo público envuelto en la capa rojigüalda, yo quería escribirles sobre el debate pro y antitaurino, porque me parece que encierra más posibilidades de conocimiento e interpretación social de las que los participantes han demostrado hasta el momento. El gusto o el disgusto por los toros no es en mi caso una mera posición estética, ni política, ni moral, ámbitos por los que navega el debate del Parlament, sino porque los toros en la calle formaban parte del calendario festivo de la sociedad rural en la que nací y crecí. Como único acto festivo laico, los toros en la calle eran una suerte de cifra de la sociedad, y también una suerte de huella de su pasado. Cifra en cuanto, más allá de la jerarquización social que reflejaba (el rico paga, el pobre corre, el poderoso propicia y permite, el borracho muere corneado), establecía un inventario de las cualidades personales aprovechables o rechazables socialmente (el temerario, el atrevido, el valiente, el cobarde, el líder, la masa, nosotros, el otro…) al tiempo que ofrecía una simulación de su comportamiento como grupo estresado (ante amenazas o agresiones, equivalentes al hecho de que un toro ande suelto por la calle). Digamos que ofrecía un mayor acceso al conocimiento del otro y del grupo en la medida en que ante el peligro hay más verdad. Eran (son) una suerte de huella en la medida en que esta simulación ritual de una situación socialmente estresante es comparada con las anteriores, con el pasado mítico del pueblo formado por el recuerdo de los buenos toros, de las malas vacas, de sus fechorías y del comportamiento puntualmente relevante de los participantes. Es un acto festivo en el sentido religioso antiguo, es una oportunidad para que la sociedad fije su estructura mítica y al tiempo para que cada individuo asuma su papel, que en ocasiones depende más de la necesidad social de que haya actores para todos los personajes que de la voluntad individual, y que actualiza en su reiteración periódica, el sentido social, su estratificación y jerarquía. Yo era el otro, la categoría de aquellos de quienes se puede prescindir. Aunque sus miembros sobraran, la existencia de la categoría era esencial, pues una de las funciones fundamentales de la fiesta es la exclusión de quienes no pueden o no quieren integrarse socialmente. Mi otredad me permitió observar lo que ahora les cuento.
Explico esto para que se entienda que mi observación de las corridas de toros es, por así decirlo, como de segundo grado, mediada por la primera observación: la función social de los toros en la calle. En la medida en que las corridas de toros son la versión cortesana (existen para la corte y la ciudad) de los toros en la calle, ofrecían una cifra de la vida social ciudadana mucho más estratificada, mucho más rígida, más segura, más controlada, donde apenas cabe ya la metamorfosis del paria en víctima sacrificial (ya ni siquiera hay espontáneos). Como huella, su rigidez impide actualizar los cambios sociales a través suyo, con lo cual su función deviene meramente estética y en lugar de hacer presente el pasado, lo fosiliza y lo distancia: la ciudad vive de la novedad, y necesita fijar en listas el nombre de los toreros famosos para así poder reconocer como nuevo el presente. La sociedad rural vive, con cada festividad taurina, simultáneamente el pasado y el presente, en que cada individuo es todos los individuos que lo precedieron, y en donde los nombres pasados son absurdos, porque el individuo del pasado está en mi, y tiene mi nombre.
Las corridas de toros se mueren porque ya son sólo una cuestión de gusto, y no una necesidad social. Y el gusto se vende barato en el mercado de la novedad. Sin embargo, los toros en la calle cotizan bien en esta especie de libre mercado social en el que vivimos: en mi pueblo, de los tres días de toros anuales de mi infancia, ahora no hay menos de veinte. Aunque las razones de su auge demandarían otro artículo.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2010-03-06 09:51
Muy interesante la visión sociológica y antropológica que aportas a un tema tan irracional en muchas ocasiones y tan candente estos días. He aprendido algo, que no es poco.
Saludos.