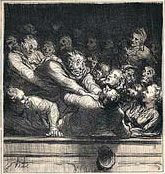
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Del diálogo con uno mismo
No lo cogí de entre las estanterías de libros sin leer (o sin releer, como es el caso) con intención. Simplemente era breve, y su tamaño amigable como lectura de metro. Y no tenía demasiado tiempo ni mi cerebro estaba suficientemente desocupado como para meditar una elección. Incluso si hubiese tenido la paciencia necesaria para tomar una decisión, una auténtica decisión y no esa especie de lotería del tamaño y la extensión, puede que no lo hubiese cogido. Seguro que no. Si no hubiese sido de improviso, como fue, dudo que pudiese haber planificado la lectura de un libro sobre las torturadas reflexiones de quien prevé el escaso tiempo que le resta y lo mucho y lo muy importante que le queda todavía por hacer, un memento mori al que el autor se resiste porque todavía le queda mucho trabajo hasta alcanzar la gloria. Debí pensar que Petrarca conseguiría tocarme la fibra sensible. Y leer el Secretum mientras voy y vuelvo de visitar a mi padre enfermo, muy enfermo, durante el mismo otoño en que ha muerto Alan Deyermond, ha sido una experiencia un tanto salvaje. Tan salvaje como necesidad de ser a un tiempo fuerte y consciente de tu debilidad, a un tiempo ambicioso y generoso, al tiempo feroz y caritativo, a la vez consolador y desconsolado.
“Tu pues, librito, evita la compañía de los hombres y conténtate con permanecer a mi lado, acordándote de tu nombre. Eres mi secreto, y así te llamarás; y cuando yo esté ocupado en cosas más altas, así como ocultamente has registrado cada palabra, ocultamente me las recordarás.”
En el Secretum Petrarca desgaja su pensamiento en dos mitades y las enfrenta, con el fin de que, quede lo que quede al final, sea más suyo aunque sea más impuro, y, sobre todo, que viva independiente de su cuerpo mortal, y de su psique, aún más mortal si cabe. Petrarca asume el reto encarnando una parte de su yo en san Agustín. No es, pues, un diálogo de amiguetes, sino un auténtico reto intelectual que fuerza la altura de sus reflexiones. Convierte el clásico diálogo de tradición filosófica, que busca la verdad, en un campo de batalla de sí mismo contra sí mismo, con la verdad como testigo mudo y, por tanto, inútil, pues todo cuanto se dice es verdad: todo es Petrarca. Y aún en este tiempo nuestro en que parece que se haya querido revivir el género (libros de entrevistas a filósofos, diálogos entre filósofos, debates entre filósofos…) tan sólo son apariencias, pues el auténtico diálogo filosófico es aquel en el que el amante del saber se ocupa del conocimiento más arcano, que no es sino uno mismo en el punto en que ya no puede contarse más mentiras, porque ya no hay tiempo, y en el que, siendo mortal, debe ocuparse ya sin coartadas de las cosas mortales, aceptando la limitación de sus ambiciones para poder perseguirlas con más ahínco. Al final, el deseo más secreto de Petrarca es tener tiempo para acabar su obra, aunque le cueste la salvación. En ese libelle, en ese librito que le acompañará secretamente el resto de su vida está inscrita no su obra, sino la volundad de obrarla. Y la aceptación final de que antes se abandonaría a si mismo que a sus libros.
En otoños como este pienso en mi propio secretum, que de momento arrastra una existencia parcial, demediada, entre mis cuadernos, mi ordenador y el precioso álbum que Carolina Podestá hizo para mí. Empieza a ser urgente que encuentre a mi Agustín, porque lo es que mi libelle permanezca constantemente a mi lado recordándome cada una de las palabras que registra.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal