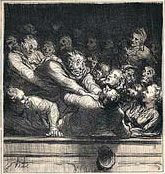
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Buenos Aires, ciudad presente
Dejé al lector amable en julio para ir a visitar a mi gran amigo Roger Colom a Buenos Aires (por cierto, no dejen de visitar también Buenos Aires Ideal). No pienso hacerles ningún diario de viaje, pero sí decirles algunas cosas de la ciudad de las que no me había dado cuenta hasta ahora, aquí, en Valencia, del mismo modo que ahora veo mi ciudad a través del filtro de Buenos Aires. Conservo en la memoria, a cinco días de la vuelta, las veredas de la ciudad, desolladas cuando no rotas, como magulladuras cuyos hematomas se extendían a algunas casas de cada cuadra. Las fotografié sin saber muy bien por qué, y ahora lo entiendo. Buenos Aires, que quiso ser la ciudad utópica moderna, la que cumpliese el sueño de la racionalidad, claridad y controlabilidad total del entorno urbano que caracterizan la ciudad como utopía contra la naturaleza, aparece ahora como atrapada en la lógica continuación de ese sueño que conlleva la permanente reestructuración de todas las áreas de la vida urbana. La búsqueda de la utopía obliga a la permanente superación y destrucción de sí misma. Pero la irracionalidad del orden natural reaparece en sus veredas rotas, en sus fachadas y sus casas abandonadas de toda mejora o de todo remozamiento. Buenos Aires es, todavía, una ciudad moderna. Un espacio que, nacido por la racionalidad, acaba convirtiéndose en escenario distópico de la criminalidad, la inseguridad, la destrucción, la anarquía y el terrorismo nacen de su cualidad de lugar eternamente provisorio.
Buenos Aires ha cambiado mucho desde 2005, y no ha cambiado nada, porque su esencia es el movimiento. Sus habitantes señalan la desaparición de las verdaderas librerías de viejo y de los verdaderos anticuarios, o su dolarización turística, y su sustitución por mercadillos hippies y pseudo-tradicionales como un síntoma de globalización y turistización. Desprecian el fenómeno con esa retranca que hace que al tiempo se celebre, como si dijeran “qué lástima, por fin recuperamos el tiempo perdido”. Pero hay algo en Buenos Aires que resiste la globalización de las ciudades, esa dinámica permanente de monumentalización, desmonumentalización y remonumentalización que caracteriza la ciudad postmoderna occidental, y que presupone un horizonte, una expectativa, un futuro en que podrá realizarse cada paso de ese proceso.
Buenos Aires sólo atiende al presente, al día a día, a la supervivencia de sus habitantes y a su supervivencia como ciudad, lo cual la sitúa permanentemente al borde del colapso humano y urbano. Los mercadillos de artesanías que en la ciudad postmoderna ofrecen un sobrante del sistema que forma parte del sistema, un recurso al alcance de todos para el consumo de lo diferente pero igual, un resto de diferenciación que en realidad nos integra en el orden del consumo —como los mercadillos medievales ahora ya un poco pasados de moda, estrictamente reglamentados en indumentaria, dimensiones, decoración, y oferta de ocio: autenticidad y localismo globalizados—, en Buenos Aires delatan que el sistema de turistización global no funciona, y no porque la pseudo-artesanía con aspecto de haber sido hecha a mano (única cuestión que importa) sea sustancialmente diferente de las que inundan nuestras ciudades y pueblos occidentales, sino porque su envés es la indigencia (que sólo es color local a ojos del turista), y su motivación más cercana está marcada por el imperativo de la supervivencia, y por tanto no es una autoproclamada colonia de artistas hippies de clase media, sino los cartoneros y vendedores ambulantes de mercancía escangallada, desde pilas caducadas a bolígrafos de trazo discontinuo o ropas de un solo uso, o los mercadillos bolivianos. Que exista todo lo demás, y todo en la calle, con sus veredas rotas y sus casas rotas, hace que en Buenos Aires no funcione el proceso de reproductibilidad turística de la ciudad global, ese proceso de monumentalización, desmonumentalización y remonumentalización mencionado antes, que allí queda subsumido en la tarea cotidiana de salvarse, y salvarla, del colapso.
¿Y no es eso la globalización?, dirán ustedes. ¿No viajamos buscando el color local, aquello que nos haga sentir que, efectivamente, algo ha cambiado con el viaje? Es un lugar común que aquello “otro” para el turista es un atractivo, mientras que para el habitante es un exceso (positivo o negativo), y como exceso insoportable. Pero Buenos Aires no vive pendiente del turista, simplemente sobrevive. No ofrece el color local, ni lo alimenta, ni proporciona al turista muestras de color local globalizado que le permitan sentir que no sólo ha viajado a Buenos Aires, sino a un país, un continente, a un hemisferio, y que le permitan, por tanto, contrastar in situ la ciudad con el mundo: es más fácil encontrar un restaurante de comida brasileña en un pueblo valenciano de cien mil habitantes que en Buenos Aires, y no hay comida boliviana, aunque sí productos bolivianos para hogares bolivianos. No es que me queje porque en Buenos Aires no haya en cada esquina, como en cualquier ciudad occidental, ese inevitable restaurante chino al que no entraré jamás, simplemente constato que Buenos Aires aún se resiste, aunque sin duda a su pesar, a la globalización turística.
Sus habitantes se quejan, sin embargo, de la turistización de Buenos Aires, pero creo que confunden un fenómeno de nivelación global con un fenómeno de nivelación local. Buenos Aires se aburguesa, y se vende al mejor postor que, en no pocas ocasiones es un turista. Y confunde turismo y monumentalización, el todo con una de sus partes: el turista monumentaliza con su mirada sobre la ciudad, pero la turistización es un fenómeno más complejo que implica que la ciudad asuma la mirada del turista y se construya en función de esa mirada. Y Buenos Aires no tiene tiempo para eso.
¿Significa esto que Buenos Aires carece de cualquier síntoma de globalización cultural urbana? No, por supuesto. Pero el feed-back entre lo local y lo global está roto, más allá de la presencia de las multinacionales que uniforman a las clases altas y las medias, en realidad ya desmonumentalizadas, amortizadas como signos de globalización. Buenos Aires ha hecho del tango y la carne su contribución a la economía simbólica de la globalización urbana, pero no ha dado el salto a la globalización urbana, es decir, desde el ofrecimiento moderno de las singularidades urbanas al turista, hacia la espectacularización postmoderna de un pasado ciudadano que ya no es más. Bien es cierto que la carne argentina es ya mejor fuera del país, como la comida china es mejor en Londres o Nueva York que en Beijín, y que en estas ciudades, o París, o Madrid, es más fácil encontrar academias que enseñen a bailar el tango que en la capital porteña, como puede que el flamenco sea más auténtico en Japón que en Sevilla. Y ciertamente, los autobuses descargan su ganado turístico en la Esquina Carlos Gardel en el Abasto, pero convive con los bailarines en play-back de la calle Florida, una suerte de baile indigente, y con la desconsolada milonga vespertina del primer piso de la confitería La ideal. Pero Buenos Aires sigue creyendo que ofrece lo mejor de sí misma, la encarnación de sus cualidades, sigue creyendo que es verdad en un mundo en que ese concepto es una mercancía caducada, un bolígrafo de escritura discontinua.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2009-09-11 21:54
Duro artículo, Pep. Como sabes bien, prefiero Buenos Aires a cualquiera de esas ciudades europeas que se han convertido en parques temáticos, y que cuando asoma en ellas cualquier verdad de la vida urbana, se apresuran a aprobar códigos de civismo y más cosas que sólo sirven para empeorar las vidas de los que tienen que vivir ahí. La idea, claro, es siempre mejorar la experiencia del turista, o del que ya es turista en su propia ciudad. Puro venecianismo.
Un abrazo grande