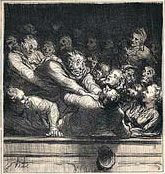
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Coches para la chusma parada
Aunque ya les hablé hace quince días del tema, no puedo resistir la tentación de comentar la noticia: Francia dará 1.000 euros a 20.000 parados para el carné de conducir. Y coches a tres euros al día durante tres meses. Aparentemente el objetivo de la medida es facilitar la movilidad laboral y por tanto mejorar las posibilidades de empleo de los parados franceses.
Podría despachar el tema con un “pan para hoy y hambre para mañana”: el nuevo empleo crea una nueva necesidad, la movilidad, que a su vez genera más consumo, comprar un coche, para seguir trabajando. En qué medida se pretende atender las necesidades de los parados o las necesidades de la industria del automóvil y la construcción de infraestructuras viarias, parece una discusión meramente económica, pero en realidad, como todo con la crisis en que vivimos, es una decisión política. Asumo, pues, el punto de vista de Brian Ladd en Autophobia, de que los automóviles, como la ingeniería de tráfico y su realización material a través de empresas de construcción, simboliza elecciones políticas o autorepresentaciones sociales, desde el conservadurismo inglés del siglo XIX, que detestaba los coches porque destruían el aspecto y las costumbres del campo, al entusiasmo de los futuristas por la belleza de la velocidad, que nos transportaría rápidamente a una nueva era de violencia (de bella violencia) y que nos alejaría de políticas castrantes como la democracia. Buena parte de la política del nazismo se explica por la indigestión que provocó la conjunción de estas dos visiones sociales, como un poco por casualidad explicita la introducción de Rafael Argullol a su artículo de hoy en El País, sobre la biblioteca de Hitler: “Hace años me quedé sorprendido cuando me informaron de que el trazado de las autopistas construidas en Alemania en la época de Hitler, las primeras de Europa, no respondía tanto a criterios económicos cuanto estéticos. Se buscaba, al parecer, que quien viajara por ellas quedara impresionado por la belleza de los paisajes contemplados y, a este respecto, en ocasiones se había sacrificado la funcionalidad del trayecto con tal de conseguir la conmoción visual del transeúnte.” Hablaríamos largo y tendido sobre quién fue más importante para el desarrollo de una economía planificada en la URSS y China, si Karl Marx o Henry Ford. Y así llegaríamos hasta Margaret Thatcher y su famoso adagio de que “todo hombre mayor de treinta años que va en autobús a trabajar puede considerarse un fracasado”, para entender por qué hay defensores del automóvil de tan distinto signo, pero todos coinciden en considerarlo como un motor del cambio social, sea éste hacia el individualismo o hacia el colectivismo. O hacia los dos a la vez, como Sarkozy.
Que Sarkozy lleve a cabo una medida como la que reseña la noticia no debe extrañar a nadie, puesto que es ese tipo de prestidigitador que siempre saca de su chistera un conejo y una paloma a la vez, para que todo el mundo esté contento: comulga con el dictum de Thatcher al tiempo que lo presenta como una medida social. Pero creo que la chistera aún esconde un tercer animalillo: ¿quiénes son y dónde viven los parados franceses sin carné de conducir? No me equivocaré mucho si digo que, sobre todo, son los jóvenes que viven en las banlieu de las grandes ciudades francesas, aquellos a los que el mismo Sarkozy llamó racaille (chusma) allá por 2005, cuando hicieron arder tres mil coches en tres noches. Ha tardado un poco, pero ha encontrado la clave para conseguir la paz social y evitar la destrucción de la propiedad privada: pagarles para que se conviertan a la religión automovilística.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal