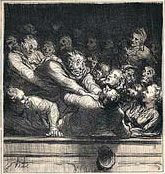
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Israel y Europa
Este es uno de aquellos en los que les cuento mis sendas mentales. Andaba yo leyendo la reseña que escribió Slavoj Zizek sobre _ Zorn und Zeit_ (Cólera y tiempo), de Sloterdijk, en la que el primero apenas acierta a arañar la superficie del texto del segundo, cuando me encuentro con la siguiente reflexión sobre la tesis de Sloterdijk sobre el resentimiento social como capital acumulable y negociable:
“Para responder, necesitamos, en primer lugar, rehabilitar la noción de resentimiento. Recordemos que W.G. Sebald escribió, a propósito del enfrentamiento de Jean Améry con los campos de la muerte: “la energía que alimenta los argumentos de Améry se deriva de un implacable resentimiento. Un gran número de sus escritos intentan justificar esta emoción (normalmente considerada como un deseo perverso de venganza) en la medida en que es esencial para una lectura crítica del pasado. El resentimiento —escribe Améry, plenamente consciente de la absurdidad, por definición, de su tentativa—, clava a cada uno de nosotros en la cruz de su pasado en ruinas. Exige, de forma absurda, que la irreversibilidad sea revertida, y que el acontecimiento sea deshecho.”
Y en el párrafo siguiente del texto, aún explica: “En otros términos, el resentimiento defendido por Sebald es un resentimiento heroico y nietzscheano, un rechazo absoluto del compromiso, una insistencia contra viento y marea.”
Sería un poco largo de explicar, y ya lo haré en otra ocasión, por qué, aún teniendo razón, Zizek se equivoca. Tiene razón en su interpretación del resentimiento según Sebald, pero se equivoca cuando pretende atacar a Sloterdijk con una noción de resentimiento que no es la que Sloterdijk maneja en Zorn und Zeit. De hecho, la acepción de resentimiento que Zizek maneja y que pretende “rehabilitar”, la incansable denuncia de la injusticia, o, en otra expresión de Sebald, no la resolución del conflicto sino su apertura, que no podría consistir jamás, en palabras de Améry “en una venganza aplicada en proporción a lo sufrido”, se acerca extraordinariamente al concepto de reflexión como interruptor de la transmisión automática de estímulos o de imperativos éticos, llámense venganza o reconciliación.
El resentimiento del que habla Améry (y Sebald) es algo mucho más refinado y mucho más heroico de lo que alcanza a exponer Zizek. En ese sentido, el resentimiento que postula Améry es también el resentimiento contra uno mismo sin fin, y cuya infinitud viene dada por la infinitud de la distancia entre el antes y el después, entre quien se era ab origine y en quién te has convertido. No es necesariamente malo: no se trata de un deseo de retorno a la infancia sino, digámoslo así, de un deseo de retorno al ser. Amery odia el niño que a los diez años ni siquiera podía imaginar que fuese otra cosa que un austríaco, y que a los veinte era sólo un judío, menos que nada. El destino es trágico en la medida en que la ignorancia del porvenir fue infinita, incluso inefable. Améry no pudo jamás prever la magnitud de la desgracia, y se odia por ello, y por no poder haber hecho nada.
Pero el resentimiento del que habla Sebald a propósito de Améry es un resentimiento que alimenta la cultura europea tras el trauma del nazismo. ¿Cómo no lo vimos venir? ¿Cómo no nos dimos cuenta que la búsqueda de la sociedad perfecta comportaba la Solución Final? En lugar de buscar respuestas buscamos soluciones, y creímos encontrarlas en el Otro, pero no en su reconocimiento sino en nuestra transformación en el Otro, en el ensalzamiento de la diversidad, en el triunfo de la humanidad sobre la etnia que comporta que podamos ser todos, cualquiera. Pero esta respuesta sigue alimentando el utopismo de una sociedad perfecta, a la que perseguimos y pretendemos alcanzar justo corriendo en dirección contraria a la de antes. Desde luego, es un cambio de sentido, pero no sé hasta qué punto un cambio de paradigma.
Todo ello se evidencia en nuestra actitud hacia el estado de Israel, al que condenamos por haberse convertido en el nosotros que ahora rechazamos. Dice Finkielkraut: “Nuestro crimen ya no es la doble alianza, sino la falta de alteridad. Ya no somos malos franceses, malos alemanes, malos europeos, sino malos judíos, judíos fracasados, judíos traidores a sí mismos, no merecedores de su historia. Nuestros nuevos fiscales nos condenan por falta de sensibilidad judía”. Rechazamos el estado de Israel porque ha hecho que el pueblo judío haya dejado de ser el modelo que ahora reclamamos para nosotros: como dice Sloterdijk, “el modelo (y el remordimiento) de esta Europa penitente ya no es el del estado de David o de Salomón; es la figura del judío apátrida.” Sólo el judío sin patria es digno de nuestro reconocimiento, sólo él merece nuestra con-pasión.
En el momento en que el judío recupera su patria ingresa en el mundo “normal” de las naciones “normales”, pero demasiado tarde, cuando ya hemos decidido que el pecado nazi es, precisamente, un pecado de nación, la identidad como pecado. Así pues, reprochamos a Israel nuestro propio pecado original, la violencia fundacional que todo estado ha ejercido en su nacimiento. Le reprochamos no haber aprendido de nuestros errores: que sea como nosotros, que haya borrado la magia por la cual era Otro. Ser lo que nosotros hemos sido y que no sólo ya no queremos ser más, sino que queremos olvidar, porque sólo se recuerda lo que sigue siendo doloroso, y nosotros no queremos sufrir, ya no. Como no podemos decidir si fuimos las víctimas o los verdugos, preferimos vivir en el olvido de que fuimos, a un tiempo, víctimas y verdugos. Sólo esa doble condición, y su actualización permanente, su apertura, nos concede un rastro de dignidad, de imperfecta humanidad. Olvidarlo nos conduce de nuevo a la trágica búsqueda de la sociedad perfecta.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal