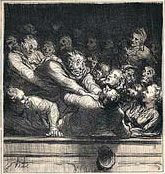
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Refutación
Tal y como expuse la semana pasada la querella entre tradición y modernidad, no hice nada excesivamente original. Como alguno de mis comentaristas de la semana pasada señala, ni siquiera su restricción a la cultura occidental es del todo cierta, y habría que concluir que las características que expuse son propias de cualquier cultura que haya accedido a la escritura, y que hayan desarrollado una nueva ecología del recuerdo, y una nueva cultura de la personalidad, en palabras de Sloterdijk. La defensa de la interpretación como nexo y motor de la cultura obedece a raíces muy medievales, casi de sentido común: los modernos, los de ahora, somos enanos subidos sobre los hombros de los gigantes del pasado, vemos más y más lejos gracias a ellos, decía Bernardo de Chartres, y los artesanos vidrieros de su catedral así lo representaron, lo imaginaron, para general conocimiento, para añadirlo al “sentido común”, para quienes accedían a la iglesia, pero no a sus textos.
Dijo Fumaroli que “La Querella de los Antiguos y los Modernos naufraga juntamente con el Antiguo Régimen. La Revolución Francesa derribó las conveniencias sociales urbanas que habían servido de marco regulador a las distintas fases de esta viva querella literaria y filosófica”. Esas “conveniencias sociales urbanas” son tan importantes que en una de las ciudades más desarrolladas de la Europa del siglo XV, Valencia, una forma primitiva de esta querella (“quina ciutat era millor, si València la nova o València la vella”, es decir, qué ciudad era mejor, si Valencia la nueva, la ciudad medieval, o Valencia la vieja, la ciudad romana)no sólo hacía furor en sus salones literarios, sino que uno de los participantes en uno de esos salones fue capaz de viajar en plena madrugada hasta un pueblo cercano a quince quilómetros para que un amigo le diera la razón sobre la discusión que había mantenido aquella misma noche. En realidad, su mantenimiento en formato literario como “querella de salón”, junto con tantos otros temas que eran objeto de animada discusión en ellos hasta finales del siglo XVIII, responde menos a su reformulación que a su actualización. Y es esa actualización, su reiteración constante la que más allá de la pretendida defensa de unos u otros acaba insistiendo en el valor del comentario.
Que la Querella de los antiguos y los modernos en su formulación literaria muera con el Antiguo Régimen debe más al hecho de que se tomó en serio que a su agotamiento. De la estética pasó a la ética sin perder, inicialmente, un ápice de su capacidad para expresar a través de ella dos visiones encontradas del mundo y de la sociedad que no son del todo evidentes para nosotros. Dice Fumaroli que “Exaltar la Antigüedad y execrar una sociedad “feudal” ya hace tiempo urbanizada y refinada son ahora [durante la Revolución francesa] violentas pasiones políticas, decididas a restaurar en Francia, haciendo tabla rasa, la Esparta de Licurgo y la Roma de Fabricio ensalzadas e imaginadas por Rousseau en su Discurso sobre los orígenes de la desigualdad. La política revolucionaria jacobina y su imaginario neoantiguo, que derribaron el Antiguo Régimen, abominaron de sus incómodas conveniencias y buenas maneras, pero adoptaron el sistema racionalizado y neoclásico de los géneros poéticos elaborado durante el siglo XVIII”. La modernidad vino para encarnar un viejo tema de discusión galante, para proclamar la victoria de un bando sobre el otro, curiosamente el de los “Antiguos” sobre los “Modernos”, no ya por la vía de la razón, sino por la de la guillotina. Y la modernidad seguirá por esa vía en la medida en que buena parte de sus aportaciones más novedosas partirán de una reinterpretación o de una reapropiación, si son cosas diferentes, de los “Antiguos”: Nietzsche reinterpretando a los antiguos griegos, el fascismo reinstaurando la “romanidad”, la estética megaloclasicista de los nacionalsocialistas y los comunistas, e incluso de los edificios que albergan los parlamentos occidentales, puede que con la notable excepción del parlamento británico…
En qué medida la exaltación moderna de lo “Nuevo” ha triunfado como reacción contra las consecuencias políticas y sociales de la Revolución Francesa puede verse en la conocida hipótesis de que el triunfo de las vanguardias artísticas durante la segunda mitad del siglo XX fue un movimiento estratégico de los Estados Unidos de América para contrarrestar la propaganda comunista: que no sea cierto no quiere decir que no sea verdad, o dicho de otro modo, que la historia del arte moderno de los últimos 60 años haya podido ser formulada en esos términos nos indica que las líneas generales de la vieja querella han seguido siendo productivas hasta tiempos muy recientes.
¿Y en qué refuta todo esto mis tesis de la semana pasada? En que los conceptos de tradición y modernidad, y su relación con la oralidad y la escritura, respectivamente, son menos evidentes, o mucho más complejas, de lo que había formulado. Y con ello me divierto en clase, con mis alumnos: en hacerles ver que toda apariencia de claridad y sencillez, de simplicidad, es al fin y al cabo sólo apariencia.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal