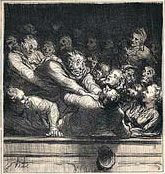
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
La memoria del que olvida
Los residuos materiales de cualquier actividad o materia humana, en la medida en que como restos han perdido todo significado (más allá de la constatación de la finitud de la existencia, de cualquier existencia, sea natural o creada), se han convertido en garantes de una verdad primaria, real, sin contaminar por el significado que añadimos los humanos, como la cocción añadida a un alimento crudo: se han convertido en una especia de ortorexia mental que nos consuela tanto de la pérdida como del combate. Comemos una pasta integral aliñada con una salsa de tomates ecológicos porque nos parece más primigenio, más verdad, y por tanto justifica más nuestra existencia, como recuperar los huesos de nuestros muertos, sus restos, nos consuela no de su pérdida sino del significado de su pérdida, y nos redime tangiblemente del agravio recibido no en una vieja guerra, o no en un viejo crimen, sino de la pérdida que el tiempo origina en la magnitud o, incluso, en la mera existencia de la herida. Si los restos de nuestros muertos son la cruda verdad, lo real más allá de todo significado, ¿por qué lo que más me impresionó del día en que desenterrarmos a mi abuelo no fue su tibia o su calavera, sino su nombre escrito en una tira de papel, guardado dentro de una ampollita de cristal en uno de sus bolsillos? Recuerdo que me pareció absolutamente extraordinario que no se hubiese roto, esa pequeña ampolla de náufrago. Aquel gesto de resistencia al anonimato, al olvido, por parte de mi abuelo y de buena parte de los fusilados con él, aquella forma de contacto con sus hijos tras la muerte, me viene a la memoria siempre que pienso en él, en su candidez por creer que tras la derrota estaba la paz, por rechazar el exilio. La imagen que la familia ha transmitido de mi abuelo adquiere así rasgos clásicos, como si tras la stásis fuese posible que aquella España decretase el olvido, como si hubiese sido posible que tras la guerra todo español hubiese jurado “no recordaré las desgracias”. Pero no fue así, como dice el solo nombre de mi abuelo en una tira de papel dentro de una ampolla de cristal. Puede que la razón principal fuese que, cuando sucedió en Atenas, fueron los demócratas quienes vencieron a la oligarquía, y un demócrata, Cleócrito, quien clamaba a los vencidos: “¿por qué nos rechazáis? ¿Por qué queréis matarnos?”. Una suerte de incomprensión extrañamente cercana a la ingenuidad con que mi abuelo exclamaba: “Si la guerra ya ha acabado, y han ganado ¿por qué van a querer matarnos?”
El juramento, “no recordaré las desgracias”, llegó con la democracia, como en Atenas, pero allí como aquí cercenó cualquier posibilidad de que la memoria de esas desgracias se incorporase como duelo a la misma sociedad. La tragedia, setenta años después, es que todavía no hemos hecho el duelo porque lo olvidado por decreto permanece en el inconsciente, ese lugar que, como decía Lacan, es la memoria del que olvida.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal