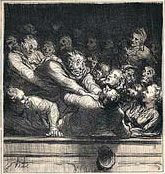
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
El imbécil como espectador modelo de exposiciones artísticas
“¿Hará clic clic o clac clac?”, es todo lo que se le ocurre al protagonista del anuncio televisivo de la exposición Cosas del Surrealismo, que permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre en el Guggenheim-Bilbao, y que pretende explorar “la influencia del Surrealismo en el mundo del diseño: teatro, interiores, moda, cine, arquitectura y publicidad”. La campaña publicitaria lleva como lemas, “lo raro sería que te dejara indiferente”, y “soñadores, bienvenidos”, lemas que usted habrá oído y leído ya más de una vez en anuncios de coches y otros productos comerciales que venden sueños de gloria en cómodos plazos. Vender una exposición artística como se vende un BMV o un Mercedes no tiene nada de nuevo para el Guggenheim, desde luego. Ya lo hicieron con Harley Davidson o con Armani, pero en este caso no se trata de ofrecer a la contemplación del espectador iconos del mercado, sino de utilizar los reclamos del mercado de las emociones para vender entradas.
El anuncio muestra a un vigilante de sala que debe ser un vigilante jurado subcontratado a una empresa externa al museo, pues sólo así se entienden los comentarios jocosos de sus compañeros, que sólo son pertinentes en el caso que ellos mismos no trabajen en él. Así pues, el anuncio transita entre la perplejidad y el desprecio. A mí ya me perdonaran, pero el spot de marras parece asimilar el juicio estético del ciudadano medio al arte surrealista al juicio estético que sobre el “arte degenerado” tenían los nazis.
La jugada consiste, por lo que se ve, en poner el listón bajo y huir de la contemplación estética o conceptual hacia el chascarrillo y la memez, porque, en realidad, tienen un problema: el surrealismo está amortizado en su vertiente más anodinamente estética, en su materialidad. No así en su análisis de la realidad artística y, también de la cotidiana. Primero les atraemos y luego se lo explicamos, se dirá. Pero, ¿Cuántos visitantes utilizarán la audioguía para profundizar en aquello que ven, que ni siquiera puede descargarse previa y gratuitamente de la página del museo? Sólo aquellos, les adelanto, que previamente sabían qué iban a ver. ¿Cuál es, pues, el incremento de conocimiento (intenso o extenso, me da igual) que se produce en ese tipo de visitante, o de qué modo se eliminará de su mente la asociación entre surrealismo y degeneración artística? ¿O es que no se pretende eso?
En la mecánica de la explotación publicitaria de las exposiciones temporales realizadas en colaboración con otros museos, ya percibimos con normalidad que, a pesar de que el comisariado sea detentado por las mismas personas, el producto se venda de forma diferente, en función tanto del espíritu de cada museo como del público al que pretende acceder (si es que son cosas diferentes). Una exposición importante, que le viene como un guante a su primer exhibidor —El Victorian & Albert Museum de Londres, especializado en diseño y moda—, en donde todo adquiere sentido y profundidad en el marco de ese museo y sus colecciones, descarrilará por páramos de suma estupidez en el Guggenheim, sin contexto o, lo que es peor, con una explicación contextual tan reduccionista que apenas sobrepasa su propia piel (¿tal vez porque es de titanio?). El título de la exposición es un ejemplo de ello. Ha pasado de “Surreal Things” (‘objetos surreales’) a “Cosas del surrealismo”: al ya de por si suficientemente connotado adjetivo, surreal, o su sustantivación Surrealismo, se le añade una expresión castellana netamente peyorativa: “cosas de…”, que normalmente aplicamos a las acciones de una persona trastornada. Como no pretendo dudar de la competencia lingüística de nadie, entiendo que es deliberado, y pretende marcar distancias con los objetos expuestos y con las personas y las corrientes estéticas e intelectuales que los alumbraron. ¿El público medio será capaz de encontrar diferencias significativas entre lo expuesto y una muestra de las obras producidas durante una terapia artística para gente con problemas mentales? ¿El Surrealismo es fruto de la locura? ¿Es ese el mensaje? ¿O es lo que los responsables de su exhibición en Bilbao creen que puede alcanzar a entender el espectador, y por tanto no elevan el nivel? Lo que está bien explicado y resulta trascendente en el V&A, es autorreferencial (el papel de Peggy Guggenheim en el movimiento Surrealista) i ególatra en el Guggenheim-Bilbao.
¿Por qué no explorar, pues, de qué modo ha llegado a amortizarse estéticamente el surrealismo a través de la moda, la joyería, el diseño para interiores, etc, etc? ¿Por qué no explorar las vías de asimilación a través de las cuales la vanguardia se convierte en retaguardia?. El papel de Peggy Guggenheim en ello y del mismo museo Guggenheim fue trascendente, tanto por el hecho que la misma institución museística (por muy contemporánea que sea) ya conlleva la transformación en tradición de todo aquello que engulle y digiere, como por la orientación que asumió la institución en las últimas décadas del siglo XX, más centrada, parece, en roturar y sembrar de sal el campo artístico (reducir la competencia, en definitiva), que en fomentar su feracidad.
En esta exposición lo que no está ni siquiera implícito en su promoción, lo que se ha hecho desaparecer escrupulosamente, es el fin último del surrealismo como denuncia de la banalidad artística y vital. Ya decía Benjamin en los inicios del movimiento que en su búsqueda de la última máscara de lo banal los surrealistas percibían que los objetos se ofrecían al sueño por su lado más usado, y que ese lado más usado es el kitsch. Lo kitsch es, pues, un terreno de investigación privilegiado de la banalidad humana y de sus mecanismos de actuación y coerción social. Pero transitar ese camino es avanzar por el filo de la navaja, y desde luego en esta exposición no se ha hecho: demasiado riesgo para el Guggenheim.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal