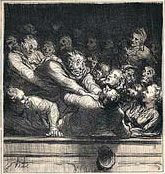
La Factoría de Ultramarinos Imperiales ofrecerá a sus clientes, a través de la guillotina-piano —su dispositivo más acomodaticio—, un sinfín de discusiones vehementes sobre el arte y la cultura, y nada más. Josep Izquierdo es recargador de sentidos, contribuyente neto al imperio simbólico que define lo humano. Y si escribe, escritor.
Valencia, la ciudad-bartleby: primera parte
Valencia es una ciudad malgré lui, una ciudad que preferiría no hacerlo. No se trata de que no quiera ser una ciudad: lo es, pero a su pesar. Hace cuanto debe para mantener su título, aunque desganadamente: preferiría no hacerlo. Les sorprenderá que haga semejante afirmación de una ciudad que en los últimos años se ha dotado de los atributos que amueblan la urbe moderna: dispone de un plantel suficiente de edificios emblemáticos gracias a la febril imaginación de Santiago Calatrava y al trabajo de su estudio, y gracias a la Copa del América y la Fórmula 1 no faltan los grandes eventos deportivos, y para que no haya duda de nuestra pertenencia a lo más granado de las beautiful cities del universo mundo dispondremos para el último de ellos de un circuito urbano. Pero todo ello non troppo, moderadamente, sin prisas, y si fuese posible, sin ciudad.
En Valencia te asaltan constantemente sospechas contradictorias: por un lado, la de que la ciudad sobra; por otro, que falta. Una ciudad que ha sacrificado sus espacios de convivencia en el ara del dios-coche, al punto que la acelerada desaparición de instalaciones de ocio en la ciudad en favor de los centros de ocio periféricos parecen más la consecuencia del uso del vehículo privado que su causa. La ciudad parece sobrar a sus habitantes que lejos de desarrollar su vida cotidiana en ella, la eluden o, directamente, huyen. Más allá de que su disposición urbana esté diseñada para impedir tanto el disfrute del flanêur como la productividad de sus trabajadores, sus problemas más graves se reflejan a pie de calle, en ese espacio de convivencia urbana que en Valencia es inexistente porque son inexistentes sus aceras, porque sus semáforos están optimizados para favorecer el flujo del tráfico, así como sus pasos de peatones, y sus jardines aislados por el tráfago de calzadas de varios carriles. Es paradigmática la solución que se impuso cuando se levantó un clamor popular por la escasez de tiempo otorgado a los peatones en el paso más populoso de la ciudad, entre la plaza de toros y la calle Ribera, que recogía a quienes desembarcaban en la aledaña estación de trenes y quienes confluían desde las calles Colón y Ruzafa y se dirigían hacia la plaza del Ayuntamiento, o viceversa, por una de las escasísimas calles peatonales de las que dispone la ciudad. Al peatón, que debe atravesar una calzada de ocho carriles, se le regalaron algunos segundos de más, pero no sin contrapartida: se instaló un cronómetro con cuenta atrás para informarle del tiempo de que disponía para cruzar, y la explicación, ad maiorem gloriam vehiculi, fue que así se evitarían atropellos y se favorecería la necesaria fluidez del tráfico.
Antaño una de las imágenes prototípicas del valenciano y la valenciana era la de una pareja de ucrónicos labradores ataviados con el pomposo traje regional montando un caballo no menos trajeado, imagen conocida como “grupa valenciana”, profusamente difundida por Sorolla y sus seguidores y vulgarizada hasta la nausea en las postales de principios de siglo. Su centralidad en el imaginario valenciano se deba probablemente a que la propiedad de un animal de trabajo marcaba la diferencia entre el labrador acomodado y el jornalero del campo, hasta el punto que cuando éste pudo arrendar sus tierras y trasladarse a la ciudad para vivir de sus rentas, la posesión de caballerías que tiraran de su coche de paseo por la Alameda a la vista de la flor de la sociedad valenciana se convirtió en un signo de estatus cuya pérdida suponía una tragedia personal y social, como atestigua Blasco Ibáñez en Arroz y tartana, en donde una viuda come arroz todos los días (comida de pobres) para poder mantener un pobre jaco y su tartana de paseo, con la esperanza que la apariencia de bienestar social le permita casar ventajosamente a sus hijas y salir así de la miseria a la que le ha llevado la hemorragia económica producida por la necesidad de guardar las pautas sociales de la clase a la que ya sólo pertenece en apariencia. “Mueres representando la fortuna que se aleja de casa, el prestigio que se pierde, la altivez que se desvanece, y cuando salgas de ella a altas horas de la noche en sucio carro para ser conducido donde te explotarán por última vez, convirtiendo tu piel en zapatos, tus huesos en botones y tu carne en abono fertilizante, por la puerta entreabierta entrará la pobreza, la desesperación de una miseria disimulada y quién sabe si la deshonra, eterna compañera de los que se aferran tenazmente a las alturas de donde el Destino les arroja”.
No olvidemos que Blasco Ibáñez fundó un partido que gobernó muchos años la ciudad a principios de siglo. ¿Pervive en el gobernante valenciano, sea cual sea su signo político, la conciencia de que, para sus gobernados, buena parte del estatus social depende del vehículo privado, y, sobre todo, de su indiscriminada y ostentosa utilización? Como atestigua la anécdota del cronómetro peatonal, en Valencia un peatón es aquel a quien le ha abandonado la fortuna, quien ha perdido el prestigio, un pobre cabizbajo, desesperado, miserable, deshonrado.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal