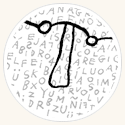
En Opinión & Divulgación se publican artículos de colaboradores esporádicos y de temática variada.
Supresión del crucifijo
Jesús Salamanca Alonso
El cardenal arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, en su homilía con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario, ha propuesto “que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz en los edificios públicos…”. En una palabra: que se vuelvan a colgar o poner los crucifijos en lugares visibles. Respetando el planteamiento de Monseñor Cañizares, hay que reconocer que “no está el horno para bollos”. En algunas provincias se viene debatiendo este tema desde hace tiempo, pero las Consejerías de Educación correspondientes —asustadas por la opinión pública y publicada— lo dejan en manos de los Consejos Escolares de cada centro educativo, “echando balones fuera” siempre que pueden.
Es un tema en el que hay que saber respetar a las partes, pero también ser fiel al cumplimiento constitucional. Durante el año 2006 se cumplen setenta y cuatro años de un amplio debate en la prensa sobre el tema religioso. En 1932 algunos periódicos dedicaron gran espacio a la Carta Pastoral Colectiva que el Episcopado español dirigió a los fieles, consignando las normas que debían regular la conducta respecto al nuevo Estado laico.
La enseñanza fue un importante “caballo de batalla”. Manuel Azaña no estaba dispuesto a ceder un ápice en el cumplimiento de la Constitución. Semejante decisión mostraron los gobernadores civiles, a la vez que recomendaban a todos los alcaldes que se abstuvieran de pedir a los maestros públicos que en sus escuelas pusieran signo religioso de cualquier clase. Consecuencia de ello fue la retirada del crucifijo de las aulas.
En mi abundante correspondencia con un maestro nacional —que permaneció oculto durante veintidós años tras los sucesos de 1936— consta que los maestros, unos y otros, tanto los de izquierdas como los de derechas, no podían negarse a cumplir las órdenes que recibían del Ministerio. Es más, la mayoría de los maestros conocían perfectamente los pueblos cuyas escuelas regentaban y, a pesar de verse muchas veces “entre la espada y la pared”, supieron conducirse con mucha cautela y los máximos respetos para evitar situaciones desagradables con el vecindario. Sin embargo, no faltaron situaciones llamativas. En muchos pueblos, mientras nadie osara tocar el crucifijo todo marchaba bien: en cada escuela un crucifijo, una paz sin hendiduras y todos tan conformes; pero si el mismo era retirado, al día siguiente irrumpían en la escuela cuarenta, cincuenta, sesenta crucifijos,... tantos como niños asistieran a las clases.
A veces me he preguntado qué hubiese sucedido si la Dirección General de Primera enseñanza, en vez de ordenar la supresión de los símbolos religiosos de la escuela, lo hubiera dejado a criterio del pueblo y retirarlos allí donde lo solicitaran. Pero no era posible: la supresión del crucifijo representaba el signo externo de una actuación y una filosofía que recogía la Constitución.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal