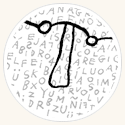
En Opinión & Divulgación se publican artículos de colaboradores esporádicos y de temática variada.
¿Qué es el negocio de la literatura?
Richard Nash
http://rnash.com/
@r_nash
Traducción de Manuel Haj-Saleh del artículo The Business of Literature, The Virginia Quarterly Review (89/2).
A medida que la tecnología desconcierta al modelo de negocio de los editores tradicionales, la industria ha de imaginar nuevas formas de atrapar el valor de un libro.
I.
Uno de los déficit notables en la cuenta particular tanto de los editores de libros como de los negocios en internet es la conciencia sociohistórica. Que así debería ser con internet no es sorprendente, por la inclinación de tantos populares comentaristas tecnológicos a teleologías triunfalistas o progresistas — una tecnología que sustituye a otra, una compañía que se carga a otra, el indiscutido dominio de IBM, más tarde la indiscutibilidad de Microsoft, seguida, por ese orden, por AOL, MySpace, Facebook, etcétera. La implacabilidad de la ley de Moore se extrapola desde la potencia de procesado hacia el orden social. Análogamente, la mayor parte de las discusiones actuales sobre la economía del libro raramente van más atrás de la Era Dorada de la edición americana de los años 50, con la británica quizás algo más alejada en el tiempo, hasta los 30.
Si bien muchas historias sobre el libro incorporan investigación empírica seria — La imprenta como agente de cambio de Elizabeth Eisenstein es un ejemplo épico—, posiblemente tres de ellas son las que han hecho el mejor trabajo al aplicar ese rigor a la edición contemporánea: Los mercaderes de cultura, de J. B. Thompson; La era tardía de la impresión de Ted Striphas, una serie de casos de estudio centrados particularmente en el minorista; y Capitalistas renuentes, de Laura Miller, que está casi completamente dedicado a la faceta minorista. La mayoría del resto de relatos sobre el negocio contemporáneo de la literatura son autobiográficos, hagiográficos o historias de la literatura, evitando tanto el negocio como su economía. Así que, ¿por qué estudiar un negocio que es sui géneris, que ni siquiera es realmente un negocio… que, como América, es excepcional?
Son los Excepcionalistas, aquellos que reclaman para sí la toga de defensores del libro, los que precisamente minan a éste afirmando que es un mundo en sí mismo, necesitado de protección especial; que su fragilidad frente a la Bestia o al bárbaro de turno (Amazon, Internet, los cómics, la novela, la imprenta, el analfabetismo, la alfabetización, por nombrar un puñado de presuntos culpables del declive cultural) requiere de aislamiento, como el chico canijo al que se le esconde del patio del colegio y sus matones. ¿Quiénes son estos Excepcionalistas? Creo que hemos leído ya a todos, así que contendré a mis hombres de paja y daré como ejemplo a Sven Birkerts, quien, en su introducción a la reimpresión de Las elegías de Gutenberg, escribe que “la ficción está siendo atacada por la no ficción” —y eso a pesar de todos los datos que demuestran que la ficción está floreciendo de forma desproporcionada en el formato digital. Más problemática, sin embargo, es la caracterización del libro como “contratecnología”. Se podría contraponer el libro a muchas cosas, pero la tecnología no sería una de ellas. El libro no es contratecnología, es tecnología, es la apoteosis de la tecnología — como la rueda o la silla.
La edición es una palabra que, como el libro, es casi, pero no exactamente, un intermediario para el “negocio de la literatura”. Las crónicas actuales de la edición tienen a la industria tan amenazada como al libro, y la suposición es que si se pierde la edición, se pierden buenos libros. Sin embargo lo que tenemos justo ahora es un sistema que produce gran literatura a pesar de sí mismo. Hemos llegado a creer que esa actividad editorial creadora de gustos y descubridora de genios, acoplada a la selección, empaquetado, impresión y distribución de libros a los minoristas, es el núcleo del valor de la literatura. Creemos que nos protege de la vergonzosa complacencia de un exceso de libros al insistir en una dieta rigurosa y abstemia. Las críticas a la edición se centran a menudo en su naturaleza corporativa o capitalista, arguyendo que el móvil de un beneficio retrasa decisiones que podrían de otro modo basarse en méritos puramente literarios. Pero el capitalismo per se y las fuerzas del mercado que tanto lo animan como lo presuponen no son el problema. En realidad son los que nos trajeron la existencia de la literatura y del autor.
La historia del libro como tecnología —el libro como tecnología revolucionaria y perturbadora— debe ser contada de forma honrada, sin triunfalismo ni derrotismo, sin esperanza ni desesperación, tal y como Isak Dinesen nos aconsejaba escribir. Un gran desafío a la hora de producir semejante crónica, sin embargo, es la “heurística de la disponibilidad”. Éste es un modelo de psicología cognitiva, propuesto por primera vez en 1973 por el premio Nobel Daniel Kahneman y su colega Amos Tversky, que describe cómo los humanos toman decisiones basándose en información que es relativamente sencilla de recordar. Las cosas que recordamos fácilmente son aquellas que suceden con frecuencia, y de ese modo la toma de decisiones basadas en los ejemplos que tenemos al alcance de la mano parecería tener sentido. El sol sale todos los días; de esto inferimos que el sol sale cada día. Un pavo se alimenta a diario; de ahí se infiere que se le alimenta cada día… hasta que, de repente, deja de hacerse. La heurística es estupenda hasta que deja de serlo. Una persona ve varias historias en las noticias acerca de gatos que saltan desde árboles altos y sobreviven, de modo que cree que los gatos son muy robustos ante las caídas largas. Este tipo de reportajes tienen una prevalencia mucho mayor que aquellos en los que el gato muere por la caída, que es lo que normalmente ocurre. Pero como de eso se informa menos, no es algo que quede fácilmente al alcance de una persona como para que se forme una opinión sobre ello.
La edición es tremendamente sensible a la heurística de la disponibilidad por dos razones significativas. Primero, porque antes de las innovaciones recientes, los manuscritos no publicados no se encontraban disponibles para su análisis. De modo que el universo de conocimiento que tenemos acerca de los libros, la literatura y la edición excluye al universo de libros que nunca se publicaron. Igualmente excluye a la mayoría de aquellos libros que fueron fracasos comerciales o de crítica. No se ven los libros que no se venden, ni en las estanterías de las librerías, ni en las casas de nuestros amigos, ni en las listas de los diez más vendidos, ni en Twitter, ni en el Times (de Londres, de Nueva York, de Irlanda), etcétera.
Hay libros en nuestro acervo ahora, como Hojas de Hierba, que se autopublicaron, y otros, como Moby Dick, en su momento fueron ignorados pero reaparecieron gracias a un golpe de suerte. La novelista Paula Fox publicó, desapareció y volvió a publicar. Su reaparición es un triunfo de la edición. ¿Pero qué pasa con todas esas Paulas Fox no redescubiertas? O, ya que estamos, ¿qué pasa con todos los libros que publiqué en Soft Skull durante la década de 2000 que habían sido rechazados por diez, veinte, treinta, sesenta editores? ¿Y qué pasa con los manuscritos que yo rechacé en Soft Skull y que vería posteriormente publicados por editores de prestigio, grandes y pequeños? ¿Es esto una prueba de la efectividad del sistema existente para producir y distribuir literatura? Parece bastante claro que, aun haciendo todo lo que podemos, nuestro resultado es tanto una prueba de lo horrible del sistema como de sus fortalezas. Como le pasaba a Patty Hearst, no podemos soportar el considerar la alternativa.
Cuando se habla de “el sistema” refiriéndose al negocio de la literatura, tradicionalmente éste ha sido identificado con el capitalismo. Críticas más recientes del sistema se han centrado en la serie de fusiones que comenzaron en la década de 1960 y engendraron, a lo largo de treinta años, la configuración de la edición que ha subsistido durante los últimos veinte años: Los Seis Grandes. La propiedad de éstos se originó primero por su tamaño y, después, por la tendencia a la sinergia (en realidad, ésta era más que nada un eufemismo utilizado por los jefes para construir imperios, típicamente a expensas de los accionistas, un fenómeno que tiene más que ver con la naturaleza humana que con el capitalismo). Hoy día, sólo Simon & Schuster permanece dentro de una estructura (CBS Corporation) concebida como un híbrido de sinergias para el entretenimiento. El resto de sinergias se han deshecho y han sido reemplazadas por una lógica de escala, ahora a nivel multinacional —propiedad de alemanes, franceses y británicos, como se hace notar con frecuencia y cierta mala leche, aunque nunca ha quedado claro por qué los alemanes, los franceses o los británicos habrían de ser más desdeñosos que los americanos con las prerrogativas literarias. En realidad, hay pocas pruebas de que cualquiera de estos procesos haya hecho más o menos probable que lo que se publique sea “de calidad”. Lo que se publica, se publica, y de ese conjunto escogemos reconocer lo que reconocemos, y decimos que el sistema produce estas obras reconocidas porque, bueno, están disponibles.
II.
¿Cómo era el negocio de la literatura antes del libro? Había palabras, eso seguro, y había cultura. Había libros y había escritores. Se les pagaba, de hecho. Muy bien. Pero pocos autores de hoy cambiarían la vida del escritor del siglo XXI por la de uno del siglo XIII.
Más aún, el papel del escritor antes de Gutenberg era simplemente el de transcribir. El propósito del escritor no era reinventar el lenguaje —sin negar la existencia de fueras de serie como Virgilio. Los escritores no eran líderes de opinión, ilusionistas de otros mundos, amalgamantes de la emoción y la estética. Los escritores eran las máquinas a través de las cuáles se reproducía y difundía la palabra de Dios. O, como mucho, el conocimiento que los humanos habían acumulado hasta ese momento — los mitos, las leyendas, lo que hoy se conoce como “sabiduría popular”. Capturaban el almacenamiento del saber humano hasta la fecha. El escritor era la imprenta. Como mucho se podría decir que el escritor era un representante de su generación porque, y esto bastante literalmente, el escritor reproducía fielmente las historias y creencias de su tiempo. Así era el trato: un trabajo de por vida, sin hacer nada excepto escribir, pero uno era, en palabras de los académicos que estudian este período, un “trabajador escriba cualificado”. Un amanuense.
El advenimiento del libro, en el sentido de un conjunto de páginas impresas y encuadernadas, resultó un desastre económico para el escritor. Fue John Henry avant la lettre, el obrero suplantado por la máquina (si bien sin sudor durante otros cuatrocientos años). No estaba claro por entonces cuál sería el impacto de la imprenta sobre la religión (al eliminar el monopolio de la Iglesia para reproducir e interpretar la Biblia), sobre el arte (permitiendo la innovación en la representación de objetos tridimensionales que se extenderían por todo el mundo; en otras palabras, el Renacimiento), y sobre la ciencia. En este último caso, la imprenta, esencialmente, hizo posible la ciencia al permitir que se reprodujeran los experimentos mediante la introducción de la refutación, la habilidad para demostrar que algo era incorrecto. Sus efectos necesitaron de más de cien años para empezar a desarrollarse (y aún no han terminado de hacerlo).
Si la demanda de escritores se había diluido, ¿no supondría eso una atrofia equivalente del suministro? Una de las formas en las que puede ser útil un análisis económico de la literatura es para ver dónde falla a la hora de explicar el comportamiento. Tal y como los humanos hacen cuando se trata del conocimiento, de la cultura y de la incipiente expresión personal, nos pusimos a la altura de las circunstancia. Conforme las imprentas se popularizaron, se congregaron a su alrededor académicos, poetas, filósofos. La provisión de escritores no disminuyó en modo alguno. Los establecimientos con imprentas en el siglo XVI se volvieron un imán para la gente que tenía algo que decir, como lo fueron los cafés del siglo XVIII que los sucedieron.
En toda Europa surgió una diversidad de regímenes de algo semejante al copyright, cuyo propósito principal era la censura —para contener las “grandes enormidades y abusos” de “los dyversos, polémycos y desordenados individuos que profesan el arte o mysterio de la ymprenta o la venta de libros”, tal y como se pronunció la Camera Stellata de Inglaterra. El segundo objetivo era conseguir el equivalente comercial del copyright para un cartel de negocios que acordaban no competir entre ellos, así como incrementar sus precios a la hora de reproducir los escritos. Durante buena parte del siglo XVII, las imprentas con licencia ganaban un retorno en su inversión estableciendo de mutuo acuerdo que no se iban a piratear los libros entre ellas. Entonces, en 1710, con el Estatuto de la Reina Ana, el Parlamento inglés se arrogó el derecho a regular este cartel. El copyright es una concesión legislativa de un derecho limitado al monopolio de la reproducción de una secuencia determinada de palabras (y, más tarde, de imágenes y sonidos, y hoy en día, en algunos países, números y movimientos). Nació del propio interés de las empresas y luego se reglamentó cuando el gobierno intentó equilibrar las prerrogativas tanto de los débiles como de los poderosos, con el fin de mantener el equilibrio social. El estatuto reconocía que se necesitaba establecer un equilibrio en torno a las necesidades comerciales del impresor y la necesidad social de minimizar los monopolios de explotación, tal como hizo la Constitución de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. En ambos casos, el quid pro quo estaba muy claro. El título del estatuto de 1710 era “Una Ley para la Promoción del Aprendizaje, mediante el Otorgamiento de Copias de Libros Impresos, en los Autores o Compradores de tales Copias, durante los Períodos que en ella se mencionan” y la disposición sobre el copyright en la Constitución de los EEUU dice explícitamente que existe “para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles”.
Hasta hoy, el copyright no contempla ciertos desafíos: ¿Hay demanda por parte de los lectores de la sin par estructura de palabras del escritor? Además, el escritor puede tener el monopolio en esa estructura, pero ¿tiene realmente los medios para reproducirlas? En tanto que éste se circunscribe al individuo que crea las palabras, está claro que el propósito del copyright se ajusta a la entidad que puede reproducir esas palabras, que puede fabricar y comercializar algo vendible. Lo que el copyright asegura es que existe un retorno potencial de la inversión para el impresor o el editor. Proporciona una garantía al autor, no de que se le va a publicar, no de que va a ganar dinero, sino sólo de que puede publicarse, que podría haber editores que pueden publicar su trabajo. Ciertamente, la ley británica otorga expresamente el derecho sobre el autor o bien el “comprador”, refiriéndose al impresor; cuando se escribió la cláusula de copyright de los EEUU, sólo se mencionaba al autor. ¿Por qué no se otorgó al autor desde el principio? Martha Woodmansee, una investigadora de Literatura y Derecho que ha escrito exhaustivamente acerca de la invención de la autoría, señala que incluso Alexander Pope, el primer gran beneficiario de este nuevo modelo de negocio y la primera persona que se ganó la vida con la venta de sus libros en vez de gracias al mecenazgo, continuaba viéndose a sí mismo como un cauce más que un genio. Woodmansee escribe:
En un pasaje familiar de su “Ensayo sobre la Crítica” (1711), Pope afirma que la función del poeta “no es inventar novedades, sino expresar de forma fresca verdades consagradas por la tradición.”:
El verdadero ingenio se viste innatamente de ventaja;
Lo que a menudo se pensó, pero nunca se expresó tan bien;
Algo cuya verdad encontramos convincente al verla,
Que nos devuelve la imagen de nuestra mente.
La idea que tenía Pope de sí mismo era aún la de un transmisor de cultura, no su creador. Para crear, inventamos el genio.
Para consumar realmente la transformación del escritor desde el escriba hasta Dios y para establecer unos principios culturales además de económicos, tuvimos que inventar al Autor. Woodmansee ofrece una explicación exhaustiva de cómo la teoría estética de los románticos alemanes provee los fundamentos filosóficos de la autoría; Mark Rose, en su Autores y Propietarios: La invención del Copyright (1993), hace lo mismo para la escritura y la edición en lengua inglesa. Rose enfatiza cómo la construcción de la autoría fue necesaria para mantener el copyright —“lo que finalmente sostiene el sistema [de copyright], pues, es nuestra convicción acerca de nosotros mismos como individuos”. Pero el recíproco es también cierto — el valor económico que se deriva de explotar el monopolio del copyright garantiza la construcción de la autoría para obtenerlo.
Ya a principios del siglo XIX los dos elementos clave del modelo de negocio de la literatura eran el propio negocio (copyright) y la literatura en sí (el genio). La innovación continuó rápidamente. Los avances en la impresión misma (más grande, más rápida, con más colores) junto con la fabricación relacionada y los avances en la distribución (más rápida, de más tirada, de mayor alcance), significaron una penetración más profunda de los libros dentro de la sociedad, entretejidos en el día a día. En 1930, con el incansable esfuerzo de los editores por encontrar una demanda a su oferta, se hicieron con el archigenio de las relaciones públicas, el “padre de la propaganda”, Edward Bernays. Como lo describe Ted Striphas en su excelente La Edad de Oro de la Impresión (2009), citando a Larry Tye:
“Dondequiera que haya estanterías”, razona [Bernays], “habrá libros”. Así consiguió que respetables personajes públicos apoyasen la importancia de los libros para la civilización, y luego persuadió a arquitectos, a contratistas y a decoradores para que montasen estanterías en las que guardar los preciados volúmenes.
Fue una señal, hace casi cien años, de que el libro empezaba a conseguir lo que la mayor parte de la tecnología no iba a lograr jamás: el poder de desaparecer. Si se entra en la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿qué se ve? Portátiles. Los libros, como las mesas y las sillas, han reculado al fondo del escenario de la vida humana. Esto no tiene nada que ver con la aseveración de que el libro es contra-tecnológico, pero el libro es una tecnología tan persistente, tan repetida con frecuencia y sobre la que se innovado tanto, tan desgastada y pulida durante siglos de contacto humano, que ha alcanzado el estatus de Naturaleza.
Lo que hay que entender de forma particularmente crucial es que a los libros no se les metió a rastras, gritos y patadas dentro de cada nueva zona del capitalismo. Los libros no sólo son una parte y una parcela del capitalismo de consumo, sino que virtualmente lo iniciaron. Son parte del combustible que lo pone en marcha. El crecimiento del modelo en cadena de los libros ofreció a la gente del siglo XX la oportunidad para denunciar la “ultramarinización” [groceryfication] de las librerías, contradiciendo completamente la realidad, como Striphas esboza en La era tardía de la impresión(1) —citando a Rachel Bowlby— que la librería es, en realidad, el modelo para los supermercados:
En la historia del diseño de tiendas fueron las librerías, por extraño que parezca, las precursoras de los supermercados. Éstas, entre todos los tipos de tienda, utilizaban estanterías que no estaban detrás de mostradores, con el género organizado para echarle un vistazo y para lo que todavía no se llamaba autoservicio. Igualmente, mientras que los productos de marca y sus envases característicos no existían aún o eran muy escasos en la venta de alimentos, los libros tenían cubiertas que se diseñaban a la vez para proteger el contenido y para atraer al comprador; eran productos exclusivos con autores identificables y títulos nuevos.
Hay otros ejemplos de innovación significativa puestos en marcha por los editores: la máquina expendedora de libros de bolsillo inventada por el fundador de Penguin, Allen Lane, en 1937, para una mejor distribución a la gente que iba en tren al trabajo, es el ejemplo más encantador—, pero lo importante es que los libros no están sentados y gruñendo en la clase turista del avión que va al futuro. Están en la cabina del piloto.
III.
Al llegar el siglo XX los libros, ahora más baratos y disponibles en más lugares, habían tenido efectos sociales y políticos mucho más allá de lo que el propio negocio de la edición era capaz de embridar y explotar. Los libros extendieron ideas tales como la distribución equitativa del capital social, cultural y económico —precisamente los recursos necesarios para leer y escribir un libro. La edición americana de la década de 1950 consistía con demasiada frecuencia en hombres blancos de la Ivy League(2) que se publicaban unos a otros —Mad Men en chaquetas de tweed. Pero en el siglo XX la G.I. Bill, la expansión de la educación (en general, pero en particular la universitaria), el movimiento por los Derechos Civiles, la descolonización de África y Asia, el feminismo… todos ellos experimentaron un avance gracias al poder de la literatura e incrementaron de manera espectacular el número de seres humanos que habían leído suficientes libros como para (a) querer leer más y (b) poder imaginarse a ellos mismos escribiendo uno.
En su mayor parte, sin embargo, las innovaciones técnicas y de modelo de negocio en la literatura se daban sólo de un lado, facilitando mucho más los medios para leer un libro que para escribirlo. Las décadas de 1970 y 1980 trajeron la gestión de la cadena de suministros. Los libros fluían desde las imprentas a los minoristas con incluso menos obstáculos. Los mayoristas reponían rápidamente sus inventarios de libros de éxito porque podían compartir información con los editores y los impresores más rápida y exhaustivamente; por su parte los minoristas podían confiar en los editores y mayoristas para que les repusieran cuando los libros “volaban de las estanterías”.
Pero esto también trajo arrogancia. Cuanto más eficientes parecían los sistemas, más editores había dispuestos a llevarlos a conseguir mayores economías de escala. Sí, la gestión del inventario se había diseñado para decirte lo que querías menos y qué necesitabas más, pero sobre todo se usó para esto último. Esto no era en absoluto algo exclusivo de los libros. El mundo también se ha vuelto mejor a la hora de permitir a la gente comprarse una mesa que para hacérsela. De hecho, desde los tiempos medievales hasta los modernos, se ha vuelto más fácil comprar comida antes que fabricarla, comprar ropa antes que tejerla, tener asesoramiento legal antes que conocer las leyes, recibir cuidados médicos antes que coserse una herida.
Y entonces la cosa se desmadró. El número de títulos editados había crecido enormemente desde la invención de la imprenta, pero se iba a volver todavía más espectacular. Esto no viene de 2007, cuando Amazon presenta el Kindle, ni de 1993, cuando se inventa el primer navegador web popular. Si se mira dónde empieza realmente el aumento significativo del número de títulos, nos remontaremos a finales de la década de 1980: a Julio de 1985, cuando una compañía llamada Aldus, que recibe su nombre del gran impresor veneciano Aldus Manutius, presenta el PageMaker. Se pone el PageMaker en un Mac, el Mac en una nueva cadena de copisterías llamada Kinkos, se alquilan ambas cosas por seis dólares la hora y ya tienes la Edición 2.0. Prueba A: Soft Skull Press, un editor fundando en una Kinkos en 1993, y que yo dirigí desde 2001 hasta 2009. Más pruebas: los cientos de miles de fanzines, panfletos y libros producidos desde entonces, muchos de los cuales engendraron pequeños negocios de medios de comunicación, revistas y editoras de libros. El número de títulos en EEUU creados por los editores tradicionales de libros impresos se incrementó de unos 80.000 por año en la década de 1980 a 328.259 en 2010.
La abundancia, como realmente ocurre, es un problema mucho más grande a resolver que la escasez, o como lo presenta Clay Shirky, “La abundancia rompe más cosas que la escasez”. Aprendimos a manejar la primera fase de la abundancia en los libros: inventamos el copyright, construimos un negocio viable para fabricarlos y distribuirlos, inventamos al autor con el fin de simplificar las opciones. No necesitamos leer todas las palabras, solamente las de estos diez importantes autores. Ésta fue la primera puñalada de la humanidad a la escasez artificial, lo suficientemente astuta como para que olvidásemos que era un ardid. Vonnegut ya apuntó los contornos de esta fase de Revolución Industrial en el negocio de la cultura antes y con más contundencia que la mayoría… y de su final es lo que estoy ahora haciendo la crónica. Hablando en Bluebeard a través de su protagonistas, el pintor Rabo Karabekian, escribe:
Había nacido, evidentemente, para dibujar mejor que la mayoría de la gente, tal y como la viuda Berman y Paul Slazinger habían nacido evidentemente para contar historias mejor de lo que la mayoría de la gente es capaz. Otras personas nacen, evidentemente, para cantar y bailar y explicar las estrellas del cielo o hacer trucos de magia o ser grandes líderes o atletas, etcétera.
Creo que podría retroceder al tiempo en el que la gente tenía que vivir en pequeños grupos emparentados —quizás cincuenta o cien personas como mucho. Y la evolución, o Dios, o lo que sea organizaba las cosas genéticamente para que las pequeñas familias salieran adelante, para animarlas, de modo que todos pudieran tener a alguien que contara historias alrededor de una fogata por la noche, y alguien que pintase dibujos en las paredes de las cuevas, y algún otro que no tuviera miedo de nada, etcétera… [Un] esquema como ese ya no tiene sentido, sencillamente porque un talento del montón se ha devaluado por culpa de la imprenta y la radio y la televisión y los satélites y todo eso. Una persona con un talento normalito, que hace mil años hubiera sido considerada un tesoro para la comunidad, tiene que tirar la toalla e ir hacia otra línea de trabajo, ya que las comunicaciones modernas le ponen en competencia diaria nada menos que con los campeones del mundo.
El planeta entero puede ahora tirar adelante razonablemente bien con quizá una docena de protagonistas absolutos en cada área del talento humano. La persona con un don dentro de la media tiene que conservar su talento bajo llave hasta que, por decirlo de algún modo, él o ella se emborrache en una boda y empiece a bailar claqué sobre la mesita del salón como Fred Astaire o Ginger Rogers. Tenemos un nombre para estas personas. Les llamamos “exhibicionistas”.
¿Cómo reverenciamos a tales exhibicionistas? Les decimos a la mañana siguiente: “¡Uau, sí que estabas borracho anoche!”
La economía de la reproducción analógica de la cultura llevó inexorablemente al exhibicionista. Es mucho mejor, económicamente, tener el menor número posible de autores, el menor número de títulos. Idealmente habría un editor con un título… llamémosle la Biblia. Independientemente del hecho de que no habría competencia en material de lectura, la Biblia tendría un beneficio máximo simplemente porque en la fabricación analógica el coste marginal siempre decae (es decir, el coste de imprimir cada libro adicional baja). Así que si el precio permanece igual, cuanto más se imprima y se venda más beneficio habrá. El negocio de edición de libros impresos más rentable de todos sería el de una sociedad en la que todo el mundo leyera el mismo libro.
La salida PostScript del PageMaker (que más tarde se convertirá en el más familiar “PDF”) minó el modelo de la Revolución Industrial, comenzando la fase digital y post-industrial de la abundancia, a pesar de que, al mismo tiempo, parecía que reforzaba el modelo industrial al reformarlo. Las imprentas independientes podían hacer archivos digitales y enviarlos a las imprentas de offset. Aún tenían que entenderse con la economía clásica de escala de la impresión analógica, pero no tenían que habérselas con el complicado, inaccesible y arcano mundo de la linotipia tradicional. El número de editores comenzó a aumentar, al igual que el número de títulos, ya que la creación de un título (por el editor, naturalmente, no por el autor) se hizo significativamente más barato y comenzó a deshacer de manera ciertamente sutil el análisis, por otra parte exacto, de Vonnegut acerca del negocio de la cultura. El genio cantante de ópera necesitaba sistemas para distribuir su genialidad tan extensamente como fuese posible, y el sistema de copyright combinado con la reproducción analógica lo facilitaba. Y para los minoritarios también era cada vez más fácil ser ese amante de la vanguardia o de la música antigua o de lo teatral o de lo local o de lo familiar (la grabación de tu madre cantando ópera). Las minorías fueron impulsadas por el crecimiento del modelo de supertienda de las librerías. La librería independiente tradicional almacenaba 5.000-10.000 títulos, por lo que sólo podía comerciar las novedades y el fondo de un número limitado de editores. Pero una Barnes&Noble o una megatienda Borders podían tener 50.000 o 60.000 o incluso ¡70.000 títulos! Ciertamente necesitaban de esa oferta minoritaria para rellenar sus estanterías. Irónicamente, mientras que las imprentas independientes, alternativas y literarias denunciaban los abusos de las megatiendas, las megatiendas resultaban cruciales para su existencia.
Y tal es la transformación digital del negocio de la literatura. Y precede a una transformación equivalente del negocio de la música durante quince largos años. No fue hasta mediados de la década de 2000 que se pudo crear un master digital que tenía la mísma alta calidad que el de un sello discográfico; es decir, hasta que la industria musical consiguió lo equivalente a una auténtica edición electrónica. Sin embargo, el MP3, el medio de consumo de música digital, precede al Kindle, el primer modelo viable de consumo digital de textos largos.
Bajo un modelo de publicación digital, mientras que el coste de crear el texto no varía, el modelo para reproducir ese texto para el consumo masivo es completamente diferente. El coste marginal es cero: cuesta igual de poco producir la copia número mil millones que la segunda copia. Por mucha abundancia que llevara la reproducción analógica a los libros y otros elementos culturales, la reproducción digital lo hace muchísimo más; no porque cambie los recursos necesarios para crear, sino porque cambia lo que se necesita para reproducir. El copyright, si bien se instituyó nominalmente para promover la creación de una obra, tiene como único propósito lógico el estimular la reproducción de esa obra. Lo que vemos constantemente en la sociedad es que la gente no necesita de estímulos para crear, sólo que los negocios quieren métodos con los que se pueda minimizar el riesgo al invertir en la creación.
Richard Stallman ha defendido que el chollo del copyright es que el pueblo cede un derecho que realmente no puede utilizar. Hasta hace poco era más caro copiar un libro que simplemente comprarlo. De modo que cuando la sociedad acordó conceder a los autores y editores el monopolio, fue un buen trato. Ahora que la gente puede hacer copias de algo, están cediendo un derecho que podrían en realidad disfrutar… o, más bien, el pueblo ha empezado a hacer copias igualmente, independientemente del trato anterior; una especie de anulación del jurado. Como con cualquier ley que pierde el consentimiento del gobernado porque ya no refleja la lógica de la sociedad, la ley no se deroga, simplemente se ignora. Es desplazada al pasado, como las leyes que prohibían a los cerdos entrar en los saloons, o la venta de alcohol los domingos, o el adulterio, o el matrimonio interracial.
¿Cuál es, por consiguiente, el negocio de la literatura que viene si el público lector, guste o no guste, está haciendo copias de todo?
El método primario de copia en el siglo XX —fabricar, distribuir y ubicar cualquier objeto— apenas tiene doscientos años. Hay una buena razón para creer que aquél fue un período anómalo de la historia humana, no sólo para los libros y la música, sino para un amplio rango de la producción humana. Consideramos la impresión 3D, actualmente en la fase de desarrollo como hobby, en buena medida como el ordenador a principios de los 70. Es un artilugio que imprime cosas en tres dimensiones, lo que en su momento quería decir prototipos de cosas en plástico extruido (cepillos de dientes, martillos, piezas mecánicas), pero ahora cada vez se aproxima más al objeto real. En un sentido es pura ciencia-ficción. En el otro es simplemente un regreso a la sociedad pre-Revolución Industrial, donde las sillas, las herraduras y la ropa se hacían todas dentro del pueblo.
En ambos sentidos este fenómeno, un desplazamiento de la (re)producción en masa a la producción personalizada se había ya anticipado en el libro, con la tecnología de impresión bajo demanda. La primera impresora 3D fue la impresora láser. De nuevo vemos que el libro no es la antítesis de la tecnología, sino su apoteosis — en la vanguardia de cómo aplicar avances en la tecnología para producir nuevos modelos de negocio. ¿Quieren otra anticipación de los libros? Prueben con el crowdfunding, con Kickstarter con su referente más conocido, lo que es efectivamente idéntico al modelo de suscripción del siglo XVIII, en el que un libro se publicitaba pero sólo se imprimía una vez un mínimo de compradores ya lo habían pagado.
¿Existe alguna poderosa razón para dudar de que, una vez más, el libro y el negocio de la literatura estarán en el corazón de la ruptura, siendo tanto perpetradores como víctimas? Por descontado, el libro no será el único elemento cultural reproducible, ni el único modo de contar historias, igual que la silla hace tiempo que dejó de ser el único artilugio para sentarse (el sofá, el taburete de bar, el columpio, la pelota de ejercicios). Pero ¿podemos ver cómo continúa sobresaliendo culturalmente y cómo puede señalar a su propio futuro al igual que a cambios más amplios en la cultura y en la sociedad?
IV.
Anteriormente sugerí que, con la clase de amigos que tiene el libro, no necesita enemigos; pero, por supuesto, sí que tiene enemigos. Siempre ha tenido enemigos, incluso antes de su existencia en su formato tan familiar de la actualidad.
Hace algunos años me reuní con el gurú de los juegos Kevin Slavin, un hombre al que se podría suponer un enemigo, alguien que podría ridiculizar el carácter estático de un libro. Al final de nuestra charla se quedó callado durante un segundo y entonces dijo que lo que los libros tienen en común con los juegos es que recompensan la repetición. Cuanto más juegas, cuanto más lees, tanto mejor se te da, mejor te lo pasas. Así he integrado eso en mi propia forma de pensar: en los juegos has de preguntarte qué puerta atravesar, en los libros has de preguntarte qué pensaba el personaje al atravesar dicha puerta. Puedes imaginarte el color de la puerta, su material, el tipo de pomo, si estaba caliente o frío al tacto de quien la abre…
La falta de imagen, la falta de sonido, la falta de un modo para cambiar las bifurcaciones de la trama (lo que crudamente se denomina “interactividad”) es una característica de la literatura, no un defecto(3). Y resulta que los libros sí son interactivos. Son recetas para la imaginación. Recíprocamente, el vídeo es algo restrictivo: te dice cómo son los objetos, cómo suenan.
Los libros han resistido la intromisión de nuevas maneras de contar historias: el cine, la televisión. Y los mismos libros han sido muchas veces elementos perturbadores, molestando a la Iglesia Romana y venciendo a la aristocracia francesa, al sistema médico medieval, y luego al sistema médico del siglo XIX. Así que la suposición que se hace en el lado más extremista de la cosmología de Silicon Valley de que la narrativa basada exclusivamente en textos largos está lista para ser alterada (no se pierdan el escepticismo de Tim O’Reilly en su charla de Charlie Rose, o la asimilación del formato lineal del libro al del coche de caballos, o el surgir constante de nuevas empresas que ofrecen plataformas multimedia diseñadas para reemplazar a los libros) raya en la idiotez.
Más aún, cuando los tecnólogos llegaron a incrustar vídeo en un texto digital y proclamaron el fin de la letra impresa, estaban rompiendo sus propias reglas. Un empresario experimentado o un inversionista de riesgo nos advertirá de que no seamos una solución en busca de un problema. Como preguntaría el profesor Clayton Christensen de la Harvard Business School: ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas de las empresas que se metieron en la industria de la edición resultó que no escuchaban a sus propios gurús. El libro, usando la terminología de Christensen, ya era “suficientemente bueno”. No podía decir ni pío, como se jactaba el vendidísimo libro para niños It’s a Book, y eso estaba bien. El escritorio ante el que me siento tampoco dice ni pío. “Lo que hay que hacer” es entregar un conjunto muy grande de palabras.
Sin embargo esto no quiere decir que no surjan otras “cosas por hacer”: entregar cientos de conjuntos muy grandes de palabras dentro de un único objeto que permita leerlos, anotarlos, almacenarlos… entregar esos conjuntos de palabras de forma más barata, o instantánea, como ocurre con el envío digital de libros. Y eso, además, sin mencionar que el trabajo de fabricar, distribuir y ubicar esos libros sólo necesita de una cadena distributiva de agente-editor-mayorista-minorista para llevarse a cabo. En este sentido, la previsión de una perturbación hecha por los tecnólogos es fundamentalmente razonable.
V.
¿Cuál es, pues, el mayor trabajo de un editor? Está el márketing y los descubrimientos, claro, pero incluso no siendo los editores fabricantes de milagros que toman sus mejores decisiones en el vacío, el editor es una fuente de gran valor en la economía de la literatura y, por tanto, seguirá siendo igual de valioso, si no más, que antes, aunque tenga menos privilegios.
El pensador(4) Clay Shirky tiene una regla a la que se le puso su nombre: “Las instituciones intentarán conservar los problemas para los que hay una solución”. Los últimos cinco a diez años han sido testigos de un alto nivel de ansiedad en la clase editora acerca de la publicación de libros, revistas y periódicos (y, en menor medida, de la publicación de revistas literarias, lo que es notable). Parte de esa ansiedad es económica y está bien fundada: se ha despedido a editores. Otra parte, sin embargo, tiene que ver con la percepción de una pérdida de relevancia, de prestigio, y la respuesta ha sido una serie de panegíricos acerca de las valiosas cualidades del juicio editorial. Mirad toda la mierda que hay por ahí, dice el editor, me necesitáis para arreglarla, ordenarla, ponerla en condiciones.
Una virtud del editor está clara: mejorar la escritura. Su ejemplo más mecánico y menos prestigioso es el corrector de pruebas; en el nivel intermedio del prestigio está el revisor de textos, que le da consistencia, continuidad, corrección gramatical, que idealmente bucea en el estilo del autor y lo maximiza; y luego está el editor de compras, en el nivel más alto del prestigio, que puede o no implicarse en el desarrollo de la edición, puede tener o no asistentes editoriales, puede o no ser él mismo un asistente editorial; es quien toma la decisión sobre el producto, sobre qué se publica, cómo optimizarlo como producto y, en colaboración con muchos, muchos, muchos otros, gestarlo y darle vida y hacerlo crecer en el mundo.
Irónicamente, las primeras dos categorías de actividades, aun siendo las menos prestigiosas, tienen un valor muy claro, y probablemente servirán como medios de empleo durante las décadas venideras, a medida que más actores económicos y sociales (compañías de bienes de consumo, ejecutivos de traje y corbata, grupos de presión, instituciones culturales) se convierten, de facto, en editores, produciendo publicaciones cada vez más sofisticadas online y offline, diseñadas para transmitir su mensaje (compre, done, créanos, contráteme, visítenos, vóteme). Lo más probable es que busquen a personas que puedan llevar a cabo las dos primeras actividades, junto con parte de la tercera actividad, y se les llamará estrategas de contenido. Esto se ve especialmente claro en el mundo de las revistas y los periódicos. Las empresas ya dejaron que las revistas y los periódicos se ocuparan de reunir al público al que querían llegar, y les pagaron para anunciarse ante ese público. Ahora se dan cuenta de que es mucho más efectivo contratar al tipo de gente que trabaja para esas revistas para transmitir el mensaje directamente.
También se necesitan editores para producir libros, por supuesto. Pero más allá de sus habilidades editoriales, lo que mantiene la demanda de editores son sus habilidades relacionales. La habilidad que se asocia comúnmente a la cúspide del talento editorial —escoger el libro correcto— es, con franqueza, una tontería. El éxito, visto en términos de escoger cosas, es un híbrido de la suerte con lo que no es por sí mismo evidente y el dinero con lo que sí lo es, e incluso lo que es por sí mismo evidente a menudo necesita de la suerte. Esto no implica que la gente no trabaje duro con esos libros que han sido afortunados, pero cualquier justificación a posteriori para explicar por qué, digamos, El Código Da Vinci o la serie de Harry Potter han tenido éxito, se ve superada por lo que realmente fue una cuestión de suerte y de efectos en cadena. Los libros, como cualquier medio de entretenimiento, viven en lo que Nassim Nicholas Taleb llama Extremistán, un lugar con enormes cantidades de fracasos comerciales y éxitos espectacularmente grandes y extremadamente infrecuentes. La llegada de la autopublicación ha dibujado esto de forma todavía más visible. La inmensa mayoría de los 28 millones de libros impresos que están ahora mismo en circulación no han ganado nada de dinero, y cada pocos años un autor ganará más de 200 millones de dólares: primero Dan Brown y J. K. Rowling, ahora E. L. James. Es extraordinario observar a la gente dar tumbos buscando una explicación a su éxito… no hay explicación, no más que la que hay para explicar por qué una persona en concreto ganó 550 millones de dólares en la Primitiva a finales de noviembre del año pasado.
La edición no da una capacidad concreta para distinguir lo bueno de lo que no lo es, lo exitoso de lo que no lo es. Esto no es sólo cierto a la hora de predecir un éxito comercial, sino también a la hora de predecir un éxito de crítica. Ya hablé acerca de grandes escritores que casi se esfumaron, de libros que se escurrieron de entre los exitazos de editoriales grandes y luego de entre los exitazos independientes. Si se pudiera predecir el ganador de un premio Pulitzer, ¿por qué Bellevue Literary Press se acabó quedando Tinkers de Paul Harding, o Soft Skull se hizo con Love In Infant Monkeys de Lydia Millet, que fue finalista ese mismo año? Si los grandes editores pudieran predecir los ganadores del Premio Nacional del Libro, ¿por qué McPherson & Co. publicó Lords of Misrule? O si los editores pudieran predecir los ganadores del premio PEN, ¿por qué Red Lemonade editó Zazen de Vanessa Veselka?
Esto no es una crítica a la edición. No hay pruebas de que los corredores de bolsa puedan elegir acciones buenas, o que los de apuestas puedan elegir buenos caballos. En el último caso, esa es la razón por la que cualquier asesor financiero honrado te dirá que inviertas en fondos indexados, instrumentos financieros que reflejan un mercado amplio… nadie sabe cómo ganar al mercado. Cuando lo haces, es pura suerte, combinada con una cierta habilidad para contar una historia ex post facto explicando por qué tenías razón y la propensión de la naturaleza humana a creer en el poder predictivo de una buena historia (sí, otra vez la heurística).
Y eso, como suele pasar, apunta precisamente a lo que la edición puede hacer, a cuál es el negocio de la literatura. No se trata de hacer arte, se trata de hacer cultura, lo que es una conversación acerca de qué es arte, qué es verdad, qué es bueno. ¿Cuál es el modelo de negocio para la fabricación de cultura? ¿Cuáles son las implicaciones o los individuos implicados en todo ello… para los ciudadanos de la literatura en todas sus formas, en la escritura, en la lectura, en la edición, en la enseñanza, en los chanchullos, en los cotilleos?
- * *
El modelo existente centrado en el producto (opuesto al centrado en la cultura) se parece a esto: imaginaos a Lorem Ipsum, un proyecto de un hipotético libro. Consiste únicamente en texto-plantilla que usa un diseñador; el equivalente tipográfico de Probando, Probando, Uno, Dos, Tres. Es texto (originalmente de Cicerón), ininteligible, la misma definición de galimatías, y sin embargo un editor se vería muy presionado para vender un libro con él por mucho menos de diez dólares. ¿Por qué? Un diseñador necesita colocar el texto, que no necesita ser tratado en estilo, necesariamente, pero sí corregido(5). Lorem Ipsum necesita un diseño de portada. Necesita el texto de solapilla. Necesita que lo enviemos a otros escritores para darle publicidad. Consigue una página en el catálogo del editor; los representantes de ventas le echan un ojo; éstos gastan quince segundos con el encargado de compras de la librería mientras resisten sus miradas inquisitivas; el representante se encoge de hombros. Se imprimen y envían copias avanzadas, se pasan entre editores, agentes y publicistas durante el almuerzo. Se imprime el libro, se envía, se pone en la estantería. Allí se queda durante seis u ocho semanas hasta que las tiendas descubren nuestro pequeño juego, que es el punto en el que se le vuelve a meter en una caja y se envía a un almacén, para luego convertirlo en pasta de papel.
Desde un punto de vista editorial, se puede vender Orgullo y Prejuicio a menor precio que el galimatías porque la gente ya conoce a Jane Austen. Como poco, no se devolverá ni se convertirá en pasta de papel al mismo ritmo. ¿Entonces por qué el margen atribuido a las ideas de un libro es tan bajo, a veces de hecho negativo, mientras que el ingreso total que obtiene el libro es menor que el coste de producirlo y distribuirlo? No es porque nuestra sociedad no valore la literatura, como muchos de nosotros nos quejamos, sino porque hace falta mucho tiempo para descubrir si realmente el libro gustará. Los editores ofrecen al mundo un descuento enorme en lo que debería ser el auténtico sobreprecio de la fabricación y la distribución con el fin de convencernos de que probemos algo, que nos la juguemos. Para conseguir que arriesguemos perder nuestro tiempo, intentan minimizar el riesgo de que perdamos nuestro dinero. La perversión es que los editores son incapaces de capturar lo positivo. Si acaba ocurriendo que no perdemos el tiempo y realmente obtenemos una experiencia maravillosa, la conseguimos por 1 o 2 dólares a la hora, un orden de magnitud más barato que el cine, el teatro, la música en directo, la música grabada, ir a bailar, un bar, un restaurante, un museo. Y lo hacemos así porque un libro es una cantidad mucho más ignota, que se presta menos al resumen.
¿Cómo podrían los editores capturar ese valor? ¿Esa experiencia transformadora, transportadora, transfiguradora, un valor más comparable a un viaje a otro país, a un seminario de Universidad, a un amante… y que, sin embargo, se puede obtener al precio de una camiseta? Una teoría de las industrias de la creación ha sido educar al público en que el contenido vale algo, y por tanto debería pagarse. Esa noción está en todas partes, en los trailers previos a las películas en el cine y en las páginas de las revistas, tanto si hablan de ellas mismas como del negocio del libro. Por muy caritativos que sean los americanos y por muy dispuestos que estén los europeos a subvencionar, el confiar en la noción de que algo merece pagarse fracasa una y otra vez. Imaginad que es una estrategia de ligue: merezco que me desees. Apple, Prada, la NFL, los proveedores de bienes y experiencias ampliamente deseados no “educan” al público en que merecen que se les pague. El público simplemente les ofrece su dinero, agradecidos. El público no va a hacer eso por una entrega básica de una experiencia que directamente tiene forma de texto largo. Si no podemos educar o crear un sentimiento de culpa para conseguir el camino a la solvencia, ¿qué debemos hacer entonces?
Una cosa irónica de las últimas décadas es que mientras el desarrollo del producto capitalista se desplazaba hacia un modo de producción cada vez más personalizado, hecho a medida, utilizando sistemas de fabricación más sofisticados, cadenas de distribución más flexibles y sistemas de atención al cliente más solícitos, la cadena de distribución del libro se volvía cada vez más uniforme e insulsa. Conforme empieza a desvanecerse la presión de tener el libro físico como el conducto principal a través del cuál la literatura llega a su público, también disminuye la presión para producirlos tan baratos como sea posible. Simultáneamente, el carácter de los minoristas implicados en el negocio de la venta de literatura se va alejando de aquellos en los que el precio y la amplitud en la selección resultan primordiales, hacia otros que funcionan como un híbrido de centro neurálgico con recepcionista y galerías(6); es decir, hacia escenarios optimizados para vender ediciones de mayor nivel. Más generalmente, esto significa ser capaz de vender a una amplia variedad de precios: 15 dólares la edición en rústica, 35 dólares en elegante tapa dura, 75 dólares con una caja protectora, 250 dólares con la maldita huella del pulgar del autor en la página del título, y así. Además están mejor situados para colaborar con otras instituciones culturales y proveedores de estilo de vida, con restaurantes, con bares, con museos, con cines de arte y ensayo… creando conexiones temáticas y nexos culturales.
Ejemplos de esto los vemos a lo largo y ancho del negocio, e incluso se empiezan a ver casos en los que las entidades tradicionales de edición formalizan dicho proceso. Varios grandes editores de EEUU ofrecen ahora consultoría de conferenciantes, lo que, igual para los poetas que para los consultores de gestión, son mucho más lucrativos que el libro (aunque el libro a menudo afianza el valor de la charla, no es el vehículo mediante el que se obtienen realmente los ingresos). O’Reilly, el editor de libros de informática, gana más con las conferencias que organiza que con la venta de libros, aunque su reputación intelectual y red de conexiones como editor le han situado bien para crear las conferencias. El complejo industrial MFA es un negocio multibillonario que tradicionalmente ha resultado un centro de beneficios para las universidades: Las tasas de aspirantes a poetas compran microscopios electrónicos para los físicos. Igualmente, Faber en Gran Bretaña ha dirigido la Academia Faber durante cinco años ya, ofreciendo clases de escritura creativa impartidas por sus autores. Todo lo que las universidades hacen es contratar a los autores de las editoriales para impartir las clases, así que ¿por qué no lo hacen las propias editoriales? Las conferencias literarias y de escritores cobran miles de dólares de los aspirantes por su asistencia, y aparte de los autores de las editoriales, ¿quién más asiste como cebo para otros asistentes? Los editores. Hemos visto a Penguin profundizar en su merchandising; si Marc Jacobs puede vender libros, ¿por qué no pueden las editoriales a su vez asociarse con los diseñadores para crear zapatos inspirados por un personaje concreto? Las editoriales podrían asociarse con mayoristas del vino para ofrecer clubs enológicos, con empresas de catering que proporcionen eventos temáticos literarios, con agencias de viajes para ofrecer tours.
Vender un libro, ya sea impreso o digital, resulta que no es ni de lejos la única manera de sacarle partido, vista toda la extraordinaria actividad cultural que se pone en marcha a la hora de crear y difundir la literatura y las ideas. Recordemos de nuevo todo el blablablá, el aprendizaje, la práctica, la estafa, las lecturas sobre lecturas sobre lecturas… inherentes a los distintos componentes editoriales de publicar; el reconocimiento de patrones; la elocuencia de los editores, de los representantes de ventas, de los publicistas, del personal de las librerías. Recordemos a ese poeta medio reconocido que gana más dinero en un bolo de fin de semana como escritor invitado que el que sus derechos de autor le van a proporcionar, seguramente, durante todo un año. Uno se empieza a dar cuenta de que el negocio de la literatura es el negocio de fabricar cultura, no sólo el negocio de fabricar libros encuadernados. A su vez, esto significa que la dificultad cada vez mayor de vender libros encuadernados de forma tradicional (y del bajo precio que supone vender libros digitales) no va a ser un desafío significativo a largo plazo, excepto para liberar al negocio de la literatura de las limitaciones impuestas al producir cosas en vez de ideas e historias. La cultura del libro no es un fetichismo hacia lo impreso; es el remolino y el burbujeo de la idea y el estilo al expresar historias y conceptos; la conversación, polémica, fuerza narrativa que se mueve dentro de y entre los textos, en el interior y entre la gente mientras escriben, revisan, descubren y reaccionan a esos textos. Ese remolino, ese burbujeo, resulta que tienen un hogar para el fetichismo de lo impreso, al igual que lo tienen para el fetichismo digital. Esto es lo que siempre ha sido la literatura. El estar uncidos a las máquinas de la revolución industrial para la reproducción analógica, acompañado por un proceso arbitrario para escoger lo que debe ser reproducido, acabará demostrándose como una anomalía en la historia de la literatura, aún habiendo sido útil esa fase para la democratización del acceso a la lectura. El editor es un organizador en el mundo de la cultura del libro, no una máquina para ordenar manuscritos y suministrar un corto número de ellos, de forma mejorada y encuadernada, a un gran número de gente a través de una cadena de distribución basada en el minorista, algo que le encaja mejor a la distribución de cereales para el desayuno, no de ideas.
Un negocio nacido de la invención de la reproducción mecánica se transforma y trasciende las mismas circunstancias de su concepción, y de nuevo tiene el potencial para transformarse y trascenderse a sí mismo; para afectar a industrias como la educativa, para impulsar a la industria cinematográfica, para fortalecer a la industria de los juegos. La cultura del libro está mucho menos amenazada de lo que mucha gente ha escogido suponer, pues la noción de una cultura del libro en peligro ya asume que la cultura del libro es una bestia mucho más refinada, delicada y frágil de lo que realmente es. Al definir a los libros como algo contra la tecnología nos negamos a nosotros mismos, negamos el poder del libro. Restablezcamos la auténtica reputación de la edición; no como una barrera contra el futuro, no como un bastión contra los cambios radicales, no como una ciudadela en medio de los bárbaros, sino más bien como el futuro inmediato, como el agente radical del cambio, como el bárbaro. El negocio de la literatura está petándolo.(7)
———————————————————————
Notas del traductor. Los enlaces del texto han sido añadidos en la traducción para aclarar términos o nombres ajenos a nuestra cultura.
(1) No estoy seguro de si “The Late Age” ha de traducirse como “la era tardía” o “la era difunta”, porque no conozco el contenido de dicho ensayo.
(2) Grupo de las universidades más caras y prestigiosas de los Estados Unidos, entre las que se encuentran Yale, Harvard o Princeton.
(3) En el original “is a feature of literature, not a bug”, lo que se refiere a una broma clásica de la informática cuando un programa tiene errores (bugs), indicando que éstos no son tales, sino una propiedad (feature) del programa en cuestión.
(4) En el original “social thinker”. No es exactamente un sociólogo y, de acuerdo con Wikipedia, está sobre todo especializado en el uso y alcance de las redes sociales. He preferido, pues, dejar “pensador” y el enlace correspondiente de la Wiki en inglés, más completo.
(5) Aquí hay una diferencia entre copyedited (corrección de estilo) y proof-read (corrección de pruebas).
(6) En el original: “hub, concierge, and gallery”. No he sido capaz de encontrar una traducción decente para esto.
(7) Dado que en el original es “blowing shit up”, me parece la traducción más apropiada :D
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2013-04-03 20:59
¡Gracias por traducirlo, Manuel!