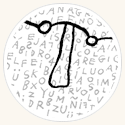
En Opinión & Divulgación se publican artículos de colaboradores esporádicos y de temática variada.
Aprender en libertad
Carlos Fresneda
Suena la sirena en el patio carcelario de un colegio público de Madrid. Corren los niños a ponerse a fila como en un disciplinado ejército, bajo la vara invisible de la instrucción. Quedan por delante siete u ocho horas de confinamiento y sumisión, en aras del rigor académico y bajo la guillotina del fracaso escolar.
Cantan ahora los pájaros en los árboles de la Sudbury Valley School, a tiro de piedra de Boston. Niños de todas las edades campan a sus anchas por los prados. No hay prisa para entrar en clase, porque no hay “clases” propiamente dichas, sino “habitaciones” donde los 160 chavales podrán adentrarse cuando y como quieran en el mundo de la música, del arte, de la ciencia o de la informática.
El tiempo fluye mágicamente en el caserón de la escuela. No hay horarios rígidos, ni programas estrictos, pero da la impresión de que todos saben qué hacer. Los diez “tutores” están siempre disponibles, aunque dejan que sean los niños quienes marquen la pauta. Unos ensayan una obra, otros se encierran en el laboratorio de fotografía, otros se sientan ante el ordenador, otros se ponen el delantal y cocinan spaghetti para la gran familia.
Una vez por semana, grandes y pequeños se ven las caras y votan a mano alzada en la Reunión Escolar, donde se decide hasta el último detalle de la vida en Sudbury. Los padres pueden participar también en la Asamblea, el máximo órgano legislativo. Todos los días, el comité judicial examina las pequeñas incidencias y trata de mediar en los conflictos que van surgiendo. Los niños aprenden sobre la marcha que libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda.
Y el entretiempo, sin presiones, sin notas, sin exámenes, los estudiantes pueden elegir entre los cientos de libros que forran las paredes de la escuela. En todos ellos está escrito con tinta invisible: “Conócete a ti mismo”.
“Cuando empezamos, en 1968, hubo gente que nos decía que esto era un idea utópica, que los niños se estrellarían contra la realidad”, recuerda Mimsy Sadofsky, una de las “pioneras” de Sudbury Valley. “Pero la verdad es que la vida aquí se parece mucho más a la realidad exterior que en la mayoría de las escuelas, donde se habla de democracia pero casi nunca se practica”.
“Nosotros confiamos en los niños, les permitimos que tomen decisiones y asuman la responsabilidad de su propia educación”, añade Mimsy, madre de tres hijos, crecidos a la sombra de Sudbury Valley. “Si a los niños le das confianza, ellos mismo buscan, prosiguen con el aprendizaje todos los días de una manera muy natural, sin necesidad de controlarles hasta el último minuto y exigirles constantemente resultados”.
Los intentos de “liberar” las escuelas, de convertirlas en centros de aprendizaje y convivencia —y no en fábricas de ensamblaje o en instrumentos de control social— se remontan a hace más de un siglo. El propio Leon Tolstoi, en “Educación y Cultura”, abogaba por “conceder a los estudiantes total libertad” y se preguntaba si la escuela de sus sueños sería realidad en cien años.
La experiencia de Summerhill, iniciada en 1921 por A.S. Neill en Inglaterra, ha sido tradicionalmente el punto de referencia. Los años sesenta trajeron a Estados Unidos el viento refrescante de las escuelas “libres”, y desde entonces el epicentro se ha trasladado a Sudbury Valley, ese bucólico rincón de Massahussetts a donde siguen acudiendo educadores de todo el mundo a la busca de inspiración.
Hoy por hoy existen ya 184 escuelas “democráticas” en 31 países, y muchas otras guiándose por los principios del aprendizaje en libertad. Estados Unidos, Holanda e Israel van a la proa, pero el movimiento se está extendiendo por todo el globo. El próximo verano, en Sydney, se celebra la 13 Conferencia Internacional de Educación Democrática (IDEC), con una pregunta lanzada al aire: “¿Cuál es el siguiente paso?”.
Daniel Greenberg, autor de “Por fin libres” y uno de los fundadores de la Sudbury Valley School, tiene una visión muy clara: “Estamos en pleno tránsito de una sociedad industrial a una post-industrial. No podemos desmantelar de un día para otro las instituciones de la sociedad industrial, pero sí crear escuelas de transición, libres y democráticas”.
Greenberg vaticina que las escuelas acabarán “abriéndose al mundo más allá de sus fronteras” y que los estudiantes se beneficiarán de “las innovaciones y de la libertad de elección” para ir dibujando su destino en la vida, y respondiendo sobre la marcha al modelo de sociedad que están ayudando a crear.
Pascal, Zaack e Ilona, tres de los alumnos más jóvenes de Sudbury Valley, se conforman de momento con modelar la arcilla y pintar dragones ante los ojos ávidos de Mark Bell, 52 años, el tutor de música, con una querencia especial por los más pequeños. Mark se pone a su altura y procura no interferir en lo que se traen entre manos. En vez de proponer actividades o de pedir resultados, espera el momento mágico en que los niños le digan: “¡Mira lo que he hecho!”.
Mark Bell fue alumno antes que tutor, y aún recuerda como si fuera ayer la “tremenda liberación” que sintió al abandonar el sistema escolar tradicional y recalar en Sudbury… “Yo fui uno de los pioneros, en 1968. Tenía 15 años, y hasta entonces mi vida se limitaba a obedecer órdenes. Sentí como si de pronto me quitaran unos correajes. Aquí me escucharon por primera vez, aquí encontré la confianza en mí mismo y aprendí a ser adulto”.
En esta atmósfera de impagable libertad, Mark acabó descubriendo que lo suyo era la guitarra, y terminó creando su propia banda “Mach Five”, con la que toca después de cumplir con la escuela. “Pero no creas que todos salimos por la cosa artística y creativa”, precisa Mark. “A mi hermana Cathy, que llegó aquí con trece años, le dio por la carrera militar y acabó ingresando en las Fuerzas Aéreas”.
Profesores, abogados, empresarios, físicos, granjeros, músicos, bailarinas… La lista de profesiones de los ex alumnos de Sudbury es tan variada como la de cualquier otra escuela. El 82% de los estudiantes que han pasado por aquí en los últimos 38 años han acabado en la universidad y la gran mayoría afirma haber sido fiel al lema que da título al libro colectivo con sus experiencias: “The Pursuit of happiness” (“La busca de la felicidad”).
“Hemos probado que esta escuela crea una atmósfera que permite que los niños piensen por sí mismos y lleven una vida plena, jubilosa y satisfactoria”, afirma Mimsy Sadofsky, que hizo el estudio de campo. “El aspecto emocional cuenta tanto como el cognitivo, y eso es algo que es muy difícil de medir pero de alguna manera está presente en todos los que pasaron por Sudbury”.
“Aunque es posible que este modelo no sea válido para todos los niños”, admite Sadofsky. “Hay padres que vienen con una idea y se arrepienten al poco tiempo porque piensan que sus hijos necesitan menos libertad y más “estructura”. Otros tienen miedo de que sus hijos tengan “lagunas” y les preocupa que puedan sufrir un choque cultural cuando tengan que foguearse en una sociedad competitiva”.
“Pero la experiencia nos dice lo contrario”, corrige la pionera de Sudbury Valley. “Otra de las grandes ventajas es que aquí los niños no están segmentados por edades. La interacción se produce a todas las horas: los pequeños aprenden de los grandes, y viceversa. A todos se les trata con el mismo respeto y todos asumen las mismas responsabilidades”.
Dan las once de la mañana en Sudbury Valley. A esa hora se reúne el comité judicial en una pequeña habitación contigua al salón principal del caserón. Chelsea, de 14 años, y Jason, de 17, se estrenan tal que hoy como “jueces” después de haber sido elegidos democráticamente.
Todo el que quiera está invitado a participar, aunque sólo están obligados a dar la cara quienes se han visto envueltos en incidentes, como Pascal, “acusado” de insultar a Austin, o Sarah, que no cumplió con las normas internas de limpieza.
Bajo la supervisión de un tutor, Chelsea y Jason interrogan a los chavales, pero sin llegar a intimidarles, como si fuera un juego. Al cabo de una hora dictan las sentencias un dólar de multa, servicios comunitarios que acto seguido serán hechas públicas en el tablón de anuncios.
Pese a la mezcla de edades y a la atmósfera de libertad, los conflictos son menos habituales que los de cualquier escuela. “Cuando a la gente le cuentas cómo funcionamos, se piensan que esto es la anarquía”, cuenta Chelsea. “Pero la verdad es que cada uno asume su responsabilidad, y si te pasas de la raya tienes que rendir cuentas”.
Chelsea siente curiosidad por las leyes, por eso se presentó para el comité judicial, aunque lo que más le tira de momento es el arte. Jason llegó a Sudbury de rebote, después de haber perdido el interés por los libros, y aquí ha descorchado como un cerebro de la informática, profesor insustituible de los más pequeños.
El día discurre plácidamente en Sudbury Valley, como el agua del lago en los confines de la escuela. Un grupo de chavales hace tiempo al aire libre mientras llega la hora del almuerzo; otros deciden quemar energías en la cancha de baloncesto.
Al mediodía, por gentileza de Mark, Jedi y Paul llega el plato especial de spaghetti, que servirá de paso para recabar fondos para la escuela. Los estudiantes están siempre ingeniándoselas para recaudar dinero y mejorar los equipamientos.
Aunque también hay tiempo, mucho tiempo, para la reflexión y el juego. Para muchos ex alumnos, el principal recuerdo de Sudbury es la experiencia impagable de contemplar el cambio de estación desde la rama de un árbol o desde lo alto de una roca. O la persecución tenaz de un sueño, una pasión o una idea más allá de las imposiciones que han convertido la infancia en una carrera de obstáculos.
¿Y quién nos garantiza que los niños aprenden las nociones básicas? Preguntan los padres escépticos. “En primer lugar, tendríamos que cuestionarnos quién decide lo que deben saber nuestros hijos”, replica Laura Stephan, una de las madres que ha impulsado el proyecto de la Escuela Libre de Brooklyn, siguiendo los senda de Sudbury Valley y de la también legendaria Free School de Albany.
“Cada niño tiene sus propios intereses y su ritmo de aprendizaje, y ni siquiera sus padres somos quiénes para imponerles lo que deben saber en los próximos cinco o diez años”, añade Laura. “El mundo en que vivimos cambia cada vez más rápido, los conocimientos circulan con más y más fluidez, y los niños necesitan ante todo confianza y flexibilidad para desarrollarse como pensadores independientes”.
Laura educó a su hija Macy en casa hasta los siete años, hasta que se unió a un grupo de padres de Brooklyn y se decidió apuntarla a la Escuela Libre. “Para la niña no hay sido un cambio muy grande”, admite. “La única diferencia es que ahora tiene un lugar de encuentro y que está en contacto con niños de todas las edades, pero es ella la que sigue marcando el camino. El aprendizaje es una cualidad innata: lo único que necesita un niño es un ambiente propicio para la automotivación”.
Cada cual es muy dueño de ofrecer una clase a los alumnos de la Escuela Libre de Brooklyn, siempre y cuando no sea obligatoria. La exploración y el contacto con el entorno urbano de Nueva York es la única asignatura común para los estudiantes, cuya voz y voto pesa tanto como la del personal docente.
La escuela se compromete a “eliminar completamente, si es posible, la influencia directa, la presión y el estrés derivado de las expectativas para que los niños adquieran una visión determinada de la sociedad o respondan a criterios arbitrarios de aptitud”.
La carta fundacional de la Brooklyn Free Scchool, la última de las 80 escuelas “democráticas” que funcionan en Estados Unidos, puede leerse casi como si fuera una declaración de derechos: “Creemos que los niños son autodidactas por naturaleza y que están capacitados para perseguir sus propios intereses, del modo que ellos elijan, a su propio ritmo y por el tiempo que quieran, siempre y cuando no restrinjan el derecho de otra persona a hacer lo mismo”.
__________________
Más información:
- Conferencia Internacional de Educación Democrátrica
- Sudbury Valley School: www.sudval.org Brooklyn Free School
- Por fin Libres, de Daniel Greenberg (Asociación de Familias para el Desarrollo del Autodidactismo: autodidacto arroba wanadoo punto es)
Artículo publicado originalmente en la revista Integral en su edición en papel, en el número de junio del 2006. Reproducido en Libro de notas con permiso de la revista.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal