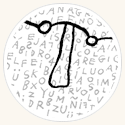
En Opinión & Divulgación se publican artículos de colaboradores esporádicos y de temática variada.
El juego de la esperanza
Roger Colom
Entro en una librería y descubro con placer que SigloXXI está reeditando los libros de Roland Barthes. Abro Mitologías al azar y me encuentro con el artículo “El escritor en vacaciones”. En él, Barthes comenta que las imágenes y artículos de escritores que aparecen en las revistas de masas sirven para mostrar que ese ser divino, el escritor, movido siempre por la musa, la inspiración o un dios interior del cual es médium, también es humano, un tipo cualquiera, como el resto de nosotros. Pero que esta contradicción no es una negación de su casi divinidad, sino que sirve para afirmarla en las mentes burguesas que compran las revistas, las leen y se tranquilizan. El artículo es de los años 50, pero encuentro que mantiene su vigencia. Sobre todo si extrapolamos la figura del escritor a la del artista en general y luego, cometiendo un error estratégico, a los famosos que aparecen en las revistas de postín, como ¡Hola!
El modelo de revista tranquilizadora de la burguesía, (o para abandonar ese término más o menos arcaico por otro de uso común) la clase media, sigue vigente entre nosotros. Sólo hace falta darse una vuelta cualquier domingo por un quiosco y comprar cualquier periódico. La revista que lo acompaña tiene una función doble: la ya mencionada de tranquilizar a la clase media con retratos de gente importante en su campo, humanizándola, dándole una vida cotidiana muy parecida a la nuestra. La segunda función es la de espolear a la clase media para que sea más productiva. Para eso están los artículos de decoración, de moda, de salud y de gastronomía. Gracias a esos artículos, la clase media ve que también ella puede aspirar a todas esas cosas que la mejor gente, esa que aparece en los reportajes y entrevistas, da por normales.
El efecto de esta doble función de tranquilizar y espolear es adictivo. Los dominicales se venden más en domingo no sólo porque tenemos más tiempo para leerlos sino también porque traen la revista (y algún libro o DVD). Las revistas nos enseñan cuál es nuestro lugar en la sociedad, y nos explican las mil maneras de trascenderlo. Están llenas de instrucciones y consignas, y parecen decirnos que no está mal ser lo que somos, pero que podemos ser mejores, más guapos, con más estilo, conocedores de todas esas cosas que la gente con dinero conoce y aprecia. Y nos lo creemos porque nos tranquiliza.
Al mismo tiempo que soy avisado de que todas esas maravillas están al alcance de mis manos, sin embargo, ocurre justo debajo de mi conciencia otra cosa: me doy cuenta de que no es cierto. No voy a ser mejor, ni más guapo ni nada. No porque el cambio sea imposible, sino porque requiere demasiado esfuerzo. Para lograr ese cambio, necesito más dinero y más tiempo. Pero ¿de dónde voy a sacar el tiempo si lo necesito para ganar más dinero? O si tengo tiempo, no tengo dinero, aunque lo normal, de un mes para otro es que no tenga ninguna de las dos cosas. Así que lo que hago los domingos, cuando hojeo la revista del periódico es soñar. Sueño que visto bien, que como en los mejores sitios con gente de calidad, que el maquillaje funciona (ahora también lo hay para los hombres), que puedo estar casado y ser atractivo para las mujeres al mismo tiempo (sin consecuencias), que viajo a lugares fantásticos con hoteles que ahora mismo no me puedo permitir. Sueño. O para traducirlo a un lenguaje más antiguo: tengo esperanza.
La esperanza es la principal droga con la que nos mantenemos en nuestras vidas cotidianas, en nuestro empleos mal pagados, con nuestras familias (algunos de cuyos miembros nos parecen insoportables), en el embotellamiento diario, en el embotellamiento de las vacaciones, comiendo bocadillos o de menú, y los fines de semana viendo el fútbol por la tele. Así somos capaces de sacar adelante a los hijos y a los mayores que ya son muy mayores, pagamos la hipoteca, las letras del coche y leemos los extractos del banco, en los que aparece la historia de cómo nuestro poco dinero se esfuma sin que casi nos demos cuenta.
Mi madre, además, alimenta sus esperanzas comprando lotería todas las semanas. Cuando hablo con ella me cuenta todas las cosas que quiere hacer cuando le toque un premio de los buenos. Y esas cosas no se diferencian demasiado de las que aparecen en las revistas. Mi madre no piensa comprarse un yate, ni un Ferrari, ni vivir en un palacio. Soy de una familia de republicanos exiliados en México. Mi madre sueña con volver a España. Ese es su sueño, su esperanza. Y compra lotería para mantener esa esperanza viva.
Mi madre también me anima a comprar lotería, y a veces le digo que la compro, pero no lo hago. Algo se rebela en mí, cuando pienso en la lotería, cosa que sólo hago cuando mi madre me habla de ello y de volver. Ella también me critica que, aunque tengo 41 años, muchas de mis actitudes son las de un tipo de 20. Un día cometí el error de decirle a mi madre que no compro lotería porque la lotería es un impuesto que el gobierno nos cobra por tener esperanzas. Soy un aguafiestas, eso dice mi madre. Pero sigo en mis trece. Por ejemplo, el sorteo de la ONCE es un impuesto que esa organización nos cobra por tener esperanzas, y utiliza el dinero para dar esperanza a otras personas que, por problemas físicos, tienen menos oportunidades que nosotros.
Luego está el bingo, el juego en general, que es el impuesto sobre la esperanza, pero privatizado. Ese me molesta más que los otros dos. El grabador Ral Veroni me cuenta que en Escocia el impuesto sobre la esperanza sirve para financiar la cultura. Y eso me parece bien, es un impuesto indirecto que uno paga más o menos voluntariamente, como los del tabaco o el alcohol. Lo que no me gusta tanto es que ese impuesto se privatice. Con la esperanza, igual que con el alcohol, la adicción siempre está a la vuelta de la esquina, si no se ha instalado para siempre entre nuestras neuronas. Soy adicto a la nicotina y sé perfectamente de lo que estoy hablando.
Mi abuelo era jugador. Mi abuela tenía una peluquería y una tarde aparecieron por el negocio unos señores que venían a llevarse los secadores. En aquella época, los secadores de peluquería eran unos armatostes enormes, muy caros, más parecidos a un equipo para viajar en el tiempo que a los aparatitos de mano que se usan ahora. Mi abuelo había perdido los secadores jugando a las cartas. Mi abuela, que tenía un carácter fuerte, de esos de haber pasado la guerra, no permitió que la despojaran de sus medios de producción. La leyenda familiar no cuenta cómo logró el abuelo pagar la deuda. Hay quienes afirman que el carácter adictivo es hereditario. Mi abuelo, además de jugador era fumador, y no dudo de que de él me viene mi particular adicción. Quizá porque sé eso, me resisto tanto al juego.
El jugador, el adicto al juego, el ludópata, es un adicto a la esperanza. La medicina contemporánea nos señala a los adictos como enfermos, y no niego que sea así, si aceptamos que enfermo significa menos firme. El diccionario de Corominas da como sinónimos de enfermo: débil, endeble e impotente. Así, el ludópata se siente impotente ante su esperanza, de la cual es adicto, y sigue jugando hasta que ya no le queda ni una moneda, o hasta que las deudas lo acaban de hundir (en las películas siempre hay alguien con la intención de romperle las piernas). Entonces, si alguien se va a aprovechar de nuestras debilidades, por medio de un impuesto dirigido a ellas, prefiero que sea el gobierno, que con ese dinero puede ayudarse a financiar la sanidad, o la cultura, como en Escocia, repartiendo así los beneficios entre todos; o que sea una institución benéfica como la ONCE, que también reparte el dinero; pero no una empresa privada que no aportará nada a cambio.
En algún sitio leí que los siquiatras piensan que el ludópata en realidad quiere perder. Cuando se gasta la última moneda en la máquina tragaperras, lo que de verdad busca es hacerse daño. Como una especie de automutilación, o como darse de cabezazos contra la pared, a la manera de Robert De Niro en Toro Salvaje. Yo sospecho que el ludópata se hace daño a sí mismo porque se odia. Y se odia porque tiene esperanza. Odia la esperanza, quiere extirparla, sacársela de dentro y llevar otra clase de vida, una vida sin esperanza ni futuro, una vida en el puro presente, como la de los alcohólicos anónimos. Pero soñar, tener esperanzas, es casi un acto reflejo de los humanos. Es como si formara parte de nuestro sistema nervioso. Y eso me lleva a pensar que quizá lo que el ludópata busca, no es otra cosa que matarse el nervio de la esperanza.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2005-11-09 20:16 Muy bueno.