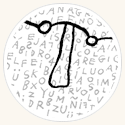
En Opinión & Divulgación se publican artículos de colaboradores esporádicos y de temática variada.
Lenguaje y política
José Santana Delgado
Lo peor que le puede pasar al lenguaje es que las elites influyentes lo dirijan o pretendan dirigirlo a través de intervenciones interesadas. Esas elites influyentes estarían hoy en día desgraciadamente representadas por los políticos y los periodistas. Los que amamos el lenguaje, sobre todo por su libertad y por su vínculo popular, sufrimos como agresiones cualquier intento de “politizar” el lenguaje, sincrónica o diacrónicamente, que ignore los principios básicos: la economía y la comodidad, por un lado, y la libertad de uso, por otro.
Como humilde filólogo, creo que, en lo que llevo vivido, el papel de la RAE ha sido fielmente descriptivo a la hora de elaborar sus materiales didácticos y de consulta: si un uso es representativo, se incluye; si no, habrá que estar ojo avizor por si llega a serlo, o por si el tiempo lo desecha. La evolución del castellano, créanme porque además soy docente, no se ha visto dirigida por usar diccionarios, o por echar mano de la “Ortografía” o la “Gramática” académicas. En un país donde la educación está por los suelos, tales libros son pompitas de jabón en comparación con los cañonazos verbales con los que se influye al ciudadano desde tribunas televisivas, informáticas o inalámbricas.
Digo esto porque solo puedo comprender desde su ignorancia o desde su interés político el artículo que Amparo Rubiales publica en “El País”, el pasado 28 de noviembre de 2006, titulado La RAE y el lenguaje. Esta señora señala a la institución como mantenedora de un lenguaje sexista, y retrógrada respecto a los avances legislativos a favor de la mujer. Le contesta el académico Ignacio Bosque en La RAE, las palabras y las personas, el 5 de diciembre, en el mismo periódico. Pero esta respuesta debe ir más allá, y no hablo ya como humilde filólogo, sino como ciudadano cabreado.El descrédito de los políticos (el masculino genérico incluye, obviamente, señora Rubiales, a las políticas) está llegando a cotas vergonzosas en nuestro país. Lo que antes se aceptaba resignadamente como “el mal menor” de la democracia está adquiriendo señas preocupantes de indecencia, para unos ciudadanos, sempiternos sufridores, que ven que la equidistancia de los políticos para con todo aquel que sea posible votante es la principal norma política. Si hay desmadres escolares, se minimizan u ocultan eufemísticamente. Si la inmigración es, en muchas ocasiones, únicamente mano de obra barata y vida en ínfimas condiciones, se disimula lingüísticamente con el destierro de todo atisbo de lenguaje xenófobo, o, políticamente, con medidas económicas y legales “para la galería”. Si la mujer desempeña, cada vez más, un papel sociológico importante (cuestión que alabo, por lógica histórica), hay que cambiar forzosamente nuestra manera de hablar. Pero todo sin que lo “notemos” demasiado los afectados y desde una perspectiva falsamente “progresista”: arropemos al más “débil” a través del sacrificio de los más “fuertes” (he aquí la engañosa equidistancia). Pues no. Me niego a que sigan mermando mi libertad (como hablante), mi dignidad (como profesor) y mi bienestar (como ciudadano).
El masculino genérico es una cuestión de comodidad y economía lingüísticas. Y no menosprecio a ninguna mujer si lo uso. Nunca lo he hecho, y no voy a dejar que nadie meta en mi conciencia la idea de que lo hago cuando lo uso. Tampoco voy a decir “poeto” ni “astronauto” para diferenciarme de una astronauta o de una poeta (¿o habría que decir “poetisa”, señora Rubiales?). ¿Por qué no le pide a los futbolistas españoles que acentúen sus nombres en las camisetas?, señora Rubiales. Ellos sí que atentan contra el idioma. ¿Por qué no le pide a sus colegas (y a sus “colegos”) que cuiden nuestro idioma (y que roben menos y menos descaradamente)? ¿Y a las televisiones, y a los traductores, y a los periodistas…? Todos ellos sí que empeoran el lenguaje, y, a través de sus contenidos, también los derechos de las mujeres.
Estoy hasta el gorro de ese falso “progresismo” que corrompe a la sociedad española (y, en especial, a la andaluza) desde hace varios lustros. Decía Toulouse-Lautrec que “el mal no está en lo que se ve, sino en los ojos de quien lo ve”. Deje usted tranquilo al lenguaje y al pueblo que lo usa, como siempre ha ocurrido. Que sean los entendidos y las entendidas en la materia quienes lo describan e intenten normalizarlo. Ustedes dedíquense a gobernar lo mejor que puedan, que para eso les pagamos.
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal