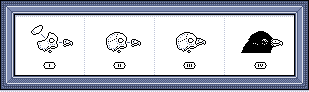
TdC es un diario de lecturas, un viaje semanal por la cultura. Marcos Taracido es editor de Libro de notas. Escribió también las columnas El entomólogo, Jácaras y mogigangas y Leve historia del mundo [Libro en papel y pdf]. Ha publicado también el cómic Tratado del miedo. La cita es los jueves.
El comercio del libro y la nueva oralidad de la cultura
En la Edad Media el libro es un artículo de lujo hasta el punto de que no existe comercio en torno a él: los centros de producción son monasterios y abadías cuyos objetivos son la conservación y la propaganda, y sólo para unos pocos privilegiados se hacen copias que pasan a bibliotecas privadas. Pero por entonces el libro recoge una pequeña porción de la cultura de la época: la mayor parte de la producción literaria y cultural viaja de boca en boca, sin mayor consistencia que la que le otorga la oralidad, cambiante siempre, degradada o iluminada según la pericia del haedo, profesional o campesino, en una plaza pública, en la posada, en el hogar. En la Roma clásica el comercio del libro cobró cierta importancia, pero los autores se enorgullecían de que estos fuesen leídos públicamente.
La aparición y el desarrollo de la imprenta lo cambia todo, y es el principio del mercado libresco tal y como hoy lo conocemos: paradójicamente el abaratamiento de la producción de libros supone arrebatarle la cultura a los iletrados y entregársela a las élites. No hay que olvidar, por cierto, que durante bastante tiempo la imprenta fue vista como un engendro tecnológico que villanizaba la alta cultura, y todavía en el siglo XVII los autores de prestigio trataban de evitar o no veían con buenas ojos las ediciones impresas de sus libros. El mercado empezó a fraguarse con la concesión de licencias a los impresores, que obtenían privilegios de edición en amplias zonas de modo que controlaban el negocio unas pocas familias. Al mismo tiempo, la industria de la oralidad no desapareció inmediatamente, y las obras impresas se convirtieron en materia de lectura pública continuando con la tradición medieval. Y las ediciones falsas, copias en folios sueltos o en impresiones de baja calidad, proliferaban hasta ser queja común entre autores y editores, fuente de apócrifos y variantes inagotable. Con el paulatino afianzamiento de la imprenta se empieza a forjar el escritor y la cultura tal y como hoy la conocemos, y surgen nuevos modos de rentabilizar las creaciones literarias, como el impulso que en el siglo XIX dan los periódicos con las obras por entregas o las suscripciones.
Sin embargo, y salvo escasísimas excepciones, los novelistas (ya no digamos los poetas) no han podido vivir de sus libros hasta hace apenas unas décadas, cuando el mercado editorial se igualó a cualquier otra industria capitalista y funcionó como tal. Obviamente, siguen siendo pocos los que lo consiguen: digamos que sucede como con el reparto de la riqueza en el mundo: muy pocos multimillonarios y multitud de muertos de hambre. Y como en el resto de la sociedad de mercado no hay una correlación directa entre éxito comercial del autor y su calidad: la alta cultura, la que atesta las librerías y se cuela en los telediarios y los premios, esa que sirve para hablar de derechos inalienables y agitar la bandera sensacionalista del apocalipsis cultural que se avecina, está plagada de bazofia. El nerviosismo que abuba como una peste en el sector del libro con la aparición del formato digital es el mismo que corrió por abadías y autores en el Renacimiento, multiplicado por la velocidad de precipicio de nuestra era cibernética. Sin embargo, dudo que cambie nada que no haya cambiado ya: el mercado es demasiado poderoso y ya está tomando posiciones para que todo continúe. Queda por saber si esta nueva oralidad más o menos silente, esta otra cultura que se mueve en la red fuera del parnaso, será una moda pasajera o permanecerá durante algunos siglos, de boca en boca, de teclado a teclado, de ordenador a ordenador.
Comentarios
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal
2009-10-15 22:38
¡Muy buena reflexión! Va link en mi próximo Lo mejor de la quincena.