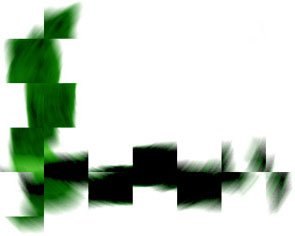
Germán Machado es poeta y promotor cultural. Se desempeña como investigador y coordinador de programas en el Centro Cultural Dodecá. [s] u r [g] e n t e es una aproximación sesgada a la poesía que emerge, surge y urge en el sur de América, desde la Patagonia hasta Tijuana.
Instantes encabritados: canon, asedio y fuga
_A la memoria de Juan José Saer_
(28 de junio de 1937 – 11 de junio de 2005)
Al hablar del canon poético, pretendo articular, a partir de las múltiples definiciones que comprende el término «canon», tres funciones que se procesan en el campo literario: regulación y normalización de la escritura poética; selección y catalogación de las obras; promoción y consagración de los autores. Siendo así, más que una lista de reglas del buen escribir o de nombres de autores consagrados como clásicos, el canon poético es un espacio social y cultural donde se disputan sentidos (¿para qué es la poesía?), juicios estéticos (¿por qué es valiosa una obra poética?) y reconocimientos (¿alguien puede ser poeta en su tierra?).
En tal sentido, hay que decir que hubo una vez un canon poético latinoamericano. Se lo construyó en el cruce de una herencia literaria (universal: de cuando el universo se reducía a la latinidad, incorporando luego, muy tímidamente, influencias de la poesía inglesa y norteamericana) y una herencia política: la de un proceso de descolonización y afirmación de las identidades nacionales (problemática afirmación de la identidad/diferenciación de los Estados que surgieron a partir de ese proceso en América del Sur). El canon literario de América, que tuvo en Rubén Darío, en José Enrique Rodó, en Leopoldo Lugones, en Pedro Henríquez Ureña, en José Vasconcelos, entre otros, a sus fundadores del primer cuarto del siglo XX, apenas pudo consolidarse para el género poético.
Es cierto que la poesía latinoamericana tuvo su momento de esplendor y consagraciones por la década del treinta, con figuras como Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, César Vallejo, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón, Nicolás Guillén, José Coronel Urtecho, Roberto Ibañez, Juan Cunha, entre otros tantos. No obstante, demasiado pronto, ese fulgor comenzó a disolverse y desintegrarse. Fue un tiempo de intensidades, por cierto, pero quizás demasiado breve.
Tenemos, entonces, que en la poesía latinoamericana el canon se consolidó con el modernismo y sus pontífices. Luego, se distinguió con los movimientos de vanguardia y sus profetas, cimas y simas. Incluso llegó a forjar un grupo de maestros herederos de las vanguardias (como los llama Eduardo Milán a José Lezama Lima, Nicanor Parra y Octavio Paz, a los cuales podríamos sumar otros tantos). Después, sólo hubo confusión.
El canon estuvo allí, hasta ese ayer. Hoy, en cambio, la poesía latinoamericana lidia con el fantasma de su pasado canónico, un vacío lleno de referencias literarias: pocas reglas poéticas, diversos catálogos de obras, muchos autores consagrados, y nada, o muy poca, crítica sistemática. En ese espacio de disputas se sigue intentando fijar nombres, obras y corrientes, o borrarlas (digamos, ningunearlas). Y es que la poesía ya no es lo que era.
Para percibir los cambios, una posibilidad sería comparar los vínculos entre la poesía y los poderes políticos constitutivos de las naciones incipientes, cuando la época de fundación del canon (a principios del siglo veinte), con la realidad de hoy: la actual desvinculación (enajenación casi) entre la poesía y los poderes políticos menguantes de los estados nacionales.
Ciertamente, es factible pensar que así como en el pasado el canon estuvo determinado fundamentalmente por los vínculos entre poesía y política, hoy lo está por los vínculos con los poderes económicos. El nuevo criterio de validación canónica sería el ranking de ventas (se consagra el que más vende). En el pasado un poeta quedaba consagrado cuando recibía honores de estado; en el presente, cuando sus libros aparecen colocados en las góndolas de los supermercados, junto a las ofertas de regalos para el día de los abuelos o el día de los enamorados.
Ya no hay movimientos literarios reunidos en torno a una filosofía o a una estética, como el romanticismo, el expresionismo, el surrealismo, etcétera, sino sólo cuentapropistas aislados que suministran su mercancía de acuerdo con las demandas del mercado –lo que se vende en el momento o lo que perpetúa la imagen de marca de tal o cual autor– y que producen varias mercancías diferentes, según los destinatarios…
(Juan José Saer, en: Postmodernos y afines)
Esta situación es fácil de constatar. Sin embargo, la lucha que se disputa en torno al espacio de canonización no se restringe a ese criterio mercantil. Otros juegos de influencias, afluencias y preferencias se llevan a cabo.
La edición, los formatos en que se hace pública la poesía (libros, revistas, recitales, lecturas, canciones, etc.), los premios, la voluntarista incorporación en antologías, el reconocimiento por parte de instituciones públicas o privadas (facultades, academias, talleres, festivales): el funcionamiento de todo ello requiere ciertos criterios de gusto y valoración estética, tanto del lado del emisor (el poeta), como del receptor (el lector, el público, la crítica literaria). También habrá de pesar el gusto de los mediadores que operan entre esos dos extremos del proceso de escritura y lectura (o audición) de la poesía. En torno a esos criterios de canonización, nuestras sociedades, nuestras culturas, tal vez incluso nuestra poesía, van creando a los creadores, y dándoles su lugar (o negándoselos).
Frente a ese espacio, y esos criterios de canonización, los poetas de América del Sur han venido respondiendo, básicamente, de dos modos: asediando el canon o fugándose de él. «Asediar» implica asumir una confrontación meta-poética (de la poesía sobre la poesía). «Fugar», en cambio, implica orientar la elaboración poética hacia una esfera extra-literaria. Ambas actitudes permanecen en el campo literario. No están afuera, ni pueden estarlo, pues de lo contrario no las reconoceríamos siquiera como poéticas.
La actitud de asedio implica la incorporación de influencias, asimilar y reflejar la tradición literaria en la propia labor, la elaboración metatexual (textos cerrados y vueltos sobre sí mismos), dar primacía al valor poético (estético) por sobre otros valores culturales y sociales.
La actitud de fuga, mientras tanto, implica incorporar dimensiones referenciales extra-literarias, dar testimonio autobiográfico e histórico (reportar y criticar una realidad ajena al texto), responder a la inmediatez y la urgencia de los problemas sociales, la elaboración de textos representativos (textos miméticos, abiertos a la realidad exterior del poema), dar primacía a los valores sociales (éticos, políticos) a menudo, incluso, descuidando los valores poéticos.
Pienso que la tensión entre fuga y asedio está bien expresada en una reflexión que hacía Borges sobre sí mismo:
Alguna vez tengo el coraje y la esperanza suficientes para pensar que puede ser verdad: que, aunque todos los hombres escriben en el tiempo, envueltos en circunstancias y accidentes y frustraciones temporales, es posible alcanzar, de algún modo, un poco de belleza eterna.
(Jorge Luis Borges, en: Credo de poeta)
Y si es cierto que esas actitudes atraviesan las tendencias generales (a la comunicación, al conocimiento) de la poesía latinoamericana actual, no lo es menos que, allí donde una obra se destaca por sí misma, fácil será encontrar detrás de ella a un autor que se mueve oscilando entre las distintas tendencias y los movimientos contradictorios, transformándose a sí mismo en su búsqueda de una poesía sustantiva, intensa y formalmente cuidada. Una poesía capaz de dar espacio a una voz humana, hablando un idioma distinguible, trazando el mapa de un mundo propio, jugando un juego donde las únicas reglas que rigen son las que, de manera coherente, el autor y su obra admiten como tales.
Es bueno saber, entonces, que algunos poetas, a la hora de escribir su poesía, y aún después de hacerlo, descubren que:
La gracia estaba en cabalgar,
con voz luminosa, el instante encabritado,
por puro lujo o gusto claro, o por ver
si se podía, contra el desgaste, labrar
formas que recordasen, con su sabor,
la miel de las mañanas.
(Juan José Saer, en: No tocar)
Textos anteriores
Librería LdN

Comentarios
- Cocina intuitiva (2)
- Baipás (6)
- Los clásicos nunca mueren (1)
- Cerrado por traspaso (2)
- Elogio de la menestra (2)
- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)
- La educación como síntoma (12)
- 29 de diciembre (13)
- Vocaciones de vacaciones (3)
- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)
Suscripción
Publicidad
Publicidad
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766
Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro
Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería
Aviso legal